“El tiempo del tabaco” es uno de los cuentos de La moneda de Carver (Reino de Cordelia), de Javier Morales, escrito, como el autor confesó a Zenda en un making of, “con ese deseo de bucear en la relación entre la escritura y la vida. Igual que el relato “Cementerio alemán”, “El tiempo del tabaco” narra una historia en torno al paso de la infancia a la edad adulta de un niño en la España rural de los años setenta y ochenta”.
***
El tiempo del tabaco
«Hasta ese momento solo había conocido las riquezas
y las alegrías de la pobreza. Pero el calor, el
hastío, la fatiga le revelaban su maldición, la del
trabajo estúpido que daba ganas de llorar, cuya
monotonía interminable consigue hacer que los días
sean demasiado largos y la vida demasiado corta».ALBERT CAMUS
El primer hombre
1
—Ha sido Dominico —le digo a mi padre.
Espero que mi padre diga algo, pero calla, parece absorto en la estrategia que seguirá esta mañana. Son las once y tenemos que colgar el primer remolque antes del mediodía.
Mi padre es mediero. Cultiva la tierra de don Conrado, un terrateniente venido a menos. Antaño, don Conrado era el propietario de centenares de hectáreas, un patrimonio que ha ido menguando con el paso del tiempo, como una pared arenosa limada por el viento. Para el fin, inexorable, queda poco. Los restos del latifundio ni siquiera pueden saciar ya las necesidades de los hijos, habituados a vivir por encima de sus posibilidades.
A don Conrado apenas lo vemos. Suele acudir a la finca en un Seat 131. El primero en recibirle es Fernando, el encargado, un hombre de edad indefinida, que lleva la propiedad con desidia, como el cigarrillo que mantiene en la boca, a punto de caerse. Todos tratan a don Conrado con un respeto medido. Yo le evito, no por miedo, sino por una mezcla de recelo, extrañeza y vergüenza de clase. Con mi padre, don Conrado, ajeno a los pormenores de la cosecha, solo intercambia unas palabras protocolarias, consciente de que sus tierras están en las mejores manos. Mi padre racanea el tiempo con él, incapaz de perder un minuto de trabajo, aunque sea para charlar con el dueño de todo.
Dado que mi padre no puede apañarse solo y necesita ayuda, comparte la mitad de sus ganancias con Dionisio, el tractorista. Con poco más de cuarenta años, Dionisio tiene once hijos. Dos están casados y se deben a sus propias responsabilidades. Los demás son demasiado pequeños o chicas destinadas a las tareas del hogar, antes y después de casarse. De modo que por su parte solo acude a la finca Dominico.
—Fíjate en él, es igual que un trapecista —suele decir mi padre cuando lo ve saltar de un alambre a otro en la semioscuridad del secadero, como si caminara en el aire—. Y es cierto. Parece que ha nacido allí, los pies adaptados a pisar entre alambres y tablones, sobre el vacío. Mi padre me compara con él. Me reprocha que sea timorato y patoso. ¿De verdad le gustaría que fuese como Dominico?
2
Mi padre trabaja en la Agencia del Tabaco, un departamento administrativo concebido para planificar el cultivo de la zona, donde se concentra más del sesenta por ciento de la producción de tabaco del país. Aquí la rentabilidad es mayor, sobre todo por el tipo de agua utilizada para el riego y porque las tierras son más ligeras y pobres que la vega granadina —el otro polo de producción— y dan una hoja más fina, que arde mejor.
Cuando llega el verano, mi padre, que no fuma, hace doblete con el tabaco. Por la mañana, acude puntual a su mesa de trabajo en la Agencia y por las tardes labra las tierras de don Conrado, cómo no, para producir tabaco.
En la Agencia, bajo las directrices de los ingenieros, mi padre es quien otorga las concesiones a los agricultores de su zona. A pesar de que su escalafón administrativo es el más bajo, solo por encima del portero, su puesto le confiere una responsabilidad incuestionable. Debe decidir la horquilla de producción que le toca a cada tabaquero ese año. Y los márgenes importan. Aparte de las labores administrativas, en las que más de una vez le he echado una mano (cotejando actas, comprobando nombres, sumas, restas), una parte de su trabajo oficial requiere de una cierta cualificación técnica. Debe asesorar a los agricultores sobre la mejor época para plantar, detectar las enfermedades que merman el crecimiento de las plantas y las «recetas» aplicables, aconsejarles sobre las mejores técnicas de riego, cava o desfloración, o asesorarles sobre las últimas novedades en cuanto a insecticidas o abonos.
A veces mi padre acompaña a los ingenieros —toda la familia se entera de que ese día es especial— a las plantaciones. Con los ingenieros mantiene una relación contradictoria, entre el respeto hacia personas que han ido a la Universidad —la educación está por encima del dinero en su escala de valores— y el desdén, dado que a diferencia de los técnicos, en ocasiones altivos, las opiniones de mi padre sobre el cultivo del tabaco no se fundamentan en los libros sino en la experiencia.
Otras veces, la mayoría, va solo y es entonces cuando yo puedo acompañarle. En las fincas de los agricultores me siento importante, orgulloso de los conocimientos de mi padre, del respeto con el que le hablan. Su sabiduría se basa en cincuenta años de vida tabaquera. A veces, las excursiones revisten cierto exotismo, como cuando visitamos los llamados pueblos de colonización, que asocio más a una película del Oeste y a vaqueros que a campesinos a quienes la dictadura franquista les cedió un terreno para explotar a cambio de crear un pueblo de la nada.
El Renault 8 blanco avanza renqueante por la sinuosa carretera, el asfalto parece derretirse a su paso bajo un cielo calinoso. Me gusta ir a la finca de Miguel. Algunos de los que trabajan con él llegan de lugares aún más pobres que el mío y se alojan en barracones, duermen en camastros. Los niños solo van a la escuela cuando pueden, me explica mi padre, para que valore lo que tengo. Entre Miguel y mi padre hay una amistad contenida. A la finca llego con la cara blanca, apergaminada, como si me hubieran dado un gran susto.
—Samuel siempre se marea en el coche.
Miguel, un hombretón de piel atezada y bigote entrecano, circunspecto, me da una palmada en el hombro, un gesto de camaradería que agradezco y me dice que vaya a casa a sentarme un poco y beber agua. Miro a mi padre para comprobar si aprueba lo que me indica Miguel, pero camina ya hacia las plantaciones, pequeño, con las piernas estevadas, sujetando su sombrero de paja con una mano, dispuesto a descubrir el más mínimo detalle que enturbie el normal desarrollo de las plantas.
3
Mi padre entra en la habitación para despertarme, pero llevo ya un rato pensando en Dominico. Espero que su juego se acabe de una vez. Me levanto con gran esfuerzo, por las agujetas del día anterior. Me asomo a la ventana y recibo un puñetazo de aire caliente. A las ocho el sol tuesta ya los tejados de las casas.
—Voy sacando el coche —grita.
Desayuno un tazón de cereales, junto a mi madre, aunque ella se toma su habitual cuenco de café con leche y pan desmigado. Después de lavarme los dientes, tomo la lechera, salgo a la calle y corro hacia la vaquería, observado por los gitanos que a esa hora toman ya el fresco. Considero un atraso que aún compremos la leche a granel, una costumbre que nos ancla a un pasado ancestral del que anhelo escapar. Mi madre insiste en que la leche es mejor que la del tetrabrik y más segura. Solo la derrotarán las circunstancias, cuando la vaquería cierre y el cartón de leche haya ganado definitivamente la partida en el barrio. Durante el curso temo que algún compañero de clase se cruce conmigo y me vea con la lechera. O peor aún, entrando en un edificio donde ni siquiera hay balcones. Mi madre siempre habla de ellos como una aspiración y cree que no tenerlos coloca a mi familia en el escalafón más pobre del barrio, ya de por sí humilde.
Con cuidado de no verter la leche, subo las escaleras de dos en dos y las bajo de nuevo a toda velocidad, donde me esperan mi padre y Luis, cinco años mayor que yo. Felipe, el primogénito, solo viene a la finca los fines de semana.
—Esta noche no me has dejado dormir —me reprocha Luis, harto de compartir la cama conmigo, un armatoste con estructura de hierro y cabezales labrados. El colchón es de pluma y nos hundimos. Yo giro en torno a él como un satélite.
La finca está al otro lado del polígono industrial, aunque no parece que haya muchas industrias en esta pequeña ciudad somnolienta, presa de un pasado más benevolente. El Reanult 8 bota en cuanto tomamos el camino de tierra por el que se accede a las propiedades de don Conrado. Nos reciben unas gallinas alborotadas. Mi padre aparca el coche debajo de una higuera, junto al pilón donde abrevan las vacas y en el que nos lavamos las manos e incluso nos bañamos a veces si no es demasiado tarde.
—Hoy tenemos por delante dos remolques. Hay que darse prisa —dice mi padre.
Un grupo de jinetes, entre los que hay chicos y chicas de mi edad, pasan a nuestro lado. La finca sirve también como picadero. Cuando se cambia de ropa, mi padre siempre se oculta detrás de un árbol para que no lo vean en calzoncillos. A mí lo que me molesta es que me vean al final de la jornada, sucio.
—¿Adónde vas?
—Ahora vuelvo.
Busco un lugar seguro donde esconder el bocadillo. No estoy dispuesto a que Dominico lo robe de nuevo. Cuando regreso, mi padre y Luis caminan ya hacia la plantación, perlada a esta hora por el rocío. Después de varios días de cosecha, el ocre de la tierra se ha comido el verde pálido de los troncos, donde aún penden las hojas desechadas. Hoy nos toca la esquina más próxima al maizal.
***
Dionisio llega con el tractor a las ocho en punto. Solo. No parece importarle que nosotros seamos tres y él uno. Ni una palabra sobre Dominico.
—A las diez vuelvo —anuncia.
Tenemos dos horas para segar, suficiente para llenar el remolque. Mi padre le acerca a Luis una de las hoces y un par de guantes. Aunque insisto en segar yo también, mi padre me relega a una tarea menor, clavar las púas en el tronco de las plantas. Hay que fijarlas bien, con la inclinación y la profundidad exactas, para que puedan colgarse en el alambre con rapidez y soltura. Es una labor secundaria, menos viril, y me molesta. Mi padre me enseña sus manos, llenas de callos y ampollas.
—Clavar las púas también es importante.
Antes de comenzar el trabajo, Luis y mi padre discuten a cuenta de Dionisio. Con razón, Luis se queja de que la faena recaiga siempre en nosotros, de la entrega desmedida de mi padre a una plantación ajena, de su ceguera ante la injusticia.
—Si no quieres estar aquí, vete —zanja mi padre.
En lugar de marcharse, Luis descarga su rabia a través de la hoz. Se mueve con rapidez y las plantas caen ligeras, como una larga cabellera. En pocos minutos Luis adelanta a mi padre. Quiere demostrarle que trabajar en el campo es ingrato, pero que lo que detesta de verdad es que nos tomen el pelo.
***
A las diez oímos el tractor, con su corazón acatarrado. Dionisio conduce con diligencia y aplomo. Habla poco. Mi padre, que acaba de cumplir sesenta años, sube al remolque de un salto. En verano adelgaza por el esfuerzo desmesurado de la cosecha y la tripa desaparece. Desde lejos, podría parecer un hombre de cuarenta.
El rocío aviva las hojas. Después de apilar las plantas en pequeños montones, se las pasamos a mi padre, con cuidado de que no quiebren. Las coloca en el remolque en un orden casi perfecto. Trata el tabaco con un cuidado exquisito, en sus manos parece cristal de Bohemia. ¿Para qué se inventaron las máquinas?, protesto de vez en cuando, casi en un susurro y él, bondadoso aunque con un carácter atrabiliario, grita algo sobre el trabajo, el esfuerzo, la necesidad de hacer las cosas bien.
Mientras el tractor llega al secadero, hacemos un receso para comer el bocadillo. Lo he dejado al lado de una arqueta, bajo una piedra. Allí me dirijo, angustiado y expectante. Levanto la piedra, pero no hay nada, solo un pequeño hueco sobre la hierba seca. Podría gritar, insultar a Dominico, pero me limito a dar una patada a un terrón que se deshace en el acto, como mi rebeldía.
4
Después de varios días, no puedo ocultarle más el robo a mi padre.
—¿No ves que se ha escapado de casa? Algo tendrá que comer —dice por fin, la voz se solapa al ronquido del tractor.
—¿Por qué se ha ido?
—Ya volverá. No es la primera vez que lo hace.
—Su padre no parece preocupado —alego, en tono de reproche.
—El pobre, ¿qué quieres que haga con tantos hijos?
Dionisio siempre acude al trabajo con la misma actitud, taciturna y distante. Es un hombre con un cierto atractivo, delgado, con una barba de días, entrecana, y de ojos flemáticos. Ahora veo su cabeza asomada a la ventanilla del tractor.
Descargamos el remolque entre los cuatro. Cuando finalizamos, Dionisio se marcha y Luis regresa al tajo para cortar otra carga. Yo me quedo con mi padre, tomo las plantas de un montón y se las paso, una a una, para que las cuelgue en los alambres del piso de abajo. Ahora que ya se ha cubierto casi el ecuador de su capacidad, el secadero parece una morgue vegetal. Mi padre contempla las plantas con un una mezcla de orgullo y de ternura. Mientras dura la campaña, de marzo a noviembre, solo vive para el tabaco, una ambición que va más allá de lo crematístico. Se vuelca en cada etapa de la crianza, cuida las plantas como si fueran flores delicadas. Se afana por conseguir ejemplares con un tronco grueso y esbelto, en un equilibrio que permita el desarrollo de las hojas, abiertas en la madurez, como ofrendas al sol.
A sabiendas de que Dominico puede estar cerca, escondido, le pregunto a mi padre si no le importa trabajar para otro, quedarse con un cuarto de los beneficios cuando en realidad se merece todo. Tampoco hoy me responde, se limita a encogerse de hombros, en un gesto de claudicación, tal vez de fracaso. Jamás podrá comprarse una finca, un sueño recurrente del que me habla desde que tengo uso de razón, un logro a su alcance —o eso creo — si tuviera más audacia. Estoy seguro de que la finca podría pagarse con facilidad. Por el mismo trabajo el rendimiento se multiplicaría por cuatro. No tendríamos que repartir y trabajaríamos con más entusiasmo puesto que el fruto de la cosecha sería nuestro. Pero sé que el objetivo de tanto sacrificio es la familia, sobre todo yo, el pequeño, el que aún tiene que ir a la Universidad y ser alguien en la vida. Después de todo, quizás sea este el sueño de mi padre y no comprar una finca, aunque nunca me lo haya expresado con palabras. Se lo agradezco, pero no puedo evitar un cierto rencor, indefinido y difuso.
5
Estamos en el tajo, solos. Dominico sigue sin aparecer. La mayor parte de la cosecha se encuentra ya en el secadero. El resto lo hará en los próximos días, pero hay un recodo en el que las plantas aún están inmaduras, sin desflorar. La energía que chupan las raíces debe concentrarse en las hojas. Cuanto más grandes, vigorosas y pesadas sean, más pagarán por ellas. Hay que impedir, por tanto, que la planta se desarrolle hasta el final, que la flor busque la luz. Para ello cortamos la flor y quemamos el tallo con un líquido abrasivo y potente de nombre impronunciable. El cogollo no volverá a despuntar.
Provisto de una mochila con pulverizador paso la tarde desflorando el tajo residual. Finalizo antes de que decline el sol y mi padre, orgulloso de mi trabajo, me pide que descanse un rato bajo de un nogal, mientras él termina de regar. Con las manos manchadas con el líquido, como unas nueces y me recuesto sobre el tronco del nogal. El sol aún está alto, pero no tardará en declinar. Cuando me despierto, noto el cuerpo hinchado, la cara, las manos, los brazos. La boca seca y áspera casi me impide tragar. No puedo verme. Intento no darle demasiada importancia a mis síntomas. Cosas del campo. Hay que ser fuerte. Resistir. Aún así me acerco al tajo a contárselo a mi padre, por si acaso.
—¿No me notas algo raro? Tengo los labios hinchados.
Mi padre hace visera con la mano y responde que sí, que efectivamente estoy un poco hinchado.
—¿Qué has hecho?
—Nada, comer unas nueces.
—Te habrán sentado mal. Espera un poco que termine y nos marchamos a casa.
Regreso al nogal y me observo las manos, pringosas. Tal vez haya sido el líquido pienso. Tengo doce años pero he leído la etiqueta del producto. Hay una calavera que advierte de su peligrosidad.
—Creo que deberíamos ir al médico.
—Sí, un momento, déjame que termine de regar los últimos surcos.
Ya no regreso al nogal. Espero allí para recordarle a mi padre que estoy enfermo y que debemos marcharos cuanto antes. Mi padre corre de un surco a otro, desparece entre las plantas, más altas que él, con la azada al hombro, como si portase un fusil de asalto dispuesto al ataque, con el maltrecho sombrero de paja calado. Lo interrumpo cada vez con más frecuencia y la respuesta siempre es la misma.
—Ya mismo acabo.
Cuando volvemos a casa es noche cerrada. El cielo está tan negro como mis manos.
—Hijo, ¿qué te ha pasado? Pareces un monstruo —grita mi madre cuando me ve por la puerta.
Se lo explico.
—Solo te importa el tabaco —le dice mi madre. Se le enciende la mirada.
No es verdad que solo le importe el tabaco y ella lo sabe, pero se concentra de tal forma en sus tareas que olvida lo que ocurre a su alrededor.
6
Los efectos de la intoxicación duran tres días. Según el médico que nos atendió en urgencias, si me hubiera retrasado un poco más podría haber muerto. Al menos no voy al tabaco. Me quedo en casa porque me avergüenza salir a la calle. Si pudiera, me iría a bañar al río. En contra de lo que piensan mis amigos, prefiero el río a la piscina. Ellos creen que al río solo van los pobres. Puede ser. Pero además de ser pobre, detesto el olor a cloro y la masificación. El agua del río está viva y cuando salgo parece que mi cuerpo se ha renovado. Durante horas, hasta que me ducho, la piel mantiene la pátina del sol, las sombras de los álamos, el sonido del agua que fluye, el contacto con los peces. Suelo ir con alguno de mis hermanos, en coche, o en bicicleta.
Como no puedo salir, me dedico a ver la tele, a leer y a pensar. Busco una salida a lo de Dominico. No puedo contar con mi padre para eso. Tumbado en las baldosas para combatir el calor, cuento los días para que comience el nuevo curso, cuando la temporada del tabaco llega a su fin, al menos la parte más ardua. En otoño, el trabajo se hace ya en el secadero. Las hojas alcanzan su madurez, se tornan lacias, de un amarillo ocre. Habrá desaparecido el riesgo de que se quiebren o se desmenucen, estarán listas para transformarse en cigarrillos, en humo, como ocurre con los veranos de mi adolescencia.
7
Queda poco para terminar la cosecha. Ya nadie pregunta por Dominico, pero él me sigue robando los bocadillos. No lo hará por mucho tiempo.
De camino a la finca de Don Conrado, mi padre me cuenta que es la última vez que se cultivará tabaco negro. La próxima campaña solo habrá tabaco rubio, tipo Virginia. Parece que influidos por el cine y la publicidad de las grandes tabaqueras, los fumadores españoles demandan cada vez más el tabaco rubio. Habrá más subvenciones para los agricultores que opten por el rubio y se les compensará por las inversiones que hagan para adaptarse al nuevo modo de producción. Estará más mecanizado, ya no se cortará la planta para llevarla al secadero sino que habrá que extraer la hoja en la propia plantación. Los de ahora, construidos como si fueran grandes tableros de ajedrez expuestos al cielo, ya no servirán, el tiempo irá resquebrajando su esqueleto. Los reemplazarán otros, opacos, donde la planta no se seca por el efecto del viento cruzado sino por un sistema mecánico de aire caliente, más moderno.
—¿Seguiremos trabajando aquí, cultivando tabaco? —pregunto, con la esperanza de que me diga que no, aunque también con cierta nostalgia anticipada.
No me responde. Supongo que evita la pregunta. Baja del coche y se desviste con rapidez.
—Hoy tenemos por delante dos remolques. Hay que darse prisa —dice, como si estuviera enfadado, aunque solo es una muestra de su carácter, un tanto vesánico.
Cortamos más tabaco de la cuenta y corre el riesgo de quemarse al sol o pudrirse. El olor acre acecha y debemos actuar rápido. No hay suficientes manos. En un alarde de audacia e iniciativa, subo al primer piso. Le pido a mi padre que me deje colgar el tabaco. Nunca lo he hecho. Mi hermano Luis puede pasarme las plantas entre los alambres. Algunas matas pesan casi tanto como yo. Accedo sin dificultad a uno de los troncos desbastados que cruzan el secadero, pero el pánico se adueña de mí en cuanto miro hacia abajo. Desde el remolque no parecía que hubiese tanta altura. Debo alcanzar el otro extremo del palo medianero, justo en el corte del día anterior. Aterrorizado, opto por atravesar el tronco a gatas. Sin embargo, a mitad de camino el miedo me paraliza. «¡Sigue! ¡Sigue!», me gritan todos desde el remolque. Sobresale la voz de mi padre. En lugar de continuar, regreso al punto de partida y la maniobra me lleva más de media hora.
—Has estado a punto de echar a perder el remolque —me reprocha mi padre cuando todo ha terminado.
Después de la merienda, se muestra compresivo, se le ha pasado el cabreo, incluso se ríe.
—Otro remolque y nos vamos.
***
Cuando terminamos es casi de noche. Dionisio llevó el remolque al secadero y se marchó hace un par de horas. Salvo Fernando, el encargado, ya no queda nadie en la finca.
Después de tanto trajín, del contacto permanente con las plantas de tabaco, las manos y la cara se cubren de una costra negra y pegajosa, alquitranada, y no vuelves a ser persona hasta que te metes en la ducha y te sacas la mugre. Nos lavamos en el estanque. Las pequeñas olas desbaratan la luna llena, reflejada en el agua. Como siempre, mi padre es el último en terminar de arreglarse. Le esperamos en el coche, exhaustos, con ganas de llegar a casa.
—Vaya, he olvidado las gafas en el secadero. ¿Puedes ir a por ellas? —me pide—. Están encima del tronco.
A regañadientes, saco la linterna de la guantera del coche. Camino con rapidez. Los grillos estridulan, enloquecidos, y los saltamontes brincan a mi paso y dejan una estela invisible. Abro el portón de hierro, ilumino el secadero. Hemos llenado la primera y la segunda planta. En la baja solo hay espacio para algunos remolques más. Avanzo hacia el tronco donde mi padre ha dejado las gafas, justo en el tajo donde hemos finalizamos hoy la faena. Enfoco y obtengo el reflejo de los cristales de las gafas. Cuando me agacho para cogerlas, me asusto al ver un cuerpo unos metros más allá. Yace con los brazos en cruz y las piernas abiertas. Ilumino la cara. Dominico tiene los ojos cerrados y la boca semiabierta, como si estuviera a punto de soltar una carcajada. Resisto el gesto de acercarme al cuerpo, pero puedo ver que en la comisura de los labios aún quedan restos de bocadillo. Regreso al coche, donde me esperan mi padre y mi hermano.
—¿Las has encontrado?
—————————————
Autor: Javier Morales. Título: La moneda de Carver. Editorial: Reino de Cordelia. Venta: Todostuslibros y Amazon.
-

Basta con estar
/abril 29, 2025/Las calles que se esconden La memoria de un cronista Empiezo a leer Acercamientos naturales, el libro en el que José Luis Argüelles recupera una amplia selección de las crónicas culturales que ha venido escribiendo en las dos últimas décadas y que acaba de publicar Impronta, en el tren que me trae de vuelta a Madrid, y se va amenizando el viaje con la revisión de textos que ya había leído en su momento y el descubrimiento de otros que o bien fueron escritos en estos últimos años o bien se me habían pasado cuando vieron la luz. Decir que…
-

Casablanca o el cine como testimonio, por Francisco Ayala
/abril 29, 2025/El novelista y ensayista granadino llevó con frecuencia sus reflexiones a la prensa. En este caso, desde el exilio en Latinoamérica, escribe un artículo sobre los valores políticos de la película Casablanca, hoy convertida en clásico, pero que en aquel momento sólo hacía un año que se había estrenado. Sección coordinada por Juan Carlos Laviana. ****** Pero a quien le interese no tanto juzgar de la eficacia de la propaganda como de la calidad de los testimonios que suministra —prescindamos aquí de todo juicio estético, no susceptible de generalizaciones ni, por lo tanto, aplicable en bloque a una multitud de obras…
-

La autoficción engaña
/abril 29, 2025/La creación literaria siempre bebe de lo vivido. La poesía es un buen ejemplo de ello. Pero el asunto es que cuando uno se imbrica en la narración, se puede entremezclar lo autobiográfico. Para que la autoficción funcione, las dosis combinadas de lo vivido y lo autobiográfico deben estar bien compensadas. En buena medida, debe respirar algo poético, siempre y cuando consideremos que la memoria es poesía. Marina Saura se vale de viejas fotografías para poner en marcha los resortes de la memoria, con lo que este libro se centra en diversos momentos no hilados, salvo por la voz que…
-

Cinco poemas de José Naveiras
/abril 29, 2025/Este poemario es una panorámica que refleja la convivencia del ser humano con el medioambiente; una mirada imaginaria y cruda que nos aporta la naturaleza y el colapso al que se acerca. Los bosques y ríos habitan sus lugares en colores imposibles para otorgarles una voz escombraria, llena de imágenes reconocibles por la realidad a la que sometemos a nuestro planeta. En Zenda reproducimos cinco poemas de De lo que acontece a la orilla del caudaloso río que atraviesa nuestra ciudad (Ya lo dijo Casimiro Parker), de José Naveiras. ***** Acontecimiento II Los perros rojos siempre observan el norte, desde…


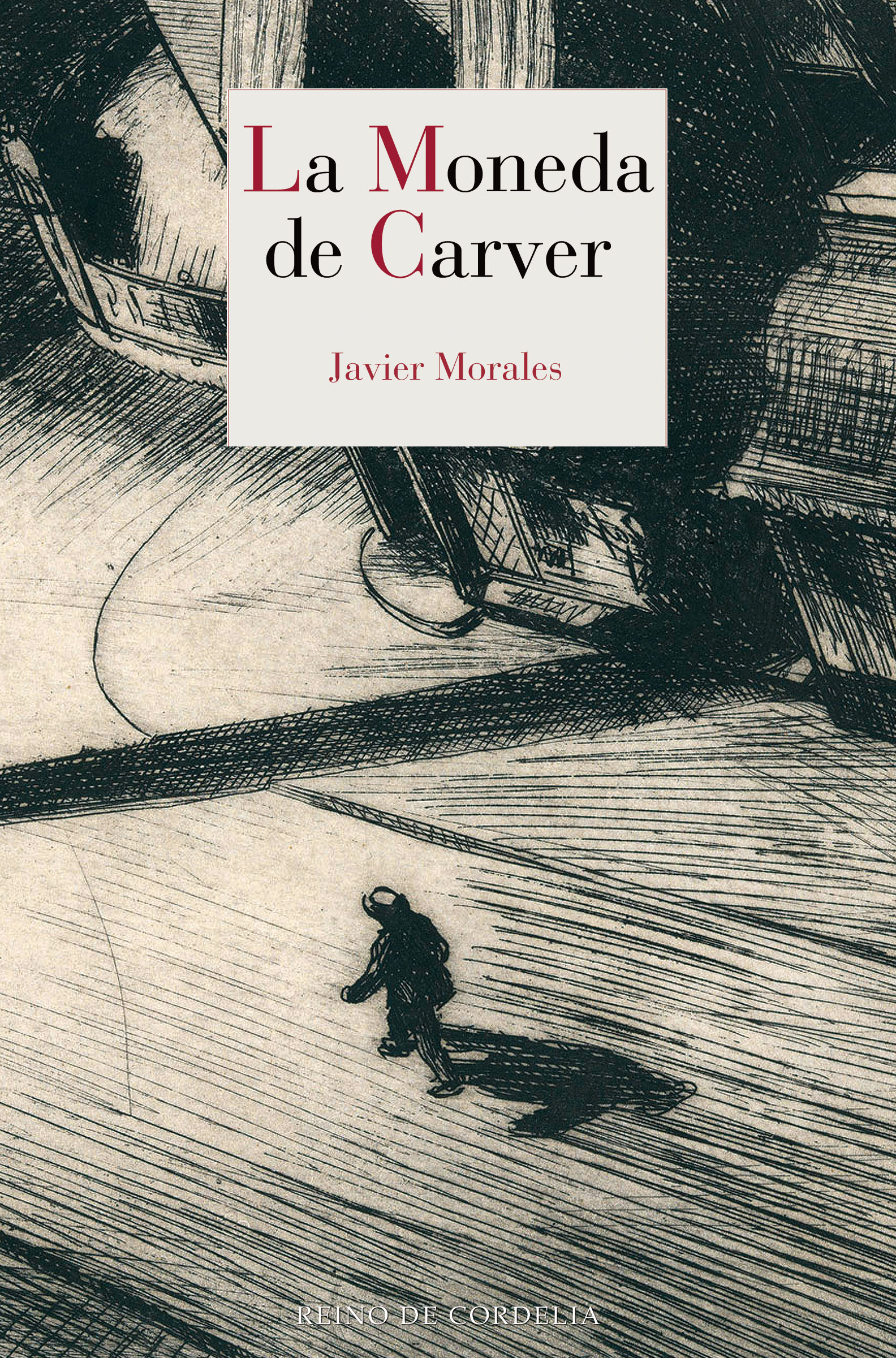



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: