Un libro que habla sobre el «florecer», tema actual y abordado últimamente por la filosofía, la psicología, la sociología y otros campos muy diversos del saber. Esta obra intenta un doble acercamiento a la cuestión: una de tipo literario/narrativo (llevada a cabo por Daniel Capó) y otro de carácter más filosófico/conceptual (realizada por Carlos Granados).
Zenda reproduce un fragmento de Florecer (Editorial Didaskalos).
********
EL VELO DE LOS CLÁSICOS
No, aquella mañana no había traído nada para leer y ella tampoco me lo pidió. Pensé en lo que hemos ido leyendo juntos a lo largo de estos años; cuentos y novelas que han sido incluso una sorpresa para nosotros: El rey Matías, del héroe polaco Janusz Korczak; El desconocido del bosque, del inglés David Severn; la serie de los mumintrolls de Tove Jansson; casi toda la obra de Astrid Lindgren, cuya casa visitamos una vez en Estocolmo bajo la lluvia serena del Báltico. Pensé en la emoción pura que supone descubrir por primera vez Rasmus y el vagabundo, con el que lloré de nuevo (“los malos no lloran”, les digo a mis hijos; no siempre es cierto), aunque fuera en la penumbra de una habitación con la luz apagada. Pensé en la lectura adaptada que hicimos de Virgilio y cómo admiramos que el personaje de Héctor reapareciera en la literatura latina y que fuese Troya –y no Grecia– la que fundó Roma. Me acordé de aquella noche en que les puse una grabación de la novelista Edna O’Brien leyendo un fragmento en inglés de la Eneida —“At last! Are you here at last?”—, traducido por el poeta Seamus Heaney: aquel en el que el hijo se encuentra con su padre muerto y el padre es un fantasma que ya no tiene carne ni tiempo, pero que habla a su hijo con “la voz del reencuentro”. Hay algo sobrecogedor en esta escena, cuando la muerte se dirige a la vida con el ansia de la luz y del amor, aunque también con la difusa angustia de lo ausente. Adam Nicolson, en su ensayo sobre Homero —El eterno viaje— ha reflexionado acerca de un episodio similar: el descenso de Ulises al Hades en la Odisea, cuando sus familiares y amigos difuntos “se le escapan de los brazos esfumándose como sombras”. Y señala que, en el inframundo, Ulises tiene «una visión de lo bello, lo regio y lo deseable hundido en la nada, pero con un alma susurrante y agitada». Se trata de un lugar nítidamente precristiano, que desconoce la redención; un mundo hermoso y terrible, donde se refleja una catábasis sin esperanza última. «Mientras Ulises permanece allí en pie —prosigue Nicolson—, con las lágrimas deslizándose por sus mejillas, ve cómo se le acerca el fantasma de Aquiles, el mayor de los guerreros, el más rápido y fiero entre ellos, venerado casi como un dios por los griegos en Troya, y ahora el más grande entre los muertos. Su expresión es triste y Ulises intenta consolarlo. Aquiles le responde con frialdad y también con pasión: “No le des tu consuelo a mi muerte, magnánimo Ulises”. La palabra que Aquiles utiliza para “magnánimo”, pháidimos, se usa en todo Homero para calificar a los héroes. Pero aquí, en el infierno, posee una resonancia particular. Sus raíces se hallan en el término griego de “brillo” o “resplandor”. Mientras habla Aquiles difunto, es el mundo de la oscuridad el que se dirige al mundo de la luz y los destellos, el mundo resplandeciente del cual procede Ulises y del cual Aquiles ha quedado excluido para siempre». No obstante, el propio Aquiles prefirió una muerte gloriosa a una vida dilatada pero sin brillo, y esto debería hacernos reflexionar sobre el propósito de nuestro caminar. Los especialistas en griego homérico han subrayado la estrecha conexión del epíteto pháidimos con la posibilidad del fracaso, queriendo darnos a entender que la condición implícita a la luminosidad del héroe es el riesgo que afronta, su fortaleza frente a unas circunstancias adversas. Recuerdo, en este sentido, una anécdota que me contó mi hijo pequeño poco antes de que la pandemia nos forzara al confinamiento. Cursaba entonces tercero de primaria y acababa de leer una adaptación al cómic del Beowulf, el conocido poema épico medieval inglés. En el patio, antes de entrar a clase, un compañero, le dijo: “Ojalá llegue pronto el Covid y nos muramos todos”. Sus padres justo se habían divorciado y en esa imprecación se traslucía la pérdida de la primera certeza del amor, que es la fidelidad. Mi hijo, que no estaba al corriente de ello, permaneció un segundo en silencio y le respondió: “Acabo de leer el Beowulf y allí dice que, antes de morir, hay que perseguir la gloria”. Me enorgullecí de su respuesta. Sin darse cuenta, había resumido un credo que es válido para todos. Perseguir la gloria consiste en aspirar a la vida grande, cuando esta se hace presente en tu camino. Perseguir la gloria es llamar a la vida y aceptarla con sus riesgos, sin ceder a los dictados de la desesperanza. Perseguir la gloria presupone la gramática del amor, precisamente porque sabemos que esta gloria no es para uno mismo sino para los demás.
Mi hijo hablaba con palabras de niño y se movía en las categorías mentales de un niño, pero dentro del horizonte que aportan los grandes relatos de la literatura. Me gustaría que mis dos hijos siguieran pensando —y actuando— dentro de ese marco cuando sean adultos y que —como Eneas, el piadoso, que cargó en sus hombros a su padre Anquises al huir de la destrucción de Troya— no dieran la espalda al pasado, a la vez que supieran avanzar con confianza hacia el futuro. En cambio, nuestra mirada se encuentra tamizada por el tiempo y resulta fácil caer en la tentación de percibirlo como un destructor implacable. Es la imagen del Angelus Novus de Paul Klee, que emplea el filósofo Walter Benjamin para describir el horror de la Historia: el ángel bate las alas movilizando la fuerza de los siglos, el vendaval de la caída, la descomposición de la materia que cede a la ruina y a la muerte. Su rostro perplejo nace de la conciencia de la caída, como si fuera un demiurgo torpe, incapaz de articular una nueva gramática de la creación. Lo cierto es que cuando llega la adolescencia o la vejez, nuestras vidas se empiezan a romper. Mudamos de piel, de mirada, de ideas y dejamos atrás muchas certezas, algunas seguridades y unos pocos afectos.
Pensé en todo ello, aunque no dije nada. La vida consiste en un juego de velos, en el cual tan importante es lo que muestras como lo que decides reservarte. Así que, mientras contemplábamos el Mediterráneo, le comenté a mi hija que aquel paisaje escarpado no podía ser muy diferente al que vieron los marinos fenicios, griegos y romanos cuando arribaron a la isla. Nada, en realidad, es muy distinto; tampoco nosotros. Le expliqué que nuestros antepasados indoeuropeos, hijos de la estepa, no disponían de una palabra para referirse al mar y que, por tanto, desconocemos la etimología de thálassa, el vocablo con que los griegos lo nombraron. Y le señalé que son más las cosas que ignoramos que las que sabemos, pero que esto supone también la belleza y el misterio de la creación. Luego nos levantamos y seguimos andando hacia el sur. Atravesamos un túnel de ramas y enredaderas que oscureció la luz del sol. Y, de repente, sentimos frío como si hubiera pasado una sombra. Y tuve miedo: un miedo muy hondo; un miedo extraño, difícil de explicar, casi susurrado. Acudieron los espectros que propician el olvido. Miré hacia atrás, como hizo la mujer de Lot, y recorrí con mi mirada unos años que no quedan tan lejos, pero que ya se han ido por el sumidero del pasado. ¿Recordarán nuestros hijos a Churruca luchando en Trafalgar, a Eneas abandonando Troya, a Héctor y a Odiseo, a Juan de Austria capitaneando La Real en Lepanto? ¿Recordarán los poemas que les hemos leído, los viajes a Italia, a Estados Unidos o a Suecia, los paseos por el campo, la música, el agua gélida del Atlántico cuando nadamos entre delfines? ¿Qué dirán de nosotros cuando ya no estemos? El rastro del tiempo son las huellas; el de la vida, la memoria. Pero no sólo la memoria. Hay memoria sin amor —aunque sea una memoria fría, muerta— y, sin embargo, no hay vida sin amor. La paternidad, en efecto, nutre esta vida y nos enseña a amar desde una cruz determinada. Y la cruz —lo sé ahora— constituye un signo de fidelidad y de esperanza, como la memoria debe aspirar a convertirse en un signo de luz. Eso pensé, pero no dije nada. Callé para silenciar la inquietud. Y seguimos andando antes de llamar a la puerta.
————————
Autores: Daniel Capó y Carlos Granados. Título: Florecer. Editorial: Didaskalos. Venta: Todostuslibros.


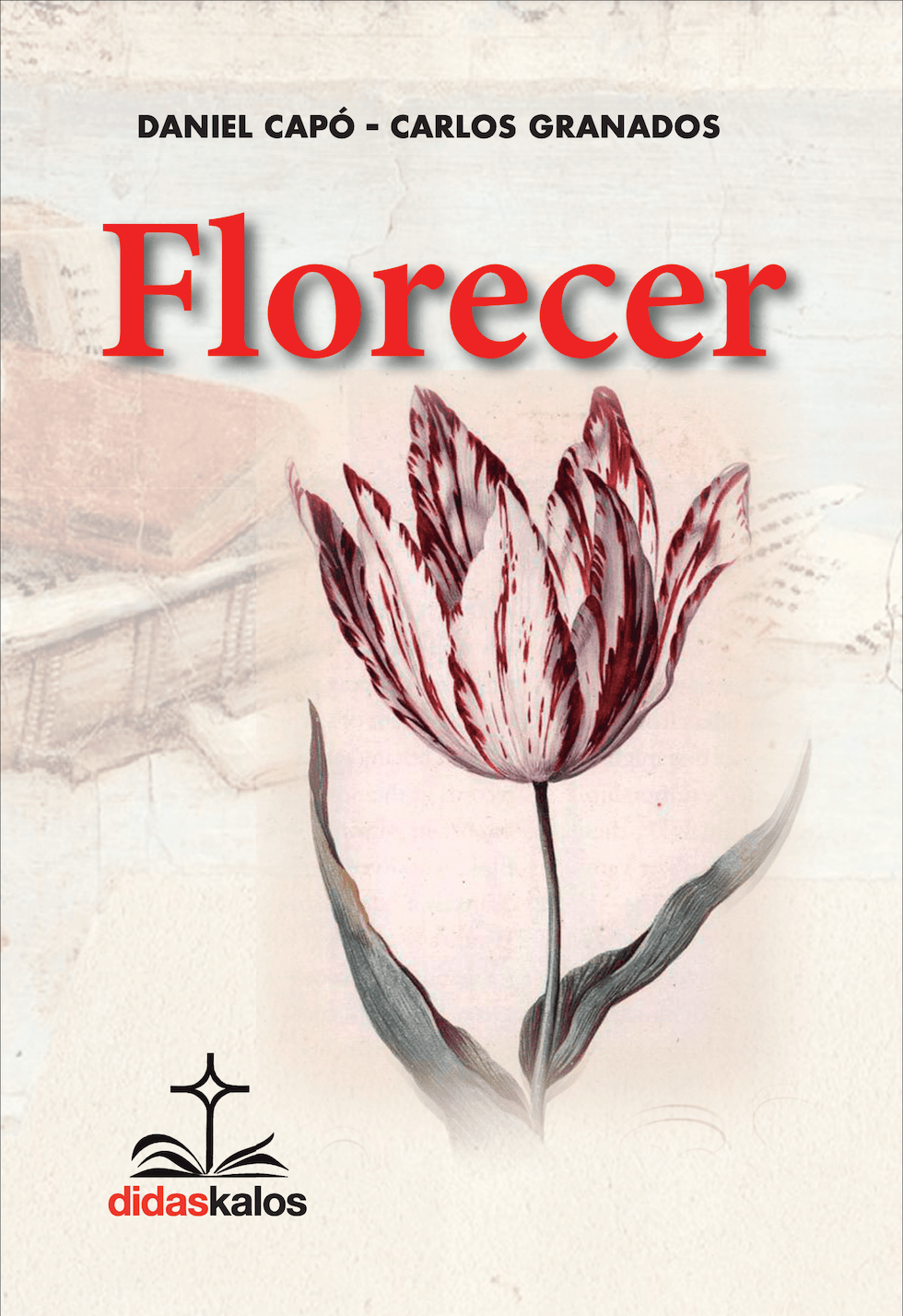
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: