El Nueva York de los años 50, entre el dinámico optimismo de posguerra y la caza de brujas de McCarthy, es el escenario de En busca de la felicidad, de Douglas Kennedy (Nueva York, 1955). Un drama familiar forjado con lealtades contrapuestas, decisiones morales y destinos azarosos. Un relato épico e íntimo al mismo tiempo, respecto al que los más destacados medios de comunicación norteamericanos se han volcado en elogios. Ofrecemos el comienzo de este libro, publicado por Arpa, una joven editorial de Barcelona, y traducido por Esther Roig.
PRIMERA PARTE
Kate
Cuando la vi por primera vez estaba de pie junto al ataúd de mi madre. Era una mujer de más de setenta años, alta y angulosa, con el pelo gris y fno recogido en un prieto moño en la nuca. Tenía el aspecto que me gustaría tener a mí si algún día alcanzo su edad. Mantenía la columna muy derecha, como negándose a dar tregua a la edad. Su estructura ósea era impecable. Su piel seguía siendo tersa. Si tenía arrugas, no le grababan la cara. Por el contrario, le daban carácter, gravedad. Todavía era guapa, de un modo discreto y aristocrático. No había duda de que, en una época bastante reciente, los hombres la encontraban hermosa.
Sin embargo, fueron sus ojos los que me llamaron la atención. De un azul grisáceo. Muy intensos y observadores. Ojos críticos, atentos, con apenas una pizca de melancolía. Pero, ¿quién no se pone melancólico en un funeral? ¿Quién no mira un ataúd viéndose a sí mismo en el interior? Dicen que los funerales son para los vivos. No puede ser más cierto. Porque no solo lloramos por los que se van. También lloramos por nosotros mismos. Por la brutal brevedad de la vida. Por su insignifcancia infnita. Por la forma en que nos movemos a trompicones a través de ella, como forasteros sin mapa, equivocándonos en todos los cruces del camino.
Cuando la miré directamente a los ojos, ella apartó la mirada avergonzada, como si la hubiera descubierto observándome. Está claro que quien ha perdido a su ser más querido es siempre objeto de atención de todos en un funeral. Como la persona más cercana al difunto, se esperaba de mí que marcara el tono emocional de la ocasión. Si me mostraba histérica, no temerían abandonarse. Si sollozaba, se limitarían a sollozar también. Si conservaba la serenidad, mantendrían la compostura y se mostrarían disciplinados y correctos.
Yo me mostraba serena, muy correcta, y como yo la veintena de personas que habían acompañado a mi madre en «su último viaje», como decía el director de la funeraria, que soltó esta frase en medio de la conversación cuando me estaba diciendo lo que me costaría transportarla desde su «capilla de reposo» en Amsterdam con la 75, hasta este lugar «de descanso eterno», junto a la pista del aeropuerto de La Guardia en Flushing Meadows, Queens.
Después de que la mujer se diera la vuelta, oí el motor de un jet en pleno descenso y miré hacia el cielo invernal, frío y azul. Sin duda, varios miembros de la congregación reunida junto a la tumba pensaron que estaba contemplando los cielos como si me preguntara cuál sería el lugar de mi madre en la inmensidad celestial. Pero, en realidad, lo que hacía era comprobar qué clase de jet descendía. «Un US Air. Uno de los viejos 272 que todavía se usan para trayectos cortos. Seguramente un vuelo de Boston. O quizá uno de los que seguían hacia Washington…».
Es asombrosa la cantidad de trivialidades que pasan por la cabeza en los momentos más trascendentales de la vida.
—Mami, mami.
Mi hijo de siete años, Ethan, me tiraba del abrigo. Su voz se superpuso a la del sacerdote episcopaliano que estaba de pie detrás del ataúd, recitando solemnemente un pasaje de las Revelaciones:
Dios secará todas las lágrimas de sus ojos;
y no habrá más muerte, ni aficción.
No habrá más llanto, ni habrá más dolor;
porque todas estas cosas han desaparecido.
Tragué saliva. Ni aficción. Ni llanto. Ni dolor. No era esta la historia de la vida de mi madre.
—Mami, mami…
Ethan seguía tirando de mi manga, exigiendo mi atención. Me llevé un dedo a los labios acariciando su mata de pelo rubio despeinado.
—Ahora no, cariño —susurré.
—Tengo pipí.
Hice un esfuerzo para no sonreír.
—Papá te acompañará —dije, buscando con los ojos a mi marido.
Estaba de pie al otro lado del ataúd, dándoles la espalda a los demás. Me había sorprendido un poco verle en la capilla funeraria por la mañana. Desde que nos había dejado a Ethan y a mí, hacía cinco años, nuestro trato había sido, en el mejor de los casos, de tipo práctico; solo hablábamos de nuestro hijo y de las aburridas cuestiones económicas que obligan incluso a las parejas divorciadas que más se odian a contestarse las mutuas llamadas. Hacía tiempo que yo había cortado por lo sano sus intentos conciliadores. No sé muy bien por qué, pero nunca le había perdonado que nos abandonara de la noche a la mañana para irse con «ella», la belleza mediática, la «señora conductora» de News-Channel-4-NewYork. Entonces Ethan solo tenía dos años y un mes.
Sin embargo, hay que saber encajar estos pequeños contratiempos, ¿o no? Especialmente teniendo en cuenta que Matt se ajusta tanto al estereotipo masculino. Pero algo sí puedo decir en favor de mi exmarido: se ha convertido en un padre atento y cariñoso. Y Ethan lo quiere muchísimo, como pudieron comprobar todos los que rodeaban la tumba, cuando pasó corriendo por delante del ataúd para abrazar a su padre. Matt lo levantó en brazos y vi que Ethan le pedía que lo acompañara al baño. Con una pequeña inclinación de cabeza dirigida a mí, Matt se lo llevó, cargado sobre un hombro, en busca del baño más cercano.
El sacerdote la emprendió entonces con un salmo habitual en los funerales, el 23:
Tú dispones para mí una mesa ante los ojos de mis enemigos;
unges mi cabeza con aceite; mi copa rebosa.
Oí que mi hermano Charlie sofocaba un sollozo. Estaba de pie detrás de la dispersa congregación. Estaba claro que había ganado el premio a la «mejor aparición sorpresa en un funeral», porque había llegado aquella mañana con el vuelo nocturno de Los Ángeles, pálido, agotado y muy avergonzado. Tardé unos instantes en reconocerlo porque no lo veía desde hacía siete años y porque el tiempo había ejercido su desagradable magia convirtiéndolo en un hombre de mediana edad. De acuerdo, yo también pertenecía a la mediana edad, pero Charlie —con sus cincuenta y cinco años, casi nueve más que yo— parecía realmente… Bueno, creo que maduro sería la palabra correcta, aunque cansado de la vida sería bastante más preciso. Había perdido casi todo el pelo y no estaba en forma. Su cara se había vuelto carnosa y foja. La cintura sobresalía, como un neumático, y hacía que su traje negro mal cortado pareciera como nunca un error de mal gusto. Llevaba la camisa blanca desabrochada. La corbata negra tenía manchas de comida. Su aspecto general delataba mala alimentación y cierto desencanto de la vida. Yo misma estaba del todo de acuerdo con esta última descripción…, me sorprendía lo mal que había envejecido, y que hubiera cruzado el continente para despedirse de una mujer con la que apenas había mantenido contacto verbal en los últimos treinta años.
—Kate —dijo, acercándose a mí en el vestíbulo de la capilla funeraria.
Vio la expresión atónita de mi cara.
—¿Charlie?
Tuvo un momento de vacilación al ir a abrazarme, lo pensó mejor y se limitó a cogerme las manos. Estuvimos un momento sin saber qué decirnos. Finalmente hablé yo:
—Esto es una sorpresa…
—Lo sé, lo sé —dijo, interrumpiéndome.
—¿Recibiste mis mensajes?
Asintió con la cabeza.
—Katie… lo siento. De repente me solté de sus manos.
—No me des el pésame —dije, con una voz extrañamente calmada—. También era tu madre. ¿Recuerdas?
Palideció. Finalmente logró balbucear:
—No es justo.
Mi voz continuó muy calmada, muy controlada.
—Todos los días del último mes, cuando supo que se estaba muriendo, me preguntó si habías llamado. Al final tuve que mentirle, le dije que me llamabas diariamente para preguntar cómo estaba. O sea que no me hables de lo que es justo.
Mi hermano se quedó mirando fjamente el linóleo de la funeraria. Entonces se me acercaron dos amigas de mi madre. Mientras hacían los comentarios amables de rigor, Charlie tuvo ocasión de escapar. Cuando empezó el funeral, se sentó en el último banco de la capilla de la funeraria. Volví la cabeza para ver a las personas congregadas y lo descubrí mirándome. Desvió la vista, profundamente incómodo. Después del funeral, le busqué, porque quería darle la oportunidad de ir conmigo al cementerio en el denominado «coche de la familia». Pero no lo vi por ninguna parte. Así que fui a Queens con Ethan y la tía Meg. Era la hermana de mi padre, una profesional soltera de setenta y cuatro años que se había dedicado a destruir su hígado durante los últimos cuarenta. Me alegró ver que se había mantenido sobria para despedirse de su cuñada. Porque, en las pocas ocasiones en que practicaba la moderación, Meg era la mejor aliada que una podía desear. Sobre todo porque tenía una lengua tan aflada como una avispa enfurecida. Poco después de que la limusina saliera de la funeraria, el tema de conversación se centró en Charlie.
—Vaya —dijo Meg—, el schmuck pródigo ha vuelto.
—Y ha desaparecido inmediatamente —añadí.
—Estará en el cementerio —dijo.
—¿Cómo lo sabes?
—Me lo ha dicho. Mientras tú te besuqueabas con todo el mundo después del funeral, le he visto en la puerta. «Si te esperas un momento —le he dicho—, vendrás con nosotras a Queens». Pero ha dejado muy claro que prefería ir en metro. Me parece que Charlie es el mismo gilipollas de siempre.
—Meg —dije, señalando a Ethan con la cabeza.
El niño estaba sentado a mi lado en la limusina, totalmente abstraído en un libro de los Power Rangers.
—No está escuchando las tonterías que digo. ¿Verdad que no, Ethan?
Ethan levantó la vista del tebeo.
—Sé lo que quiere decir gilipollas —contestó.
—Buen chico —dijo Meg, alborotándole el cabello.
—Lee tu tebeo, cariño —le dije.
—Es un niño listo —dijo Meg—. Lo has educado muy bien, Kate.
—¿Lo dices porque sabe palabrotas?
—Me gustan las chicas con autoestima, como tú.
—Esa soy yo: doña Autoestima.
—Al menos siempre has hecho lo correcto. Sobre todo con respecto a la familia.
—Sí, y ya ves adonde me ha llevado.
—Tu madre te quería muchísimo.
—Domingo sí, domingo no.
—Sé que era una mujer difícil…
—Más bien diría que imposible.
—Lo creas o no, este jovencito y tú lo erais todo para ella. Y quiero decir todo.
Me mordí el labio y me tragué un sollozo. Meg me cogió la mano.
—Créeme: padres e hijos acaban siempre pensando que son ellos los que han cargado con el trabajo más desagradecido. Nadie se siente muy feliz. Pero al menos tú no te sentirás culpable como el idiota de tu hermano.
—¿Sabes que la semana pasada le dejé tres mensajes diciéndole que solo le quedaban unos días de vida, y que tenía que venir a verla?
—¿No te llamó?
—No, pero su portavoz sí.
—¿Princesa?
—La misma.
Princesa era el apodo que le dábamos a Holly, la mujer totalmente insufrible, totalmente suburbana, que se había casado con Charlie en 1975 y le había convencido poco a poco, por una larga lista de razones falsas y egoístas, de que se apartara de su familia. Tampoco es que Charlie necesitara que lo animaran mucho. Desde el momento en que fui consciente de estas cosas, supe que, para 52. En busca de la felicidad – Interior – IMPREMTA.indd 16 3/5/18 18:05 17 ser madre e hijo, mamá y Charlie tenían una relación curiosamente fría, y que la causa de su antipatía era mi padre.
—Veinte pavos a que nuestro Charlie se desmorona junto a la tumba —dijo Meg.
—Ni hablar —contesté yo.
—Hace que no le veo… ¿Cuándo demonios nos visitó por última vez?
—Hace siete años.
—Exacto, hará unos siete años, pero le conozco bien. Créeme, siempre se ha compadecido de sí mismo. En cuanto le he visto hoy he pensado: el pobrecito Charlie sigue jugando a autocompadecerse. No solo esto, también se siente muy, pero que muy culpable. No tuvo coraje para hablar con su madre moribunda, y ahora intenta arreglarlo apareciendo a última hora en su funeral. Qué forma más penosa de comportarse.
—Pero no llorará. Está demasiado reprimido. Meg me blandió un billete en la cara.
—Déjame ver tu dinero.
Busqué en el bolsillo de mi chaqueta y encontré dos billetes de diez. Los blandí frente a los ojos de Meg.
—Me divertirá quedarme con tus veinte dólares —le dije.
—No tanto como yo me voy a divertir viendo cómo llora ese lamentable cagueta.
Miré de reojo a Ethan, que seguía absorto en su tebeo de los Power Rangers, y después levanté los ojos al cielo.
—Perdona —dijo Meg—, se me escapó.
Sin levantar la vista del tebeo, Ethan intervino:
—Sé lo que signifca cagueta.
Meg ganó la apuesta. Tras una última plegaria ante el ataúd, el sacerdote me tocó el hombro y me dio el pésame. Luego, uno por uno, los demás asistentes se acercaron a mí. Mientras pasaba por aquella hilera ritual de apretones de manos y abrazos, vi a aquella mujer, leyendo con mucha concentración la lápida contigua a la parcela de mi madre. Me la sabía de memoria:
John Joseph Malone 22 de agosto de 1922 − 16 de abril de 1956
—————————————
Autor: Douglas Kennedy. Título: En busca de la felicidad. Editorial: Arpa. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro


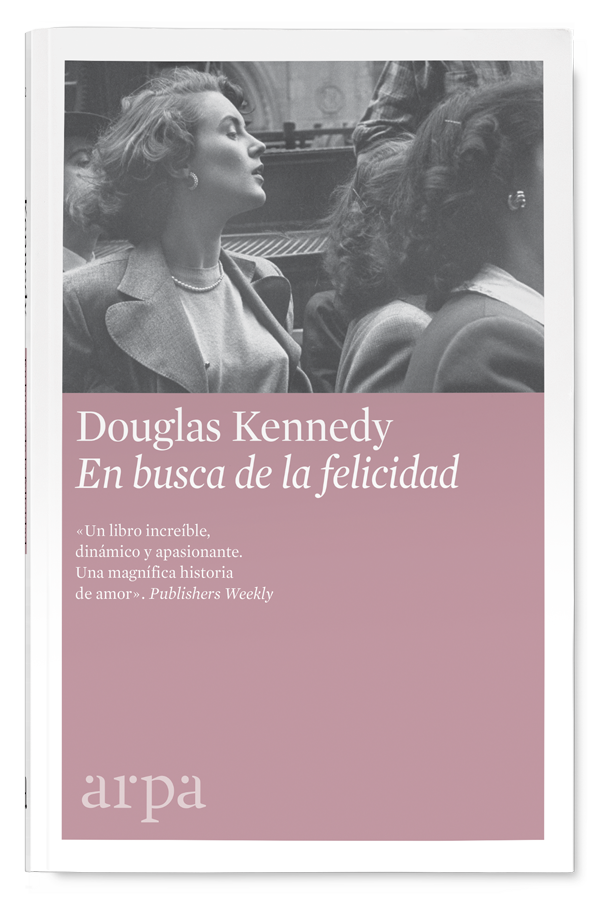
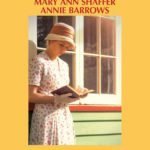


Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: