En Enjambres (Altamarea Ediciones.), de Edgar Borges (Caracas, 1966), una plaga de insectos voladores azota una ciudad. Para escapar a la sinrazón y al delirio colectivo, cinco jóvenes se refugian en una casa en el interior de un bosque en donde se confrontarán con la soledad, con sus propios demonios, temores y recuerdos en una atmósfera onírica y nebulosa en vilo entre la vida y la muerte.
La obra de Edgar Borges ha sido galardonada con numerosos premios internacionales y elogiada por escritores como el premio Nobel Peter Handke y Enrique Vila-Matas. En su recorrido como escritor ha publicado varias novelas, traducidas a numerosos idiomas.
Zenda publica el primer capítulo.
1. La casa
Antes de abrir la puerta, María José miró nerviosa a su alrededor; los golpes eran insistentes, hasta cinco veces se repitió un toque rápido y preciso. La angustia podía convertir las paredes en formas infinitas, en sonidos interminables. El calor complicaba el momento, los mosquitos también. No era normal esa temperatura a comienzos de diciembre, pero últimamente nada era normal en la naturaleza ni en la vida de las personas. Cuatro paredes, cuatro pasadizos o cuatro cuevas. Múltiples formas observadoras parecían vigilar los movimientos de la chica; ella tenía muchas razones para sudar. ¿Qué nervios podrían resistir la paciencia de lo inanimado? Al quinto toque, María José abrió la puerta; era el padre, el único visitante posible. Cada martes le correspondía llevar las provisiones de la semana; que el padre llegara antes de las diez de la mañana tampoco era frecuente.
—¿Mucho calor, hija?
—Sí.
—¡El vestido de lunares te queda muy bien!
—Gracias.
Durante algunos segundos el padre observó a la hija, ella no supo qué hacer con la mirada. Tampoco quiso cerrar los ojos porque al hacerlo veía situaciones ajenas a la realidad.
—¿Todo bien, María José?
—Sí, padre, todo bien.
—¿Estás sola?
—Sí.
—¿Y los chicos?
—¿Los chicos?
Se detuvo a pensar en su propia pregunta. Habría deseado huir al cuarto, volcarse en su cuaderno, renunciar a las habladurías del mundo para encerrarse en su silencio.
—¿María José?
—¡Dime, padre!
—¿Y los chicos?
—Ah, sí, fueron a dar un paseo por el bosque.
—Me pareció escuchar como si hablaras con alguien. No me digas que sigues teniendo alucinaciones.
Era posible que María José viviera con la voz de una niña alojada en su cabeza. Una voz distinta a la que tuvo de pequeña y a la que tuvieron todas las mujeres que había conocido. Una voz que en ocasiones irrumpía y la dejaba en silencio, distraída, descolocada. Que la asaltaba y le anunciaba el frío cuando hacía calor, la noche cuando era de día, que le narraba el mundo y sus consecuencias como si pretendiera tomar el control de sus ojos, de sus oídos, de sus pasos, de sus aventuras.
Negó con la cabeza y apretó la manilla de la puerta; deseaba mirar hacia atrás, pero bajó la mirada.
—A lo mejor cantaba, padre.
—¿Cantar?
María José sonrió tímidamente, su piel morena se enrojeció un poco; sus enormes ojos se empequeñecieron. Nunca se le ocurrió cantar delante del padre, y no porque él se lo prohibiera sino porque creció a la sombra de su duelo. Una especie de duelo existencial que se le había inoculado desde que su mujer, la madre de ella, los abandonara hacía nueve años. María José, a los dieciocho, se había acostumbrado al silencio del hogar. En el día a día, padre e hija parecían decirse con la mirada que el pequeño piso se les había vuelto gigantesco sin apenas ellos darse cuenta. Antes, el hombre era un voraz lector; cuando ella era niña, cada noche le leía un relato sacado de su modesta biblioteca. Sin embargo, después del abandono, cambió las historias literarias por rezos y largas jornadas sin palabras.
—¡Gracias a Dios y a tu jefa que nos prestó su casa del bosque!
—¿Mi jefa? Padre, sabes que no fue mi jefa.
—Ah, disculpa, lo olvidé —dijo el padre muy pensativo.
—La casa nos la prestó mi psicóloga, la madre de Adolfo, lo sabes bien.
Ante la respuesta de María José, el hombre se distrajo con algún pensamiento, como si de pronto se hubiera ido del lugar. Su cuerpo continuaba ahí, frente a su hija, pero su mente se había ido muy lejos. Al poco rato reaccionó volviendo al tema que había dejado pendiente.
—Gracias a Dios y a tu psicóloga que prestó su casa del bosque.
Ahora fue María José quien se extravió en imágenes y pensamientos ajenos a la realidad inmediata. El padre continuó hablando.
—En estos tiempos nadie protege a nadie.
En la mente de la joven surgió una imagen de la calle 11: caía la tarde, no había gente, los locales comerciales estaban cerrados. Era muy temprano para tanto vacío, aunque la tarde estaba muy oscura. Apenas permanecía abierta la única panadería del barrio; el viejo dependiente asomó la cabeza por la puerta de su negocio, dio un paso atrás y desapareció del todo.
—¿María José?
La chica temió que con los ojos abiertos también estuviera comenzando a ver situaciones extrañas.
—¡María José…!
—Dime padre.
—Te decía que tal vez ahora no lo comprendas, pero los padres solo pretendemos salvar el pellejo de nuestros hijos.
—¿Los padres? —preguntó extrañada.
—Sí, los padres, los de tus amigos, y yo mismo.
La joven reaccionó como si hubiera entendido con retraso, como si ahora fuera cuando debía opinar sobre la afirmación anterior.
—Solo espero que nuestro pellejo sirva de algo.
El padre se sintió golpeado por el escepticismo de su hija; en él había cierta actitud romántica que en el pasado fue motivo de las pocas discusiones que ambos tuvieron en el piso de la calle 11. María José le decía que «en el mundo actual la única opción de los justos era asumir un pragmatismo estratégico». Esto, para ella, significaba cuidar el fuego del romanticismo con armadura de samurái.
—¿Todo bien?
—¡Te he dicho que sí!
Solo entonces, ante la reiteración de la pregunta y la mirada observadora del padre, se dio cuenta de que se había demorado demasiado en invitarlo a pasar.
—¿Y no vas a entrar? —preguntó un poco nerviosa.
—Solo para dejarte las cosas en la cocina, tengo que irme, hoy cortarán el camino más temprano que de costumbre —respondió el hombre.
María José abrió la puerta sin soltar la manilla, el padre se echó a la espalda las dos mochilas y entró mirando hacia el interior de la casa. A ella, que no sabía exactamente si seguirlo o quedarse paralizada, lo único que se le ocurrió fue decirle que no se molestara, que vaciara las mochilas en el salón y que luego ella lo pondría todo en su lugar, pues podían cortar el paso y eso supondría un grave problema.
—¿Un grave problema? —preguntó el padre.
María José sentía que el calor y su imprudencia se habían unido para sentenciarla. No tenía mucho tiempo para responder sin levantar mayores dudas: ¿qué grave problema le podría significar quedar incomunicado en la carretera? Siempre podría regresar y pasar la noche en casa. Estaba jubilado, no tenía pareja y tampoco amigos, no pertenecía a ninguna brigada popular de las muchas que se fundaban por esos días; nadie lo esperaba en ninguna parte.
—¡Te pueden ocupar el piso! —advirtió ella de pronto, como solución de última hora.
—Tranquila, hija, llevo la escopeta en el coche.
—¡Padre, ya te he dicho que te deshagas de esa escopeta!
El padre asintió con la cabeza y comenzó a vaciar las mochilas en el centro del salón: alimentos, medicinas y un nuevo cuaderno. María José miró de soslayo hacia el pasillo que llevaba a los dos cuartos; a la izquierda estaba la cocina, tan amplia como los otros espacios de la casa. En el salón solo había un antiguo sofá, un estante con pocos libros y un viejo ventilador ubicado en una esquina. Ver sin pestañear el blanco de las paredes a la joven le producía vértigo.
—¡María José!
La dueña del nombre atendió correspondiendo con la mirada, de forma automática, pensativa, extraviada, como hacía desde que era niña, cuando solía permanecer en silencio durante minutos que a su entorno le parecían interminables. Una maestra de preescolar llegó a insinuarle a los padres que padecía de algún problema cognitivo; en respuesta la madre preguntó alterada: «¿Y quién no tiene un problema cognitivo?». Aquella fue la mejor defensa que persona alguna hubiese hecho a su favor, eso pensaba ella. Lo paradójico es que la hiciera la mujer que años más tarde la abandonaría.
—¡María José!
—¿Sí?
—Llevaba rato llamándote.
Antes de responder, la chica vio que un grupo de libélulas hacían acrobacias frente a la ventana.
—Disculpa, me distraje.
—Ya veo, pero recuerda que te he dicho que solo debes vivir el presente.
—Pero, padre, sería una cínica si me olvidara de lo que está pasando más allá del bosque.
—Cínica nunca, hija mía. Al contrario, el mundo necesitará de mentes lúcidas, como la tuya, cuando supere la crisis.
—¿De qué crisis hablas? Antes de mi nacimiento el mundo ya estaba en crisis.
El hombre se quedó pensativo, sin poder dar respuesta. Incluso se sintió estúpido por haber hablado de futuro y de mentes lúcidas. La chica vio sorprendida que un ejército de insectos extraños se enfrentaba a las libélulas. Eran bichos que nunca había visto en el bosque, se estrellaban en grupo contra cada rival y lo hacían tantas veces como fuera necesario para lograr el derribo. El padre salió de su momentánea abstracción, y aun a riesgo de mantenerse en la estupidez, reiteró su idea, aunque esta vez de manera más concreta.
—Cuidado, hija, mucho cuidado, porque lo que quieren apagar en nosotros es nuestra lucidez.
María José reconocía que el padre, a pesar de la sordidez que llevaba encima, a veces daba sabias orientaciones. Sobre todo, en el momento de la despedida, dejaba alguna idea capaz de golpear el pensamiento durante varios días. Como si pretendiera que una idea le alcanzara para toda la semana. Esa mañana, por ejemplo, ya en la puerta, le sugirió practicar un juego que, según él, llevaba tiempo ejercitando. Sin embargo, ella no tenía la menor duda de que lo había inventado antes de partir. La dinámica era tan sencilla como improvisada, pero no por ello fácil, o por lo menos así lo percibió María José. Se titulaba «El juego del presente» y consistía en pasar una hora pensando solo en presente.
—¿Una hora?
—Sí, no es tan difícil, si lo deseas lo puedes jugar en voz alta, o pensando. Como quieras. Lo importante es que, durante una hora, solo te ocupes del presente. Tomo la taza, sirvo la leche. Apago la luz, me acuesto en la cama. Cierro los ojos y abro la imaginación. En este juego solo vale lo que ocurra ahora, en este momento. No hay más.
Explicadas las reglas del juego, el padre miró con desconfianza hacia el interior del piso; fue un acto reflejo, necesitaba levantar la cabeza para observar hasta donde le fuera posible. María José permaneció con la mirada fija en la puerta, en un claro intento por aparentar tranquilidad.
El padre se despidió con un beso al aire, la hija deseó prevenirle de la mordedura de los monstruos, pero no lo hizo, tampoco sabía exactamente qué era esa mordedura y si él ya había sido mordido. El hombre se fue sin decir su acostumbrado «hasta el próximo martes» ni nada con una mínima referencia de futuro.
***
Tengo miedo de todos los grupos que se persiguen; tengo miedo de estar lejos y, aun así, seguirlos escuchando. Como cuando tropezaba con ellos en alguna calle o en un café del barrio. Como cuando cerraba los ojos y creía verlos en el salón del piso o bajando las escaleras del edificio. Como cuando confundí a mi padre con un perseguidor. Y aunque se supone que en el bosque nadie se persigue, y por más que la naturaleza me intente hacer creer que aquí solo suenan sus bichos, cada noche escucho gritos, carreras y llamados que claman misericordia.
¿Por qué se persiguen? ¿Quiénes se persiguen? ¿Acaso los que huyen, antes, también persiguieron?
¿Y cómo debo llamarlos: grupos, bandos, muchedumbre?
¿En qué momento comenzó todo esto?
Mi padre no responde, solo reza, reza, reza, entregándole a Dios mis preguntas y su falta de respuestas.
—————————————
Autor: Edgar Borges. Título: Enjambres. Editorial: Altamarea. Venta: Fnac y Casa del Libro.


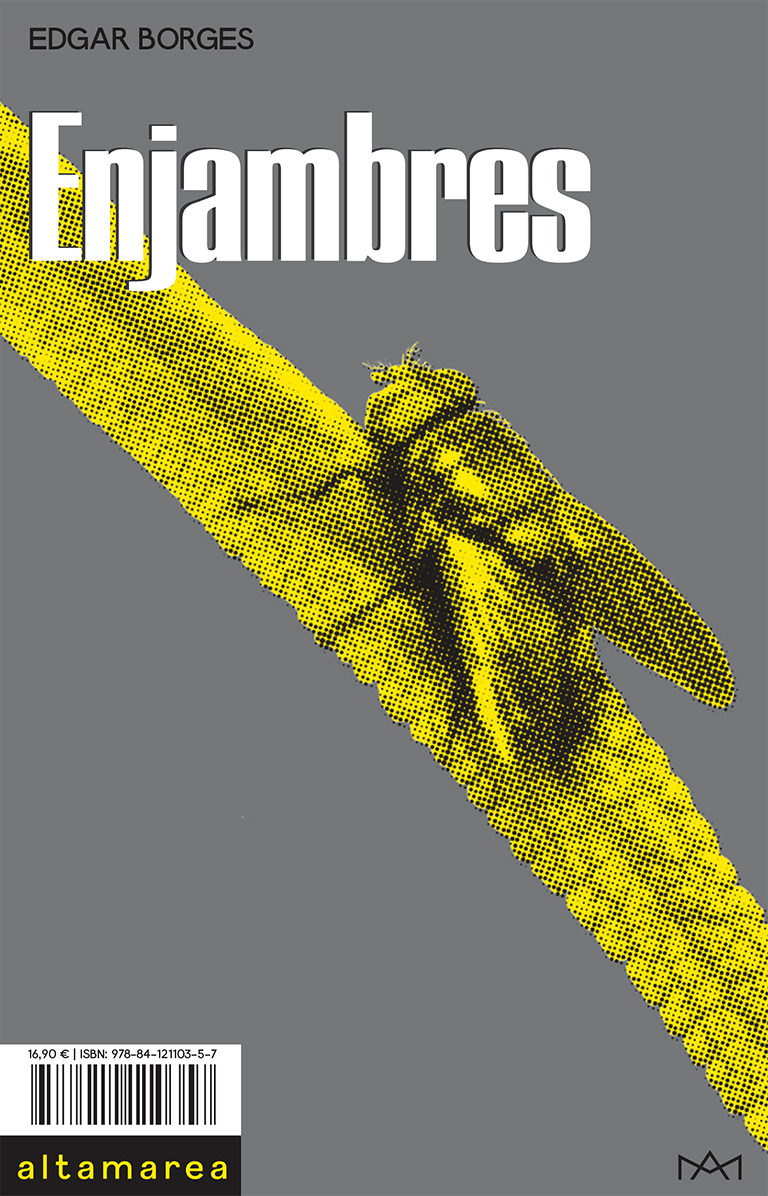



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: