¿Qué día es hoy? ¿Con quiénes hable ayer? ¿Qué ropa traía puesta? Preguntas muy sencillas dos meses atrás, a las que en estos días me tardo en responder. Hay un tropel de ideas que se van apilando en la conciencia a lo ancho del encierro, varias de ellas esquivas y huidizas porque el puro ejercicio de tomarlas en cuenta le impulsa a uno a asomarse al abismo de todo lo que no controla, o no comprende, o no se cree equipado para soportar. Pensamientos por hoy deficitarios que procede a echar debajo de la alfombra para no dar al traste con la decoración de sus buenos deseos.
Quiero decir que hay dos opciones básicas: hacer cuentas chillonas de lo que me han quitado o el feliz inventario de lo que conservo. En la televisión menudean las imágenes de gente furibunda que exige regresar a su vida normal, como el accidentado que cree mover la pierna que le acaba de cercenar el tren. “Iba a ser mi fiesta de graduación… ¡un evento que ocurre una vez en la vida!”, despotrica delante de la cámara una manifestante inconsolable, para quien por lo visto no hay planes más urgentes que los que la pandemia vino a fastidiarle. ¿Qué se cree ese bacilo inoportuno para joderle tamaño fiestón? ¿Y qué va a hacer ahora con el vestido qué compró expresamente para la ocasión? ¿Cortarlo en pedacitos para hacer cubrebocas? No hay dos miedos idénticos, por eso es tan difícil entender los ajenos.
En la autobiografía de Rod Laver, el mítico tenista australiano aconseja a los jugadores jóvenes desechar al instante la memoria del punto traicionero que acaban de perder y concentrarse en ganar el siguiente. Sepultar lo imposible, pelear por lo probable. Nada que sea muy fácil de poner en práctica, porque lo más barato es rumiar tu desdicha hasta hacerla crecer lo suficiente para que justifique la claudicación. Algo muy similar pasa en la cárcel, donde hay tiempo de sobra para darle vueltas al error que te puso tras las rejas. ¿Qué le costaría a Dios, dondequiera que esté, devolverte al pasado floreciente que interrumpió de tajo, para tu desgracia?
“Dios promete vida eterna, nosotros la entregamos”, reza el eslogan de Los tres estigmas de Palmer Eldritch, la novela de Philip K. Dick situada en un futuro escalofriante donde la droga más solicitada es aquella que permite al usuario dilatar sin medida la percepción del tiempo, de modo que su vida en el planeta continúe como un sueño infinito y venturoso, mientras el cuerpo yace amontonado en alguna colonia del espacio sideral. No puede regresar a ser lo que era, nada seguramente quedará de su mundo, como no sea el deseo vibrante que lo invoca y la fantasía química que lo revive.
También yo tenía planes para esta primavera, mismos que han ido a dar al lado de los hijos que no tuve con las mujeres que jamás besé. Mal hace uno en contar entre sus pérdidas aquello que jamás llegó a tener. ¿Habría sido mucho mejor la infancia si al final de la fiesta de mi sexto cumpleaños los payasos se hubieran quedado a dormir, tal como lo exigí con el rostro empapado en lágrimitas? Pues eso es lo que pienso de los planes que en febrero pasado acariciaba: se fueron sin siquiera haber llegado. No tengo tiempo para guardarles luto.
-

Una confesión en carne viva
/abril 18, 2025/El escritor Julio Valdeón cuenta en Autorruta del sur un viaje por varios de los lugares sagrados de la música, la literatura y la historia del sur de Estados Unidos. Una crónica novelada desde Nashville, capital del country, hasta Memphis, cuna del rock and roll, de Muscle Shoals, hogar de estudios míticos de soul, a Tupelo, donde nació Elvis Presley, y de Clarksdale, puerta del Mississippi, hasta alcanzar Nueva Orleans. En este making of Julio Valdeón explica cómo nació y de qué trata Autorruta del sur (Efe Eme). ***** Supongo que hay viajes malditos y otros esperanzados, como los de…
-

Siempre fuimos híbridos
/abril 18, 2025/Lo ejerce a dos escalas: primero, hace zoom para ir a lo micro (por ejemplo, cómo nuestros cuerpos se ven afectados por la invención del coche, el avión o, por qué no, por el síndrome del túnel carpiano); después, se aleja para atender a lo macro (pongamos por caso, cómo el aumento exponencial de los dos medios de transporte mencionados tiene una importancia capital a nivel sistémico —ecológico, geográfico, estándares de velocidad, etc.—). «Hacer cosas sin palabras» significa remarcar la agencialidad silente, es decir, la agencialidad no-humana, lo que conduce a repensar la filosofía de la técnica heredada, donde esa…
-

Odisea, de Homero
/abril 18, 2025/Llega a las librerías una nueva traducción (en edición bilingüe) del gran poema épico fundamental en la literatura griega. Esta edición bilingüe corre a cargo del doctor en Filología Clásica F. Javier Pérez, quien la ha realizado a partir de las dos ediciones filológicas de H. van Thiel y M. L. West. En Zenda ofrecemos los primeros versos de la Odisea (Abada), de Homero. *** Háblame, Musa, del sagacísimo hombre que muchísimo tiempo anduvo errante después de arrasar la fortaleza sagrada de Troya; y conoció las ciudades y el pensar de muchos hombres. Él, que en el ponto dolores sin…
-

La mansión Masriera, refugio de artistas reales y alocados editores ficticios
/abril 18, 2025/Tras La librería del señor Livingstone, Mónica Gutiérrez sigue explorando los entresijos del mundillo editorial. Esta vez lo hace reivindicando un edificio emblemático —y abandonado— de Barcelona: la mansión Masriera. Ahí ubica la editorial de un curioso —y alocado— señor Bennet. En este making of Mónica Gutiérrez cuenta el origen de La editorial del señor Bennet (Ediciones B). *** En 1882, el Taller Masriera fue una de las primeras edificaciones de l’Eixample barcelonés y, probablemente, la más extraña: un templo neoclásico y anfipróstilo, de friso a dos aguas y columnas corintias, inspirado en la Maison Carrée de Nimes, en el…


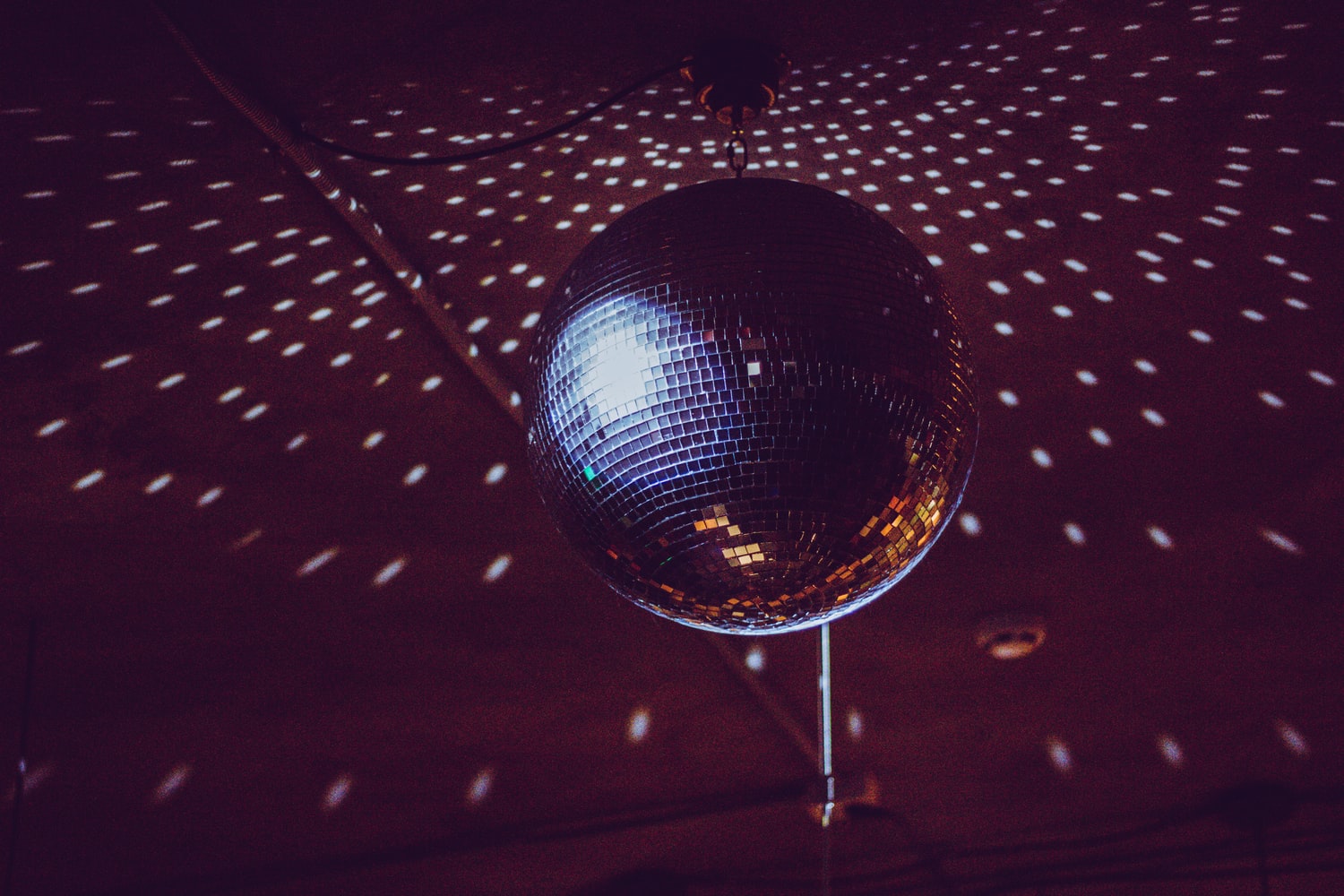



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: