La necesidad de reconocimiento ha sido, es y será uno de los anhelos más profundos e inquietantes de la condición humana. Su impulso ha arraigado de tal manera en el espíritu de la humanidad que incluso podría decirse, sin riesgo a equivocarse, que cualquier acción que materialice la tiene implícita de alguna u otra manera. Lo vemos por todos los lados en la actualidad que nos envuelve y absorbe. Sin entrar a valorar contradicciones y absurdos, es fundamental que el Otro me diga quién soy, que valide, con su asentimiento o negación, la experiencia que estoy teniendo y que presuntamente es íntima e intransferible. Y es que lo que a nosotros nos define, (casi) siempre viene determinado por la creencia, la palabra y el pensamiento de los otros. Tema clásico, nada novedoso por otra parte, y si no, vayamos, por ejemplo, a Hegel y a su célebre dialéctica del Amo y del Esclavo, y ya no digamos lo que sucede en algunos discursos contemporáneos, como el psicoanálisis de raíz lacaniano, o ciertas propuestas filosóficas, poéticas y literarias, donde el peso de la identidad recae siempre en la capacidad que tiene la alteridad para definirla hasta en sus rincones más oscuros.
Por todo ello, verse reconocido es aquello que garantiza, en mayor o menor medida, lo que cada uno es. Así pues, no es de extrañar que una de las figuras más fundamentales de la historia de la literatura, Marcel Proust, luchase por ello llegado un punto determinado de su obra. Y es que, tal y como nos narra majestuosamente Thierry Laget en su libro Proust, Premio Goncourt (fantástica la edición de Ediciones del Subsuelo y maravillosa la traducción de Laura Claravall), el escritor sintió, sobre todo entrada la madurez, que su obra había sido privada de ella. Según su parecer, su prosa sólo llegaba a unos circuitos cerrados, casi endogámicos, de familiares y amigos, mayoritariamente. Proust, harto de aquella limitación receptiva, deseaba que su obra alcanzase a un público mayor y heterogéneo, y, por ese motivo, empezó a valorar la posibilidad de presentarse a varios certámenes literarios, entre ellos el Premio Goncourt o el Gran Premio de novela de la Academia Francesa, a colación de su libro Por el camino de Swann, en 1914.
Sin embargo, y si volvemos a Hegel, la lucha por el reconocimiento siempre es una lucha a muerte. Victoria o derrota. Dicho en otros términos, para conseguir ser reconocido hay que jugar el juego y, para que los diferentes jurados valorasen su obra, era necesario llevar a cabo toda una serie de prácticas a las que Proust, por diferentes razones por entonces, no estaba dispuesto a entrar. Tal vez todavía seguía creyendo en la potencia de la palabra, en la verdad de la letra, y empañar su trayectoria con toda una serie de acciones completamente alejadas a sus creencias habría sido funesto literaria y personalmente para él. Pero la tentación seguía ahí, no obstante, latiendo con mayor intensidad en cada línea que escribía después de aquella renuncia (o mejor designarlo resistencia). Por ello, no será hasta 1919 cuando se lanzará definitivamente a por el Premio Goncourt, a raíz de A la sombra de las muchachas en flor. Y con todas las consecuencias, cabe añadir. En este momento, Proust está decidido a entrar en el juego y en la lucha a muerte, dicho en términos hegelianos, por el reconocimiento. Tal y como narra Laget, con una prosa fluida pero no exenta de ironía y erudición, los pormenores para que Proust pudiese alcanzar el Premio Goncourt fueron, como poco, terribles. En primer lugar, porque finalizada la Primera Guerra Mundial, el contexto socio-cultural no estaba por la labor de valorar la posibilidad de entregar un premio del prestigio del Goncourt a una obra que no tratase, de alguna u otra forma, el conflicto que acababa de tener lugar. Las experiencias en el frente, la locura de las trincheras debían dejar el anonimato de los soldados para circular por la masa de lectores. No podía obviarse lo ocurrido y, en cierto modo, un cierto espíritu de concienciación aleteaba por el país en aquel entonces. En segundo lugar, porque Proust era un escritor más o menos consagrado, aunque no fuese leído por las multitudes, y el Premio estaba pensado para difundir la obra de autores jóvenes y noveles, que necesitaran, en alguna medida, la dotación económica para iniciar su carrera literaria. En tercer término, y estrechamente vinculado con el anterior, porque Proust pertenece a una burguesía más o menos acomodada, y su patrimonio (aunque es verdad que en aquel entonces tiene ciertas dificultades patrimoniales) no urge la ayuda económica que sí necesitaría un autor en ciernes.
Sea como fuere, Proust consigue el galardón por encima de Roland Dorgelès y su Las cruces de madera, gran favorito de la crítica y del entramado cultural parisino. Pero el reconocimiento que esperaba Proust no fue el que recibió en este primer momento. Ni mucho menos. Las reacciones fueron, como poco, furibundas: críticas desatadas por premiar una obra alejada de la auténtica realidad de la posguerra, boicots enmascarados bajo la premisa de precios casi inasumibles de la edición, burlas de su título y de su escritura… Proust, y la entrega del premio, en resumidas cuentas, se convirtieron en objeto de sorna y de ataques por todos los lados. La obra no despegaba en ventas y, aquello que lo motivó a entrar en la lucha, en ese combate absurdo, no lo neguemos más, empezó a girársele en su contra. Y es que la escritura de Proust no dependía de ningún premio. Su belleza y profundidad trascendían la dinámica de unos galardones que, en la mayoría de los casos, premian más lo epidérmico y los intereses que la calidad del estilo, la creatividad y la brillantez de una trama más o menos alambicada. La lucha por el reconocimiento, volvemos a Hegel, siempre implica un Amo y un Esclavo, así como un intercambio más o menos constante entre ambas figuras. Quien se cree que es Amo porque el Esclavo, es decir el otro que renuncia a su deseo, lo reconoce, realmente se convierte en su reo: demanda constantemente ese reconocimiento y se convierte en prisionero del juicio del otro. Y es que la mayor ironía radica en que el reconocimiento que tanto anhelaba Proust le vendrá dado por otros canales, alejados absolutamente de la lógica de los premios (una lógica que, por otra parte, Laget desenmascara a la perfección, de una manera cuidada y lúcida) y sin esperarlo (como casi siempre acontece con lo que es verdaderamente importante). Hay algo azaroso en el reconocimiento (sea del orden que sea). Y si no, ¿quién recuerda hoy que Proust ganó el Premio Goncourt?
—————————————
Autor: Thierry Laget. Traductora: Laura Claravall Serra. Título: Proust, Premio Goncourt. Editorial: Ediciones del Subsuelo. Venta: Amazon, Fnac y Casa del Libro.
-

Los 200 primeros casos de Mortadelo y Filemón, una edición histórica de Bruguera
/abril 26, 2025/¿Cómo empezó la serie más famosa de la historieta? ¿Cómo eran Mortadelo y Filemón cuando nacieron? ¿Qué hacían antes de ingresar en la T.I.A.? Por sorprendente que pueda parecer, el cómic más vendido de nuestro país, el más popular y sin duda uno de los más divertidos, no contaba todavía con un libro que recopilara sus primeras historietas. Esta laguna se cubre por fin con este álbum. Por primera vez, un libro presenta las primeras aventuras de Mortadelo y Filemón, publicadas entre 1958 y 1961. Su publicación es todo un acontecimiento editorial. Los 200 primeros casos de Mortadelo y Filemón recopila, con el…
-

Las 7 mejores películas de la II Guerra Mundial para ver en Filmin
/abril 26, 2025/1. Masacre / Ven y mira (Idi i smotri, Elem Klimov, 1985) 2. Paisà (Roberto Rossellini, 1946) 3. La delgada línea roja (The Thin Red Line, Terrence Malick, 1998) 4. El submarino (Das Boot, Wolfgang Petersen, 1981) 5. La infancia de Iván (Ivanovo detstvo, Andrei Tarkovsky, 1962) 6. Europa, Europa (Agnieszka Holland, 1990) 7. El silencio del mar (Le silence de la mer, Jean-Pierre Melville, 1949)
-

Fiel a sí mismo
/abril 26, 2025/Por él sabemos que Hey! ha sonado en el espacio y que Julio a secas ganó la batalla de brebajes entre Pepsi y Coca-Cola a Michael Jackson, que se quedó los dominios locales del refresco más azucarado, mientras Julio a secas saciaba su sed a escala planetaria y añadía más chispa a su vida. Sí, el primer artista global en el sentido actual del término fue el hombre que salió de aquel niño de derechas criado en el barrio madrileño de Argüelles. Él diría que la vida ha transcurrido en un suspiro, el que va de aparecer en conciertos de…
-

El trabajo sin trabajo ni propósito
/abril 26, 2025/La novela, como digo, tiene mucho humor (más del habitual en la autora) y, pese a todo, nunca levanta los pies del suelo, como sí lo hacían los ejemplos anteriores. No hay nada onírico ni esperpéntico a niveles inverosímiles, sino una historia aterrizada y divertida sobre el tedio, la frustración y el sinsentido de una rutina administrativa que no parece dirigida hacia ninguna parte. La narración comienza, con paso tranquilo, cuando Sara acude a su nuevo puesto de interina en una oficina administrativa y, con estupor, se descubre sola, sentada en una mesa apartada durante varios días, sin recibir instrucciones….


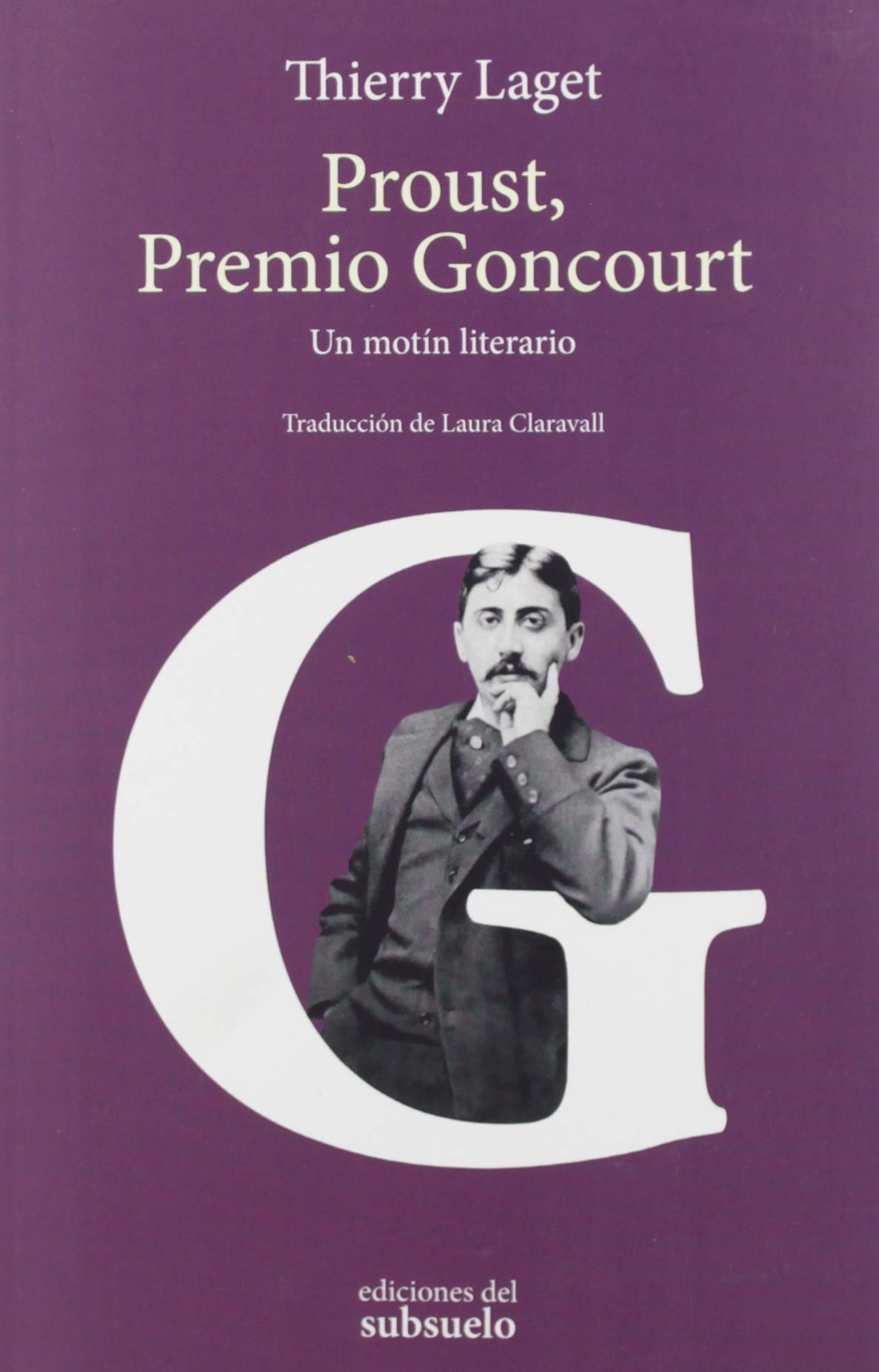



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: