Desde el balcón de un hotel con vistas a los Campos Elíseos, Blasco Ibáñez le comentaba a Unamuno: «Don Miguel, esto es el mundo». Y el escritor vasco le respondía a gritos: «¡Gredos, don Vicente, Gredos!». Pese al exabrupto del rector de Salamanca, los escritores españoles han sentido por la capital de Francia una poderosa atracción, y la han elegido como residencia en el exilio. Desde Ignacio de Luzán en la primera mitad del siglo XVIII hasta Lorenzo Varela, ya muy entrado el XX, París se ha colado en la literatura de Mesonero Romanos, Modesto Lafuente, Larra, Pérez Galdós, Emilia Pardo Bazán, Santiago Rusiñol, Azorín, los hermanos Machado, Azaña, Corpus Barga, Ramón Gómez de la Serna, Ramón J. Sender, Max Aub… Todos ellos y otros muchos más aparecen en esta antología realizada por José Esteban, y publicada por Reino de Cordelia, como homenaje a un destino que ha despertado tanta inspiración literaria.
Zenda adelanta el capítulo dedicado a Luis Buñuel.
***
Luis Buñuel
(1900-1983)
Como tantos españoles, Buñuel dejó sus recuerdos de París, entre 1925 y 1929 en su libro de memorias Mi último suspiro, Barcelona, 1982:
En 1925 me enteré de que, bajo la autoridad de la Sociedad de Naciones, iba a crearse en París un organismo llamado Societé Internationale de Cooperation intellectuelle. De antemano se veía que Eugenio d’Ors sería designado representante de España.
Mi madre me pagó el viaje y me prometió mandarme dinero todos los meses. Al llegar a París, sin saber donde hospedarme, me fui directamente al Hotel Ronceray del pasaje Jouffroy, donde mis padre pasaron su luna de miel en 1899 y me engendraron.
NOSOTROS, LOS METECOS
Tres días después de mi llegada, me entero de que Unamuno está en París. Un grupo de intelectuales franceses fletaron un barco y fueron a recogerlo a Canarias donde estaba confinado. Todos los días, él acudía a una peña que se reunía en La Rotonde. Allí se sitúan mis primeros contactos con los que la derecha francesa llamaba despectivamente les métèques, extranjeros que viven en París y ocupan las terrazas de los cafés.
Yo, reanudando sin el menor esfuerzo mis hábitos madrileños, iba todos los días a La Rotonde. En dos o tres ocasiones, incluso acompañé a Unamuno a pie hasta su alojamiento, situado cerca de l’Etoile. Dos buenas horas de paseo y de conversación.
En La Rotonde apenas una semana después de mi llegada, conocí a un tal Angulo, estudiante de Pediatría, que me enseñó el hotel donde se hospedaba, en la rue de l’École de Médecin, a dos pasos del boulevar de Saint-Michel. El hotel, simpático y modesto, situado al lado de un cabaret chino, me gustó y me instalé en él.
Al día siguiente tuve que quedarme en la cama con gripe. Por la noche, a través de la pared de mi cuarto, oía el bombo del cabaret chino. Por la ventana veía un restaurante griego situado enfrente y una bodega. Angulo me aconsejó que combatiera la gripe a fuerza de champaña. Yo no me lo hice repetir. Y entonces descubrí una de las causas del desprecio y hasta de la aversión que la derecha sentía hacia los metecos. El franco, a consecuencia de no sé qué devaluación, estaba a un cambio bajísimo. Las monedas extranjeras y, especialmente la peseta, permitían a los metecos vivir como príncipes o poco menos. La botella de champaña que luchó victoriosamente contra mi gripe me costó once francos: una sola peseta.
En los autobuses de París había letreros en los que se leía: «No desperdiciéis el pan». Y nosotros bebíamos Moët Chandon a peseta la botella.
Una noche, ya restablecido, entré solo en el cabaret chino. Una de las animadoras se sentó a mi mesa y se puso a hablar conmigo, como era su obligación. Segundo motivo de asombro para un español en París: aquella mujer se expresaba admirablemente y poseía un sentido de la conversación sutil y natural. Por supuesto no hablaba de literatura ni de filosofía. Hablaba de vinos de París y de las cosas de la vida diaria, pero con fina naturalidad, sin asomo de afectación ni pedantería. Yo estaba admirado; acababa de descubrir una relación entre el lenguaje y la vida, desconocida para mí. No me acosté con aquella mujer, de la que no sé ni el nombre y a la que no volví a ver; pero ella fue mí primer contacto auténtico con la cultura francesa.
Otros motivos de asombro a los que me he referido a menudo: las parejas se besaban en la calle. Semejante comportamiento abría un abismo entre Francia y España. lo mismo que la posibilidad de que un hombre y una mujer vivieran juntos sin las bendiciones.
Se decía entonces que en París, capital indiscutible del mundo artístico, había cuarenta y cinco mil pintores ––cifra prodigiosa–– muchos de los cuales frecuentaban Montparnasse (después de la Primera Guerra Mundial, Montmatre había pasado de moda).
Les Cahiers d’Art, sin duda la mejor revista de la época, dedicó un número a los pintores españoles que trabajaban en París y a los que yo frecuentaba casi a diario. Entre otros Ismael de la Serna, un andaluz un poco mayor que yo, Castanyer, un catalán que puso el restaurante Le Catalan frente al estudio de Picasso, en la rue des Grands Augustins. Juan Gris a quien visité una sola vez en su casa de las afueras y que murió poco después de mi llegada. También veía a Cossío, bajito, cojo y tuerto, que miraba con cierta amargura a los hombres robustos y sanos. Después llegó a ser jefe de centuria de Falange y alcanzó cierto renombre como pintor antes de morir en Madrid.
Bores, por el contrario, está enterrado en París, en el cementerio de Montparnasse. Procedía del grupo ultraísta. Era un pintor serio, ya famoso, que fue a Brujas, Bélgica, con Hernando Viñes y conmigo y durante aquel viaje recorrió detenidamente todos los museos.
Aquellos pintores tenían una peña a la que iba también Huidobro, el célebre poeta chileno, y un escritor vasco llamado Miliena, bajo y delgado. No sé exactamente por qué, más adelante, después del estreno de La Edad de oro, varios de ellos —Huidobro, Castanyer, Cossío— me mandaron una carta llena de insultos. Estuvimos distanciados una temporada y después nos reconciliamos.
De todos aquellos pintores, mis mejores amigos eran Joaquín Peinado y Hernando Viñes. Hernando, de origen catalán y más joven que yo, fue un amigo para toda la vida. Se casó con una mujer a la que quiero muchísimo, Loulou, hija de Francis Jourdain, el escritor que frecuentaba muy de cerca a los impresionistas y que fue gran amigo de Huysmans.
La abuela de Loulou mantenía un salón literario a fines del siglo pasado. Loulou me regaló un objeto extraordinario que ella conservaba de aquella abuela. Es un abanico en el que la mayoría de los grandes escritores de fin de siglo y también algunos músicos (Massenet, Gounod) escribieron una palabras, unas notas musicales, unos versos o, sencillamente, pusieron su firma. Mistral, Alphonso Daudet, Heredia, Banville, Mallarmé, Zola, Octave Mirbeau, Pierre Loti. Huysmans y otros, como el escultor Rodin, se halla reunidos en este abanico, objeto trivial, compendio de un mundo. Lo miro con frecuencia y en él se lee, por ejemplo, una frase de Alphonse Daudet: «Al subir hacia el Norte, los ojos se afinan y se extinguen». Muy cerca, unas líneas decisivas de Edmond de Goncourt: «Todo ser que no tenga en sí un fondo de amor apasionado por las mujeres, las flores, los objetos de arte, el vino o lo que sea, todo aquel que no tenga una veta un poco desquiciada, todo ser perfectamente equilibrado, nunca, nunca, nunca, poseerá talento literario. Fuerte pensamiento inédito».
Citaré por último unos versos de Zola (muy raros) copiados del abanico:
Ce que je veux pour mon royaume
C’est á má porte un vert sentier,
Berceau formé d’un églanier
El long comme trois brins de chaume [1].
En el estudio del pintor Manolo Ángeles Ortiz de la rue Vercingétorix conocí, poco después de mi llegada, a Picasso que ya era célebre y discutido. A pesar de su llaneza y su jovialidad, me pareció frío y egocéntrico ––no se humanizó hasta la época de la guerra civil, cuando tomó partido–– no obstante lo cual nos veíamos a menudo. Me regaló un cuadrito —una mujer en la playa—- que se perdió durante la guerra.
De él se decía que, con motivo del famoso episodio del robo de la Gioconda, ocurrido antes de la Primera Guerra Mundial, cuando su amigo Apollinaire fue interrogado por un policía, Picasso, al ser citado a su vez a declarar, renegó del poeta como San Pedro negara Cristo.
Posteriormente, hacia 1934, el ceramista catalán Artigas, amigo íntimo de Picasso, y un marchante hicieron una visita en Barcelona a la madre del pintor, quien los invitó a almorzar. Durante el almuerzo, la señora reveló a los dos hombres la existencia en la buhardilla de una caja llena de dibujos hechos por Picasso durante su infancia y adolescencia. Ellos le piden que se los enseñe, suben a la buhardilla, abren la caja, el marchante hace una oferta y se zanja la operación. El hombre se lleva una treintena de dibujos.
Algún tiempo después, en París, el marchante organiza una exposición en una galería de Saint-Germain-des-Prés. Picasso es invitado al vernissage, acude, mira los dibujos, los reconoce y se muestra emocionado. Lo cual no le impide, a la salida del vernissage, ir a denunciar a la policía al marchante y al ceramista. La fotografía de este último fue publicada en un periódico, como si se tratara de un estafador internacional.
Que nadie me pida opinión en materia de pintura: no la tengo. La estética nunca me ha preocupado y cuando algún crítico habla, por ejemplo, de mi «paleta» no puedo menos de sonreír. No soy de los que pueden pasar horas en una sala de exposiciones gesticulando e improvisando sobre la marcha. Había momentos en que su legendaria facilidad me hartaba. Lo único que puedo decir es que el Guernica no me gusta nada, a pesar de que ayudé a colgarlo. De él me desagrada todo, tanto la factura grandilocuente de la obra como la politización a toda costa de la pintura. Comparto esta aversión con Alberti y José Bergamín, cosa que he descubierto hace poco. A los tres nos gustaría volar el Guernica,pero ya estamos muy viejos para andar poniendo bombas.
Yo me había creado ya unos hábitos en Montparnasse, donde aún no existía La Coupole. Íbamos al Dôme, a La Rotonde, al Sélect y a los cabarets más célebres de la época.
Todos los años, los diecinueve estudios de Bellas Artes organizaban un baile que yo suponía había de ser fabuloso. Unos amigos pintores me habían dicho que era la mejor orgía del mundo, única en su género. Decidí asistir. Se llamaba le Bal des Quat’zarts.
Me presentaron a uno de los que se hacían llamar organizadores, que me vendió unas entradas soberbias, enormes y bastante caras. Decidimos ir en grupo: un amigo de Zaragoza llamado Juan Vicens, el gran escultor español José de Creeft con su esposa, un chileno cuyo nombre no recuerdo —acompañado de una amiga— y yo. El que me había vendido las entradas me advirtió que dijéramos que pertenecíamos al estudio de Saint-Julien.
Llega el día del baile. La fiesta empieza con una cena organizada por el estudio de Sainte-Julien, en un restaurante. Después de la cena, un estudiante se levanta, coloca delicadamente los testículos en un plato y da la vuelta al comedor. Yo no había visto cosa parecida en España. Estoy horrorizado.
Después nos vamos a la Sala Wagram, donde se celebra el baile. Un cordón de policías trata de contener a los curiosos. Allí veo otra escena increíble para mí: una mujer completamente desnuda llega sobre los hombros de un estudiante vestido de zahirió. La cabeza del estudiante le tapaba el sexo, así entraron en la sala, entre los gritos de la multitud.
Yo no salgo de mi asombro. ¿A qué mundo he ido a parar?, me pregunto.
La entrada a la Sala Wagram está guardada por los estudiantes más forzudos de cada estudio. Nos acercamos y exhibimos nuestras soberbias entradas. Nada qué hacer. No nos dejan entrar. Alguien nos dice:
—¡Os han timado!
Y nos ponen de patitas en la calle. Aquellas entradas no valen.
De Creeft, indignado, se da a conocer y grita de tal modo que le dejan entrar con su esposa. Vicens, el chileno y yo, nada. Los estudiantes habrían admitido de buen grado a la acompañante del chileno que llevaba un espléndido abrigo de piel; pero como la mujer se negara a entrar sola, ellos le trazaron una gran cruz de alquitrán en la espalda del abrigo.
Por ello no pude participar en la orgía más espectacular del mundo, costumbre ya desaparecida. Acerca de lo que ocurría en el interior, corrían rumores de escándalo. Los profesores, todos los cuales estaban invitados, se quedaban solo hasta las doce. Entonces, según se decía, empezaba lo más fuerte. Los supervivientes, completamente borrachos, iban a zambullirse en las fuentes de la place de la Concorde hacia las cuatro o las cinco de la madrugada.
Dos o tres semanas después, encontré al vendedor de entradas falsas que me había timado. Acababa de pillar una fuerte blenorragia y andaba con tanta dificultad apoyándose en un bastón, que al verlo renuncié a toda idea de venganza.
***
Por aquel entonces, La Closerie des Lilas no era más que un café al que yo iba casi todos los días. Al lado esta el Bal Builier que frecuentábamos con bastante asiduidad, siempre disfrazados. Una noche yo iba de monja. Era un disfraz excelente, no le faltaba detalle, hasta me puse un poco de carmín en los labios y pestañas postizas. Íbamos por el boulevard Montparnasse con unos amigos, entre ellos Juan Vicens, vestido de fraile, cuando vemos venir hacia nosotros a dos policías. Yo me pongo a temblar bajo mi blanca toca, ya que en España estas bromas se castigan con cinco años de prisión. Pero los dos policías se paran sonrientes y uno me pregunta muy amablemente:
—Buenas noches, hermana, ¿puedo hacer algo por usted?
Orbea, el vicecónsul de España, nos acompañaba algunas veces al Bal Bullier. Una noche nos pidió un disfraz y yo me quité el hábito y se lo di. Debajo llevaba, en previsión, un equipo de futbolista.
A Juan Vicens y a mí nos seducía la idea de abrir un cabaret en el boulevard Raspail. Yo hice un viaje a Zaragoza para pedir a mi madre el dinero necesario, pero ella no quiso dármelo. Poco después, Vicens se puso al frente de la librería española de la rue Gay-Lussac. Murió en Pekín después de la guerra, de enfermedad.
En París aprendí a bailar como es debido. Iba a una academia. Lo bailaba todo, incluso la java, a pesar de mi aversión por el acordeón. Todavía me acuerdo: On fair un’peite belote, et pues voilà… París estaba lleno de acordeones.
Seguía gustándome el jazz y aún tocaba el banjo. Tenía por lo menos sesenta discos, cantidad considerable en aquel tiempo. Íbamos a oír jazz al hotel Mac-Mahon y a bailar al Chateau de Madrid en el Bois de Boulogne. Finalmente, por la tarde, como buen meteco, yo tomaba clases de francés.
Ya he dicho que cuando llegué a Francia, ni siquiera conocía la existencia del antisemitismo. Lo descubrí en París y con gran sorpresa. Un día, un hombre contó a varios amigos que la víspera su hermano había entrado en un restaurante próximo a la Étoile y, al ver a un judío que estaba comiendo, lo tiró al suelo de un bofetón. Yo hice varias preguntas inocentes a las que me contestaron con vaguedades. Así descubrí la existencia de un problema judío, inexplicable para un español.
En aquella época, ciertas agrupaciones de derecha, Camelots du Roi y Jeunesses Patriotiques, organizaban incursiones en Montparnasse. Saltaban de sus camiones, blandiendo bastones amarillos y se ponían a sacudir a los metecos que estaban sentados en las terrazas de los mejores cafés. Dos o tres veces repartí entre ellos algunos puñetazos.
Yo acababa de mudarme a una habitación amueblada del número 3 bis, place de la Sorbonne, una plazoleta provinciana, tranquila y arbolada. En las calles aún se veían coches de punto y escaseaban los automóviles. Yo vestía con cierta elegancia, usaba botines y bombín. Todos los hombres llevaban sombrero o boina. En San Sebastián, el que salía con la cabeza descubierta se exponía a que lo agredieran o le llamaran maricón. Un día, puse el bombín en el bordillo de la acera del boulevard Saint-Michel y salté sobre él con los pies juntos. Un adiós definitivo.
También por entonces conocí a una muchacha menuda y morena, una francesa llamada Rita. La encontré en el Sélect. Tenía un amante argentino al que no llegué a ver y vivía en un hotel de la rue Pelambre. Salíamos a menudo, para ir al cabaret o al cine. Nada más. Yo notaba que ella se interesaba por mí y, a su vez, tampoco me dejaba indiferente.
De manera que me voy a Zaragoza para pedir dinero a mi madre. A poco de llegar, recibo un telegrama de Vicens en el que mi amigo me comunica que Rita se ha suicidado. Después de la información judicial, se supo que las cosas andaban muy mal entre ella y su amigo argentino (quizá en parte por culpa mía). El día en que yo me fui, él la vio entrar en el hotel y la siguió hasta su habitación. No se sabe lo que ocurriría allí, pero al fin Rita sacó una pequeña pistola que poseía, disparó contra su amante y volvió el arma contra sí misma.
Joaquín Peinado y Hernando Viñes compartían estudio. Apenas una semana después de mi llegada a París, estando en aquel estudio, vi llegar a tres simpáticas muchachas que estudiaban anatomía en el barrio.
Una se llamaba Jeanne Rucar. A mí me pareció muy guapa. Era natural del norte de Francia, conocía ya los medios españoles de París gracias a su costurera y practicaba la gimnasia rítmica. Incluso había ganado una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París de 1924, bajo la dirección de Irène Poppart.
Inmediatamente se me ocurrió una idea maquiavélica —pero en el fondo muy ingenua— para ganarnos a las tres muchachas. En Zaragoza un teniente de Caballería me había hablado hacía poco de un afrodisíaco potentísimo, el clorhidrato de yohimbina, capaz de vencer la más terca resistencia. Yo expuse la idea a Peinado y a Viñes; invitábamos a las tres chicas, les ofrecíamos champaña y les echábamos a la copa unas gotas de clorhidrato de yohimbina. Yo creía sinceramente en la viabilidad del plan. Pero Hernando Viñes me respondió que él era católico y que nunca tomaría parte en una canallada semejante.
En otras palabras, no ocurrió nada —excepto que yo vería en lo sucesivo con bastante frecuencia a Jeanne Rucar porque con el tiempos sería mi mujer, y sigue siéndolo.
***
[1] Lo que quiero para mi reino / Está a mi puerta un sendero verde, / Cuna formada a partir de una rosa mosqueta / El largo como tres hebras de paja.
—————————————
Autor: José Esteban. Título: Escritores españoles en París. Editorial: Reino de Cordelia. Venta: Todostuslibros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.


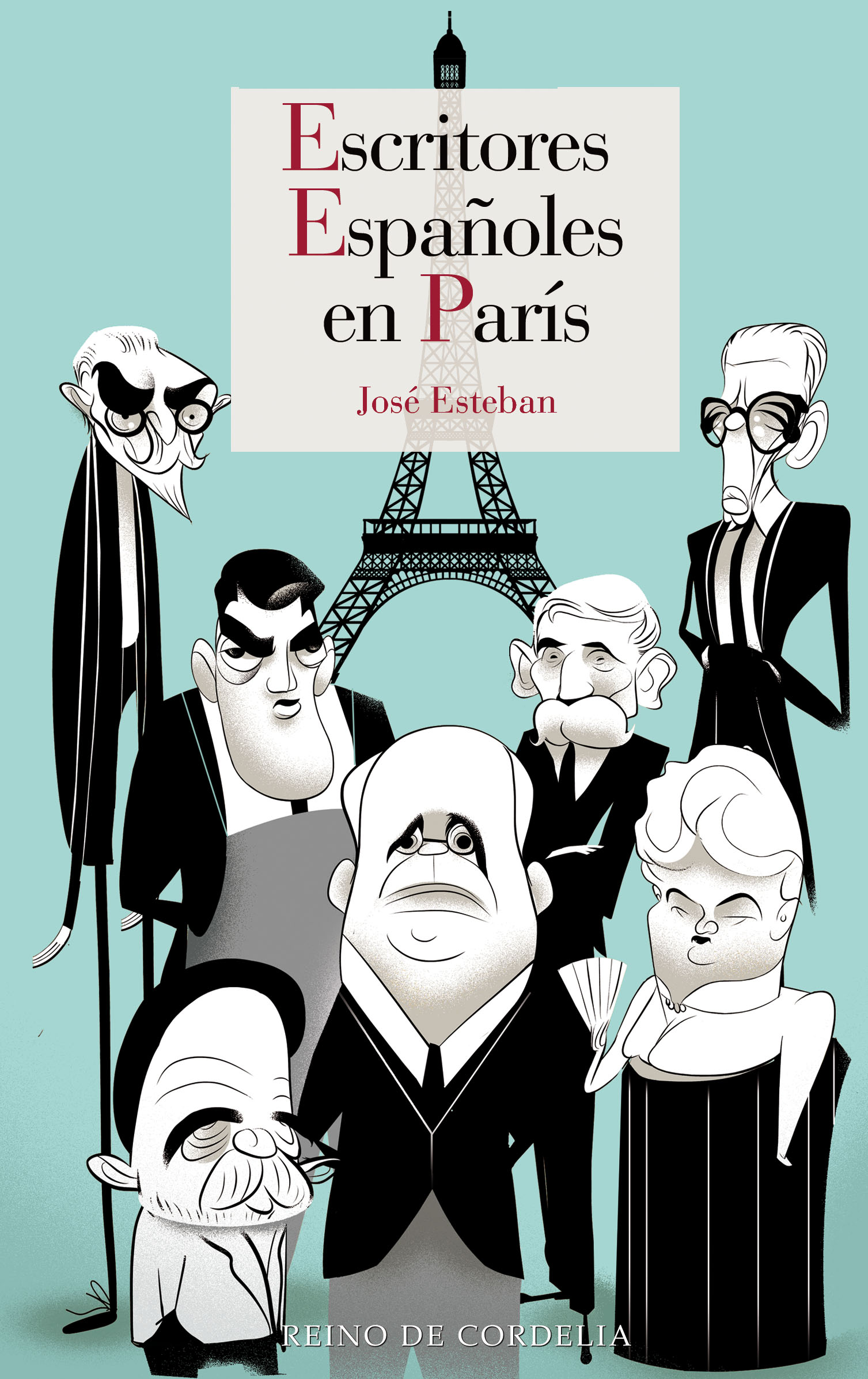



Hasta 1918, Viena y Berlín eran ciudades mucho más cultas y cosmopolitas que París, pero los españoles somos los únicos que nos hemos tomado en serio la ‘grandeur’. Lo más cómodo es admirar a Francia y tronar contra España mientras miramos por encima del hombro a nuestros compatriotas…¡dónde va a ir a parar!