Empezaré esta reseña con una larga cita de un autor desgraciadamente, me temo, caído en cierto olvido, aunque posiblemente sea uno de los mejores narradores españoles del siglo XX. El libro del que la extraigo se titula El verdugo afable, y el autor medio olvidado al que me refiero es ese prolífico profesor en el exilio (casi toda su obra la escribió en Estados Unidos) llamado Ramón J. Sender:
Ramiro hizo amistad también con un viejo teósofo que hablaba ex cátedra todos los días en un grupo de adictos, accionando con la mano izquierda en la que tenía una tenacita de plata y en ella un cigarrillo turco. Era un hombre pequeño, sonrosado, con cabellera blanca. Se llamaba Mario Roso de Luna; había descubierto una estrella que llevaba su nombre y publicado muchos libros sobre metapsíquica, no pocos de los cuales estaban traducidos a varios idiomas. (…)
Al entrar de nuevo en el Ateneo salieron al encuentro de Ramiro el viejo teósofo Roso de Luna y el hijo de Valle-Inclán. Éste, al ver al teósofo, se contuvo y, con una expresión hermética, retrocedió. Ramiro fue más tarde a su lado y le preguntó si no era amigo de Roso de Luna. El muchacho dijo que el teósofo se había portado mal con su padre y que desde entonces no lo saludaba. Ramiro le preguntó qué había hecho el teósofo y el muchacho contó algo que Ramiro escuchó con asombro disimulado. Parece que Valle-Inclán, convencido de que con sus libros no lograría nunca hacer dinero, se dirigió un día a Roso de Luna para que le ayudara en una empresa que tenía un carácter mágico.
—La tierra —dijo el viejo poeta— guarda en sus entrañas tesoros ocultos, enterrados por los aventureros del pasado. Esos tesoros duermen esperando la mano que sepa descubrirlos. Usted tiene virtudes adivinatorias. Yo dedico mi vida al culto de la belleza que es de naturaleza mágica también. Somos compañeros. No quiero la opulencia, amigo Mario, sino un decoroso bienestar. Ayúdeme a localizar uno de esos tesoros.
Roso de Luna le prometió hacer lo que pudiera y algunas semanas después, acuciado por el poeta, dijo que el tesoro estaba localizado: “Perteneció —le dijo— a un rey moro de Guadalajara. Guadalajara quiere decir en árabe “río del excremento”, pero no todo lo que llevaba el río era escoria. Tuvo también oro”. Añadió que estaba enterrado entre el río y la arboleda llamada en la antigüedad “Morabito de Abd-Alá”. Valle-Inclán le preguntaba muy gravemente si había gnomos custodiando el tesoro.
—Sí —dijo Roso de Luna—. Hay siete gnomos.
—Debí figurármelo. Siete. ¿Y los gnomos se muestran propicios?
—Hasta ahora, sí, don Ramón. Pero hay que esperar.
De todo este pasaje conocemos a Valle-Inclán, conocemos, en parte, hasta a su hijo. Podríamos decir que conocemos a Ramiro, que en dos cuartos y medio está hecho a partir del escritor J. Sender. ¿Pero quién es esa figura sonrosada del cigarrillo turco, el hombre del cabello blanqueado, que fuma con una tenacita de plata?
Mario Roso de Luna fue un hombre extraño. Extraño en un sentido amplio del término, que abarca al menos tres de sus principales acepciones. Era singular, y seguramente —para un país con un elevado número de analfabetos, funcionales y literales: todavía hoy es así— resultaría también un tipo raro. Era, por tanto, ajeno a la naturaleza del español de su siglo (pero no saquemos pecho: también lo hubiera sido de este siglo). Y aunque tomaba parte en los asuntos de su país, desde ese Ateneo de Madrid comprometido de masones del que era orgulloso miembro, y la Real Academia de la Historia a la que también perteneció, sus intereses y conocimientos en varios departamentos de lo oculto debieron de convertirlo, entre sus pasmados compatriotas, poco menos que en un ser de otro planeta. Quizá por eso una de sus amistades más conspicuas fue la que mantuvo con Ramón del Valle-Inclán, al que recuerda en el epígrafe de este libro, De gentes del otro mundo, en primer lugar como el autor de La lámpara maravillosa, una obra excéntrica a la que seguramente reservaríamos nuestra admiración boquiabierta si su autor fuera un ignoto simbolista forastero de nombre Raymond Vallée. En algún momento, por cierto, tendré que hablar de esa obra inacabable, esa osadía oriental, ese gran libro entre los libros que escribió nuestro escritor más chino (en una doble acepción que abarca desde la porcelana al exotismo). Pero ahora toca hablar de nuestro hombre en la luna, ese Roso visionario que probablemente fue, como el Verne resumido en su epitafio, otro de los más desconocidos entre los hombres, y al que con toda lógica Menéndez Pelayo guardó un espacio entre sus Heterodoxos españoles, que es, para nosotros, lo que en otros países es el panteón o el cementerio de ilustres.
De gentes del otro mundo es uno de los libros con que Roso de Luna aumentó su Biblioteca de las Maravillas, y hasta esta cuidada reedición por parte de José Rubio Sánchez, especialista en la figura de Roso y uno de los más destacados estudiosos en España de la teosofía (junto a José Miguel Cuesta Puertes publicó hace diez años una novela con el espiritismo y los teósofos del siglo XIX como protagonistas, a la que luego seguirían otras más, también de corte ocultista), uno de las más difíciles de localizar, pues sus reediciones se vieron limitadas a centros divulgativos y fundaciones que fueron publicando sus obras completas —todo lo completas que pueden ser, dicho sea de paso, las obras de un autor que escribía mucho más de lo que publicaba, y que dispersó sus trabajos por diferentes países que los guardaron quizá con demasiado celo— bajo suscripción. Pero en los últimos años sus escritos han encontrado el interés y hasta la devoción de editoriales verdaderamente entregadas (Dagón es una, pero también Delfos está llevando a cabo una tarea encomiable) y es de esperar que tarde o temprano todo lo que al menos Roso publicó, si no lo que escribió, pueda encontrar el camino a muchos nuevos lectores.
En De gentes del otro mundo, Roso de Luna prosiguió su tarea de relatar una historia oculta de España abordándola desde el punto de vista de la teosofía, o por lo menos desde una teosofía personal que situaba a la península en el centro de una pesquisa que Madame Blavatsky, la fundadora de esa filosofía sincrética que conmovió a pensadores y artistas del siglo XIX —y muchos del XX: Rudolf Steiner fundó a partir de ella su antroposofía, sus escuelas Waldorf—, había pasado por alto. En esa historia oculta los Atlantes no desaparecieron en el fondo del mar, sino que se detuvieron a engendrar una prole ibérica que Roso reconstruye en “una serie de relatos que parecerán ultrafantásticos”, y que fue guardiana de “infinitos tesoros humanos, que se creen perdidos, y de otros naturales, en vano buscados”. Sus misterios quedaron recogidos de manera discreta en las cavernas prehistóricas y en los templos megalíticos —aquí quiero dejar caer un nombre contemporáneo: Aubrey Burl—, que quizá sean vestigios artísticos de nuestros ancestros tanto como puertas entreabiertas a un conocimiento del que nos separa un velo de mentiras y apariencias, la ondulante y colorida “maya hipnótica”. Roso descorre ese velo y se introduce en un universo pasmoso, absolutamente desconocido, de cuentos y relatos populares, algunos de ellos procedentes de los tiempos distantes en que la península se expresaba en un idioma jeroglífico, posiblemente la primera forma escrita del “singular pueblo jina de los Tuatha de Danand o de Diana y sus pueblos rivales, el rifeño de los Fir-Bolgs y el mediterráneo de los Milesios”. No debe sorprender que parte de esa enigmática familia de ancestros ibéricos encontrara sus raíces en los pueblos del desierto, habida cuenta de la semejanza (nada casual) entre la palabra jina y el vocablo con el que el idioma árabe designa a sus demonios. Lo que quizá sí sorprenda es que esa familiaridad no acaba ahí sino que se extiende a las tradiciones y pueblos de Gales y de Irlanda, tierras de poetas y ocultistas que, tampoco por casualidad, se sintieron atraídos irremediablemente hacia aquella reveladora filosofía que vino del frío, y a la que Roso de Luna caldeó con la temperatura de una península más llena de secretos —Gárgoris y Habidis le debe mucho— de lo que suponíamos.
Ahora bien, ¿de qué clase de conocimiento hablamos, cuando hablamos de teosofía? ¿Se trata de una mera fabulación sostenida sobre un enrevesado soporte erudito, o se trata de algo más profundo que eso? Para tratar de responder, aunque sea en parte —y algo parcialmente—, a esa pregunta, voy a traer aquí un pasaje del capítulo titulado “El becerro de oro y la alquimia”, a mi modo de ver uno de los más atractivos e interesantes del libro. En él, Roso de Luna escribe lo siguiente:
Además, en todas las grandes y ricas Lamaserías, existen criptas subterráneas y bibliotecas en cuevas excavadas en la roca, siempre que los Gonga y Lhakaang se hallan situados en las montañas. Más allá del Tsay-dam occidental, en los solitarios pasos de Kuen-lun, existen varios de estos sitios ocultos. A lo largo de las cumbres de Altynlang, cuyo suelo no ha llegado a pisar todavía planta alguna europea, existe una reducida aldea, perdida en una garganta profunda. Es un pequeño grupo de casas, más bien que un monasterio, con un templo de miserable aspecto, y un Lama anciano, un ermitaño, que vive próximo a él para estar a su cuidado. Dicen los peregrinos que sus galerías y aposentos subterráneos contienen una colección de libros cuyo número, según las cifras que citan, es demasiado grande para poder ser colocado aun en el Museo Británico.
Según la misma tradición, las regiones en la actualidad desoladas y áridas de Tarín —un verdadero desierto en el corazón del Turquestán— estaban cubiertas en la antigüedad de ciudades ricas y florecientes. Hoy, apenas unos verdes oasis rompen la monotonía de su terrible soledad. Uno de ellos, bajo el cual está sepultada una enorme ciudad, bajo el suelo arenoso del desierto, no pertenece a nadie, pero es visitado con frecuencia por mongoles y buddhistas. La misma tradición habla de vastos recintos subterráneos, de anchas galerías llenas de cilindros y ladrillos escritos. Puede ser un rumor sin fundamento, pero puede también ser un hecho real.
Cito este pasaje como ejemplo de lo que no deja de ser un vasto compendio de maravillas —todo el libro está contado de esta manera encantada y encantadora—, pero también para mostrar que en las afirmaciones de tantos continuadores y discípulos de Blavatsky es posible que hubiera algo más que un poso de verdad, y que aquella denostada teosofía no fuera solamente un cúmulo de caóticas especulaciones. Hace apenas veinte años (metidos ya en el torbellino de este amodorrante y demencial Kali-Yuga del siglo XXI), una casualidad llevó al descubrimiento de “84.000 rollos” —cito de Rodrigo Lastreto— “de escrituras budistas, obras de literatura, filosofía, astronomía y otras ciencias que habían permanecido ocultas e intactas durante cientos de años en el principal santuario sagrado de la secta Sakyapa… Estábamos en presencia de la biblioteca de oro del budismo tibetano”. Si esto llegó a encontrarse por puro azar en un monasterio ocupado y transitado durante tantos siglos, sólo cabe imaginar el legado de nuestra especie que podemos estar perdiéndonos por despachar como fábulas o delirios lo que no encaja en las nomenclaturas ortodoxas.
Dicho lo cual, y como pequeña metáfora de todas esas dudas que siempre han proyectado las divulgaciones de un secreto, sea teosófico o no, contaré el final de la anécdota de Roso, Valle-Inclán y los gnomos del Morabito de Abd-Alá… pero, teniendo al don Ramón de las barbas de chivo por ahí, que nadie espere que termine sino de la manera en que empezó: en un intercambio de astucias que casi serviría como borrador para esperpentos (y que, ante lo que nunca debió de ser pronunciado, siempre ha sido la manera más perspicua de volver a correr el velo).
El poeta estaba impaciente y el teósofo le pedía que respetara las etapas rituales. Valle-Inclán no sabía cuáles eran esas etapas y el mago no quería decírselo. Se despidieron con la promesa del teósofo de avisarle en un plazo breve. El hijo de Valle-Inclán terminaba, decepcionado:
—Al final salió don Mario con que había tenido una revelación contraria, la revelación de que papá iba a hacer mal uso del tesoro. Del círculo del tercer enigma le decían que no debía descubrir el lugar exacto del tesoro. ¿Qué te parece?
Días después, Ramiro, hablando a solas con Roso de Luna, le preguntó si lo que le había dicho el hijo de Valle-Inclán era verdad. Roso de Luna lo confirmó todo e insistió en que no podía poner en sus manos una fortuna sabiendo que iba a hacer de ella un uso irregular. El mago, gordo, pequeño, sonrosado, con la punta del cigarrillo turco iluminando a cada inhalación la tenacilla de plata y los ojos pequeños y brillantes, parecía una especie de superintendente secreto y universal de los gnomos.
“Este incidente —se decía Ramiro— sólo es posible en un lugar como el Ateneo”.
Y en un país, cabría decir, que lamentablemente ya no es el nuestro.
—————————————
Autor: Mario Roso de Luna. Título: De gentes del otro mundo. Editorial: Dagón. Venta: Todos tus libros y Casa del Libro.



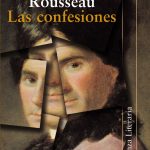

Esa ciudad del Turquestán, no puede, además, sino recordar la perdida Irem, de las Mil Columnas, donde se dice que, por un tiempo, tuvo refugio el noble poeta Abdul Azalred, otro conocedor de los Secretos de los Djinn. Pero son cosas de las que no debe hablarse en vano, pues el Tercero de los Enigmas es muy celoso del uso que dan los hombres a sus tesores. Gracias, Lorenzo. La crítica hecha arte hace que busque, con devoción tus reseñas.