El antiguo analista de la CIA David McCloskey debuta en el mundo del thriller con una novela protagonizada por un agente estadounidense y por otra siria. Hay quien dice que este autor ha revigorizado el género de espías, devolviéndole la dignidad que tenía década atrás.
En Zenda reproducimos las primeras páginas de Estación Damasco (Salamandra), de David McCloskey.
***
1
Primeros años de la guerra civil siria
Después de ocho horas en la ruta de detección de vigilancia (rdv), a Sam ya no le latía tan deprisa el corazón ni aferraba el volante con la misma fuerza. Había ejecutado los cambios de sentido estipulados mirando bien los retrovisores para cerciorarse de que nadie lo siguiera y parado tres veces en Damasco y sus alrededores perdiendo el tiempo a propósito para que fuera el otro bando el que se delatase. Le dolía la espalda y se notaba los hombros encorvados sin remedio. El sol recalentaba el parabrisas poniendo a prueba el aire acondicionado. Encontró tráfico y se quedó parado en un cruce donde por suerte daban sombra unas palmeras y unos pinos. Mientras esperaba a que cambiara la luz del semáforo, volvió a mirar los retrovisores procurando comparar cada coche con los que había visto a lo largo del día, pero un agente de la Mujabarat (la Dirección de Inteligencia Militar siria) vestido con chaqueta de cuero apareció en el camino y le hizo señas al primer coche de la fila de que no se moviera. Pese a las protestas de alguien que tocó el claxon, otro agente arrastró por la calzada un caballete adornado con pegatinas del presidente Bashar al-Ásad y le indicó al primer conductor que se adelantara. Alguien gritó que se trataba de un control.
Se sacó el pasaporte del bolsillo del pecho y lo puso sobre el salpicadero. Era un documento canadiense de color azul oscuro (es decir, de turista) a nombre de un tal James Hansen, pero la foto era de Sam, lo mismo que la fecha de nacimiento. El Servicio de Inteligencia y Seguridad de Canadá se lo había entregado en Ottawa uno de esos días primaverales en que la nieve se derrite, tras visitar la sede de Orion Real Estate Investments, compañía de reciente creación, pero inexistente, pese a lo cual contaba con gente de verdad que contestaría el teléfono y el correo electrónico para que pudiera seguir funcionando como tapadera: los canadienses estaban encantados de participar siempre que, a cambio, se los invitara a la reunión informativa una vez que komodo estuviera sano y salvo en Langley, Virginia, la sede central de la cia. Porque ni siquiera los servicios de inteligencia de países amigos comparten nada, sino que intercambian favores.
komodo era uno de los activos más provechosos de la Estación Damasco; un personaje de mediana edad, solitario y algo excéntrico, según los partes de operaciones, científico de nivel medio en el Centro de Investigación y Estudios Científicos de Siria, el ssrc, la institución responsable de las armas químicas de Al-Ásad. La Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (nsa) creía que los sirios habían penetrado el sistema secreto de comunicaciones de komodo, y por eso la cia, a lo largo de un solo día frenético, había montado un plan de exfiltración consistente en que Sam fuera a Siria en coche con una tapadera comercial y lo sacara del país junto con Val Owens, su agente de enlace. Sam y Val habían coincidido en Irak durante la tercera misión de él y la primera de ella en el país, y desde entonces eran como hermanos. Sólo pensar en que la operación en la que estaba involucrado tenía que ver con su amiga y con un activo cuya vida corría peligro hizo que se le acelerara otra vez el pulso. Justo entonces un soldado le hizo señas de que se pusiera en marcha.
Otro se acercó a la ventanilla: un joven de mirada dura y pelusilla en el labio que le pidió la documentación. Tras un respetuoso contacto visual que duró un segundo, Sam le entregó el pasaporte (abierto por la página del visado para noventa días) y se puso a mirar el camino. El soldado hojeó el pasaporte, observó a su alrededor como si se plantease avisar a un superior y finalmente clavó en Sam una mirada recelosa.
—¿Por qué en Siria? —dijo en un inglés con mucho acento.
—Negocios —contestó él en árabe.
El soldado le hizo una señal con la cabeza a un compañero que se acercaba y ambos contemplaron nerviosamente los coches aparcados y los edificios. Esa parte de la ciudad estaba controlada por el régimen, pero a veces los rebeldes y los yihadistas atacaban los controles. Los atentados suicidas con bomba, los lanzagranadas y las tácticas de tiroteo en movimiento como las que él mismo había visto durante sus misiones en Bagdad eran cada vez más habituales en Damasco. El soldado apretó la mandíbula y se dio golpecitos con el pasaporte en la palma de la mano.
—Abra el maletero —le dijo.
Él lo hizo apretando un botón y otro soldado caminó hasta la parte trasera del monovolumen, sacó la maleta de Sam y la dejó caer en el asfalto.
—¿Está cerrada con llave? —preguntó.
—No —repuso él.
Oyó la cremallera y un rumor de ropa arrojada al maletero.
—¿Por qué no hay nada doblado? —preguntó el otro soldado.
—Porque hoy ya me han revisado varias veces —contestó él.
—¿Alquiler? —dijo el primer soldado golpeando la puerta del coche con la culata de su ak-47.
Sam asintió con la cabeza.
—Papeles.
Él abrió la guantera y le dio unos papeles que indicaban que el coche pertenecía a Rainbow Rentals, de Amán, Jordania. Mientras el soldado los miraba, él procuró quitarse de la cabeza la imagen de un mecánico de la Estación Amán mostrándole, con un maniquí de la misma estatura y peso que komodo (1,67 m, 66 kg), cómo se podía encajar a una persona en el compartimento especial del maletero.
El soldado le devolvió los papeles.
—¿Qué negocios, señor Hansen?
—Inversiones inmobiliarias: unas cuantas villas y puede que algunas viviendas en la Ciudad Vieja.
—Villas están baratas ahora.
—Sí, es verdad —respondió él sonriendo.
—Todo normal en la maleta —confirmó el de detrás del coche.
El soldado le devolvió el pasaporte.
—Siga —gruñó.
Superado el control, se metió por la autovía M1 en dirección a la Ciudad Vieja de Damasco mientras los almuédanos de las mezquitas entonaban el maghrib, la llamada vespertina a la oración. A esas horas había poco tráfico: ya hacía un tiempo que los sirios se habían acostumbrado a refugiarse bajo techo al caer la noche para evitar los bombardeos cruzados entre el régimen y los rebeldes.
Cuando el sol se escondió en el horizonte a sus espaldas, su cuerpo llegó a la misma conclusión a la que ya había llegado su mente: que estaba «negro», es decir, libre de vigilancia. Al principio fue un alivio, pero luego empezó el cuestionamiento, convertido en ritual para cualquier agente de la CIA desde los primeros días de instrucción. Lo más jodido de cada operación era eso: que nunca se podía estar seguro y que siempre era más fácil abortar la misión que llevarla a cabo a sabiendas de que se podía estar equivocado.
En consecuencia, dejó vía libre a las preguntas.
¿Lo habría identificado aquel Lexus negro con abolladuras en la puerta derecha que había visto en Yafour? El polvoso taxi amarillo que tenía detrás, ¿no era el mismo que había visto justo después de la segunda parada, en aquella villa chabacana con una piscina en forma de reloj de arena? Lo que se reflejaba en la ventana del bloque de pisos cuando los agentes lo hicieron parar por segunda vez, ¿era un pues- to de control fijo?
Se metió en la boca un chicle de hierbabuena y masticó despacio, sin apartar la vista del desvencijado parabrisas, mientras se iba acercando a Damasco. Las rdv sobre ruedas hacían muy difícil detectar repeticiones. Le daban ganas de bajar del coche, pero no tenía motivos para hacerlo: las afueras de Damasco se habían convertido en zona de guerra, y él era James Hansen, inversor inmobiliario. Hansen no se habría parado en una zona de guerra sólo porque sí: habría procurado llegar cuanto antes a su casa de alquiler en la Ciudad Vieja para dormir bien antes de regresar a Amán.
Frenó a dos manzanas de la casa de seguridad, salió del Land Cruiser, abrió sobre el techo un atlas amarillento y fingió escrutar las callejuelas en busca de su destino. Era la última oportunidad de cancelar la operación. Respiró hondo y sintió el fresco de la noche en la piel. No se le erizaron los pelos de la nuca: no se sentía vigilado. En un último intento de detectar si alguien lo seguía, miró a su alrededor mientras pasaba de un mapa a otro como un turista imbécil, pero finalmente comprobó el camino correcto y arrojó el atlas al asiento del copiloto.
Se detuvo delante de una casa muy cerca de Bab Tuma. Los canadienses habían elegido una ubicación perfecta en los aledaños de la Ciudad Vieja: desde la casa de seguridad ARQUÍMEDES se tenía fácil acceso a los tortuosos pasajes y las estrechas calles del centro (ideales para detectar vigilancia), pero también a las vías más anchas que lo circundaban, lo cual permitía acceder en coche. Era un palacio de tres plantas de la época otomana que debía de ocupar media manzana por lo menos. Eso sí, que en Damasco, una ciudad donde de buen principio había pocos garajes, se hubiese dotado de uno, implacablemente, a un edificio tan noble se habría considerado de mal gusto. De modo que, para respetar la estética sin renunciar a la practicidad, el propietario, un canadiense que actuaba como activo de apoyo, había hecho montar una elaborada puerta que se camuflaba como uno de los muros que daban a la calle.
Pulsó un botón escondido detrás de una farola de gas y la puerta se abrió emitiendo un leve chirrido. Subió al coche y lo metió en el garaje dando marcha atrás. Pese a las dimensiones de la casa, el pasillo del fondo era muy estrecho. Tenía suelo de mármol, e iba a parar a una doble puerta de casi cinco metros de alto con una celosía de hierro dividida en decenas de recuadros con frases del Corán forjadas. La abrió. Al otro lado había un patio interior en cuyo centro borboteaba una fuente rodeada de unos cuantos naranjos y limoneros. Unos grajos lo recibieron con graznidos de advertencia, pero no logró distinguirlos. Oyó una explosión de mortero al este y, tras encogerse por instinto, regresó al pasillo y cerró las puertas.
Gracias al plano de la casa que los canadienses habían incluido en la información de enlace, no tuvo ningún problema para orientarse por el laberinto de pasillos y llegar a la cocina. En un armario mohoso encontró lo que buscaba: un paquete de barritas de cereales altas en calorías, una bolsa de plástico con diez pastillas de Xanax de diez miligramos, un concentrador de oxígeno portátil, un pack de hidratación CamelBak y pañales para adultos. Llenó el CamelBak con agua y sacó un pañal del paquete, luego lo metió todo en una bolsa negra y cerró la cremallera.
De vuelta en el garaje, abrió el maletero del Land Cruiser y, tras levantar el asiento trasero, deslizó la puertecilla que daba acceso a un compartimento secreto. Luego se puso a girar una serie de diales ocultos y acarició el fino forro del compartimento: silicona negra trasladada hasta Amán desde un sótano de Langley por valija diplomática y diseñada para absorber el calor y evitar que los sensores de infrarrojos detectaran los objetos calientes de debajo. Mientras dejaba allí el bolso se le ocurrió que la CIA bien podría incluir pastillas de cianuro en esos kits de viaje, como hacían los rusos para sus activos. A un activo de la CIA capturado en Siria le esperaban meses de interrogatorios y torturas, así que, de hallarse en el lugar de komodo, él habría preferido tragarse una de esas pastillas.
*
Hizo media hora de flexiones y sentadillas para eliminar el estrés y luego se duchó con agua bien caliente. Sabía que Val llevaba un cuarto de hora de retraso sin necesidad de mirar ningún reloj: su formación en la Granja (como llamaban al centro de instrucción de la CIA) lo hacía superfluo.
Se puso una camisa blanca limpia y un traje gris claro, y volvió a la cocina en busca de café. Encontró una vieja cafetera de émbolo cubierta de polvo, un hervidor eléctrico de agua y un bote de café molido cuya fecha de caducidad no miró porque le daba igual: necesitaba cafeína.
Coló el café, lo dejó enfriar un momento en una taza y se lo tomó en tres tragos. Se preparó otro contemplando el vapor y luego marcó un número de memoria y preguntó cómo iba la compra en Dubái. Su interlocutor, un activo de apoyo sirio que desconocía el auténtico significado de los códigos preestablecidos, le respondió que estaba parada y él le pidió que se lo confirmase.
—Está parada, señor Hansen.
Se acabó en dos tragos el segundo café y arrojó al suelo la taza vacía rompiéndola en mil pedazos.
—————————————
Autor: David McCloskey. Título: Estación Damasco. Traducción: Jofre Homedes Beutnagel. Editorial: Salamandra. Venta: Todos tus libros.

© Claire McCormack Hogan
-

Alejandro Jodorowsky, el navegante del laberinto, el humanoide asociado
/abril 27, 2025/Tiempo después, cuando la fórmula se traspasó a las madrugadas televisivas que las cadenas no abandonaban a las teletiendas, la etiqueta se hizo extensiva tanto a los clásicos más bizarros —el Tod Browning de La parada de los monstruos (1932)—, como a los de la pantalla surrealista —Un perro andaluz (Luis Buñuel, 1929)—; o esas impagables maravillas del cine de los países del Este, según el orden geopolítico de entonces. Entre estas últimas delicias se impone mencionar El sanatorio de la Clepsidra (1973), del polaco Wojciech Has, grande entre los grandes del cine alucinado; y, por supuesto, Alondras en el…
-

Robert Walser, el despilfarro del talento
/abril 27, 2025/El caso de Robert Walser es un antiejemplo literario, un caso extremo de autenticidad y de ocultamiento que contrasta con los egotismos y mitomanías de los escritores que pululan con denuedo por el epidémico mundillo literario. Mientras, habitualmente, los escritores luchan por permanecer; Walser, tal vez reforzado por su enfermedad, se empeña en desaparecer, aislándose en un “manicomio”. Los manicomios, aunque sus muros sean un remedo de los monacales, no dejan de ser los auténticos monasterios del siglo XX, las últimas ensenadas de los náufragos de un siglo tumultuoso. Walser ingresa en el sanatorio bernés de Waldau en 1929, y…
-

¿Volverán?
/abril 27, 2025/Todo eso me lo ha producido la última publicación de la doctora en Filología Inglesa María Dueñas (Puertollano, 1964), titulada Por si un día volvemos, libro que pertenece al género de novela histórica, puesto que recrea el ambiente y los hechos ocurridos en la colonia francesa de Orán desde los años veinte del siglo XX, hasta la proclamación, en los años sesenta, de Argelia como nación independiente, sin el tutelaje de la metrópoli francesa. María Dueñas decide que la narración sea realizada en primera persona por la protagonista, dando comienzo a la novela con un fogonazo que deslumbra al narrar de…
-

Zenda recomienda: El puente donde habitan las mariposas, de Nazareth Castellanos
/abril 27, 2025/La editorial apunta, a propósito del libro: “El cerebro es un órgano plástico, que puede ser esculpido con la intención y la voluntad como herramientas. Conocer su capacidad para aprender y adaptarse al entorno es descubrir aquello que nos construye desde fuera. Pero, paradójicamente, es esa misma plasticidad neuronal la que nos brinda la oportunidad de transformarnos desde dentro. En este libro, Nazareth Castellanos se asoma a la filosofía de Martin Heidegger y propone tres pilares fundamentales en los que se sustenta la experiencia humana: construir, habitar y pensar. El relato comienza exponiendo la huella que los ancestros y las…


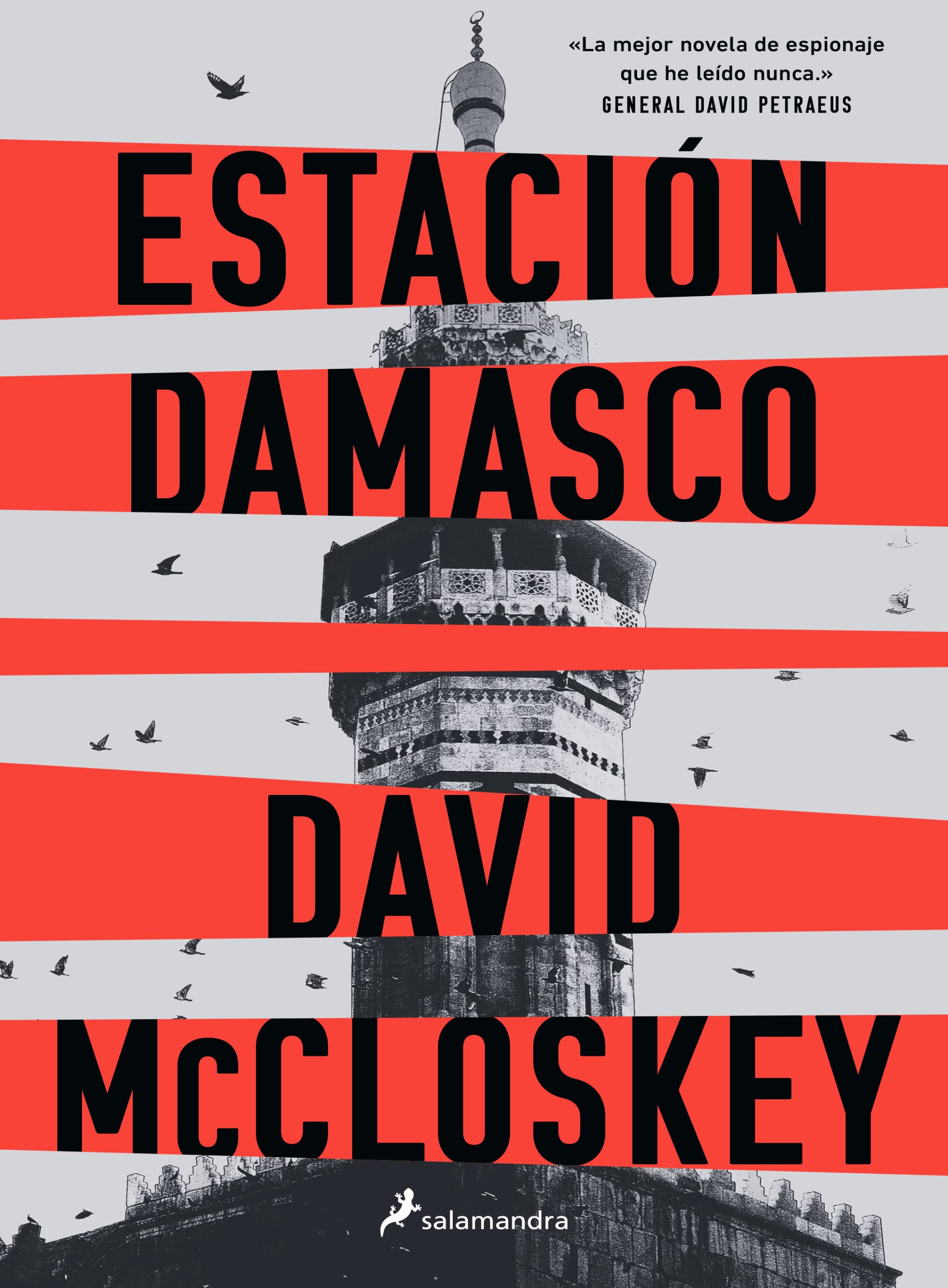



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: