Cuatro hombres comparten durante diez días una estrecha celda subterránea en un centro de interrogatorio de Estambul. Para hacer el tiempo más soportable, comparten historias llenas de ternura y dolor, que giran siempre en torno a la ciudad que parece ignorarlos. Cuentos y experiencias personales, deseos y temores, anhelos de futuro y penas del pasado. Así sus personajes entretejen un mundo que nos lleva por un viaje atemporal entre las más clásicas historias de la literatura universal. Poco a poco Estambul se va conviertiendo en la protagonista real de la historia, en una parábola luminosa en la que conviven el sufrimiento y la ilusión, con todas sus contradicciones.
La de Burhan Sönmez es una obra que no escatima recursos, incluido el humor, para relatar una tragedia. La novela es una carta de amor a Estambul, convertida en un palimpsesto cubierto tanto de sueños como de desesperación.
Burhan Sönmez (Ankara, 1965) es escritor, profesor universitario de teoría literaria y abogado. Especialista en derechos humanos, ejerció la abogacía en Estambul y participó en diversos movimientos activistas. Su compromiso y calidad literaria le han valido, entre otros galardones, el premio Disturbing the Peace, otorgado por la Václav Havel Library Foundation, un reconocimiento a los escritores perseguidos por haber desafiado regímenes totalitarios. Es miembro fundador del Writers Circle PEN International.
Zenda publica las primeras páginas de Estambul Estambul, de Burhan Sönmez, publicado por Minúscula.
Día 1
Relato del estudiante Demirtay
LA PUERTA DE HIERRO
—En realidad es una larga historia, pero yo seré breve —les dije—. No se había visto nunca una nevada así en Estambul. Cuando las dos monjas salieron a medianoche del Hospital San Jorge de Karaköy y se dirigieron hacia la iglesia de San Antonio de Padua para comunicar la mala nueva, los pájaros muertos se amontonaban bajo los aleros. Aquel mes de abril las flores de los ciclamores se cuarteaban por culpa del hielo mientras las ráfagas de viento cortante azotaban a los perros callejeros. Doctor, ¿tú has visto alguna vez que nevase en abril? En realidad es una larga historia, pero yo seré breve. Una de las dos monjas, que caminaban con dificultad bajo la tormenta de nieve, era joven. La otra, vieja. Al acercarse a la Torre de Gálata la monja joven le dijo a la vieja que un hombre las estaba siguiendo desde el comienzo de la cuesta. La monja vieja señaló que solo podía haber una razón por la que alguien las siguiera en la oscuridad y bajo la tormenta.
Al oír a lo lejos el ruido de la puerta de hierro dejé de contar mi historia y observé al Doctor.
En nuestra celda hacía frío. Mientras yo contaba mi historia, Kamo el Barbero se retorcía en el suelo, tumbado en el hormigón desnudo. No teníamos mantas, nos calentábamos apiñándonos como cachorros. Como llevábamos días en aquel lugar, no éramos capaces de distinguir los días de las noches. Conocíamos lo que era el dolor, revivíamos cada día el horror que helaba nuestros corazones cuando nos llevaban a ser torturados. En los cortos instantes en los que nos preparábamos para el dolor, no había diferencia alguna entre seres humanos y animales, entre locos y cuerdos o entre ángeles y demonios. Cuando el murmullo de la puerta de hierro resonó en los pasillos, Kamo el Barbero se levantó.
—Vienen a por mí —dijo.
Me levanté, fui hacia la puerta de la celda y observé el exterior por la mirilla enrejada. Al tratar de distinguir a los que venían desde la puerta de hierro, la luz de la lámpara del pasillo me iluminó la cara. No se distinguía a nadie, seguramente esperaban en la puerta. La luz me deslumbró y parpadeé. Miré hacia la celda de enfrente, pensé si la chica que hoy habían tirado allí como a un animal herido estaría o no con vida.
Cuando la intensidad de los ruidos del pasillo se redujo, me volví a sentar y puse los pies sobre los del Doctor y los de Kamo el Barbero. Juntamos aún más los pies en busca de calor y acercamos nuestros cálidos alientos. Saber esperar es también un arte. Escuchamos, sin hablar, el incomprensible repiqueteo procedente de las paredes.
Habían pasado dos semanas desde que encerraron al Doctor en la celda. Cuando un día después me encarcelaron a mí empapado en sangre, además de lavarme las heridas, el Doctor me cubrió con su chaqueta. Cada día, un grupo diferente de interrogadores nos sacaba de la celda con los ojos vendados para, horas después, devolvernos semiinconscientes a la celda. Mientras tanto, habían pasado tres días y Kamo el Barbero continuaba esperando. Desde que lo encerraron no se lo habían llevado para interrogarlo ni habían preguntado por él.
Nos habíamos acostumbrado a aquella celda de un metro de ancho y dos metros de largo que antes parecía pequeña. Las paredes y el suelo eran de hormigón; la puerta, de hierro de color gris. El interior estaba vacío. Nos sentábamos en el suelo y cuando sentíamos hormigueos en las piernas nos levantábamos para caminar en círculos. A veces alzábamos la cabeza al oír chillidos a lo lejos y nos veíamos las caras a la tenue luz procedente del pasillo. Pasábamos el tiempo hablando o durmiendo. Teníamos mucho frío y cada día estábamos más flacos.
Volvimos a oír el crujido de la oxidada puerta de hierro. Los interrogadores se volvían sin llevarse a nadie de las celdas. Esperamos para estar seguros. Al cerrarse la puerta de hierro desaparecieron los ruidos y el pasillo quedó desierto.
—Los hijos de puta han venido a por mí y no se han llevado a nadie —dijo Kamo el Barbero mientras respiraba profundamente.
Levantó la cabeza para mirar la oscuridad del techo, después se agachó y se tumbó en el suelo.
El Doctor me pidió que siguiera con el relato.
Al retomar la historia de las dos monjas bajo la nieve, Kamo el Barbero se volvió de repente hacia mí y me agarró del brazo.
—Chaval, ¿no puedes dejar ya esa historia y contar algo más decente? Aquí hace un frío de cojones, nos estamos congelando sobre el hormigón y tú vas y nos cuentas una historia con nieve y tormentas.
No estaba claro si Kamo nos consideraba amigos o enemigos. ¿Estaría enfadado y nos miraba de forma despectiva porque le habíamos dicho que los tres últimos días había estado delirando mientras dormía? Si alguna vez le vendaran los ojos y se lo llevaran para hacer picadillo con su piel y crucificarlo, entonces quizá empezaría a confiar en nosotros. De momento se tenía que contentar con nuestras conversaciones y nuestros cuerpos machacados. El Doctor le agarró suavemente el hombro y tras desearle felices sueños lo ayudó a tumbarse otra vez.
—Estambul no había conocido un calor así —comencé—. En realidad es una larga historia, pero yo seré breve. Cuando las dos monjas salieron a medianoche del Hospital San Jorge de Karaköy y se dirigieron a la iglesia de San Antonio de Padua para trasladar la buena nueva, los pájaros posados en los aleros piaban alegremente. Las flores de los ciclamores estaban a punto de abrirse y los perros callejeros parecían derretirse por el vaho del calor. Doctor, ¿has visto alguna vez un calor desértico en mitad del invierno? Una de las monjas, que caminaban con dificultad en aquel tórrido calor, era joven; la otra, vieja. Al acercarse a la Torre de Gálata la monja joven le dijo a la otra que un hombre las estaba siguiendo desde el comienzo de la cuesta. La monja vieja señaló que solo podía haber una razón por la que alguien las siguiera en la oscuridad de las calles vacías: para violarlas. Subieron la cuesta acongojadas. Por allí no había nadie; aquel inesperado calor había llevado a todo el mundo hacia el puente de Gálata, a las orillas del Cuerno de Oro. Las calles habían quedado desiertas a medianoche. La monja joven señaló que el hombre se estaba acercando y que podría alcanzarlas antes de llegar al final de la cuesta. La vieja propuso empezar a correr. Pasaron corriendo, con sus largas faldas y su grueso ropaje, por delante de las tiendas de rótulos, los puestos de discos de vinilo y las librerías. Todas las tiendas estaban cerradas. La monja joven miró atrás y observó cómo el hombre seguía tras ellas. Se habían quedado ya sin aire y el sudor les corría por la espalda. La monja vieja sugirió separarse antes de que el hombre las alcanzara, de esa forma al menos una de ellas podría salvarse. Sin saber lo que les depararía el futuro, cada una se adentró en una calle distinta. Mientras la monja joven corría hacia la derecha, pensó que era mejor no volver otra vez la vista atrás. Recordó la historia narrada en la Biblia, fijó los ojos en las estrechas callejuelas para no cometer el error de los que vuelven la vista atrás para observar por última vez la ciudad. Corrió cambiando continuamente de dirección en la oscuridad. Tenían razón los que decían que aquel era un día maldito. Los videntes que veían en aquel calor extremo en pleno invierno un preludio de un gran desastre habían salido en la televisión y los locos del barrio se habían pasado el día haciendo ruido con las cazuelas. Cuando se dio cuenta de que solo oía el sonido de sus pasos, la monja joven redujo la velocidad al doblar la esquina. Apoyó la espalda contra la pared de una calle que no conocía y al mirar a su alrededor se dio cuenta de que se había perdido. No se movía un alma. Acompañada por un perro que jugueteaba a sus pies, caminó lentamente siguiendo la línea que marcaban las paredes. En realidad es una larga historia, pero yo seré breve. Al llegar finalmente a la iglesia de San Antonio de Padua, la joven monja se percató de que su compañera no había llegado. Contó lo que les había pasado y sembró preocupación en el ambiente. Cuando varias personas estaban a punto de salir en busca de la monja, se abrió la puerta exterior y se vio entrar a la monja vieja con los cabellos enredados. Cayó abatida sobre un taburete, recuperó el aliento y se bebió dos vasos de agua. La joven monja estaba impaciente por saber lo que le había ocurrido. La monja vieja reveló que había tratado de dar esquinazo al hombre pero no lo había conseguido. Al final comprendió que le iba a dar alcance. «¿Y qué has hecho después? », preguntó la monja joven. «Me he parado al doblar una esquina, y al parar yo, también ha parado el hombre», dijo. «¿Y qué ha pasado después?», preguntó la joven. «Yo me he levantado la falda y el hombre se ha bajado los calzoncillos. » «¿Y luego?» «He vuelto a correr.» «¿Y luego?» «Pues qué iba a pasar luego. Una mujer con la falda levantada corre más deprisa que un hombre con los calzoncillos bajados.»
Aún tumbado en el suelo, Kamo el Berbero comenzó a reírse. Era la primera vez que lo veíamos reír. Su cuerpo se balanceó levemente como si se divirtiera soñando con criaturas fantásticas. Yo repetí la última frase:
—Una mujer con la falda levantada corre más deprisa que un hombre con los calzonzillos bajados.
Cuando la risa de Kamo se convirtió en carcajada, me agaché para cerrarle la boca. De repente abrió los ojos y me miró. Si los guardias llegaran a oír nuestras voces, nos pegarían o nos castigarían obligándonos a quedarnos de pie durante horas. No sería la mejor forma de pasar el tiempo antes de nuestra siguiente sesión de tortura.
Kamo el Barbero se levantó y apoyó el cuerpo en la pared de enfrente. Su rostro recobró la seriedad anterior mientras respiraba profundamente. Se parecía a los borrachos que por las noches caían en un hoyo y al pasárseles la borrachera no sabían dónde estaban.
—En mi sueño de hoy me estaban quemando vivo —dijo—. Me encontraba en lo más profundo del infierno y todos a mi alrededor echaban leña al fuego que me calcinaba. Joder, pero yo seguía teniendo frío. El resto de pecadores lanzaban gritos mientras mis tímpanos reventaban y se curaban una y otra vez. El fuego tenía cada vez más fuerza, pero no era suficiente para mí. Vosotros no estabais, observé uno a uno a los presentes y allí no había ni doctores ni estudiantes. Yo quería más fuego, gritaba y suplicaba como un animal que está siendo sacrificado. Entre las llamas y frente a mí veía arder a ricos, malos poetas y madres sin corazón. La herida de mi alma ardía, pero no terminaba de convertirse en polvo, mis recuerdos no terminaban de derretirse y borrarse de mi memoria. A pesar de aquel fuego, capaz de derretir el hierro, no era capaz de olvidar la memoria de mi maldito pasado. «Arrepiéntete», me decían. Pero ¿acaso el arrepentimiento es suficiente para salvar nuestras almas? ¡Hijos de puta! Yo era un simple barbero que se ganaba la vida trabajando, un amante de la lectura, pero un barbero sin hijos. Cuando llegaron los días difíciles y las cosas se torcieron en nuestras vidas, mi mujer nunca me reprochó nada. Habría querido que me maldijera, pero a ella ni se le pasó por la cabeza. Le decía lo que pensaba estando sobrio solo cuando estaba borracho. Una noche me planté frente a ella y le dije que era un desgraciado. Esperé que me humillara y me gritara. Busqué su mirada de desprecio, pero cuando giró la cabeza a un lado solo observé pena en el rostro de mi mujer. Lo peor que te puede hacer una mujer es ser siempre mejor persona que tú. E incluyo a mi madre. Sé que al decir esto me miráis extrañados, pero no me importa.
Kamo el Barbero se acarició la barba y giró el rostro hacia la luz que penetraba por la mirilla. Además de no haberse podido lavar durante tres días, la suciedad del pelo, las largas uñas y el hedor a podrido que emanaba de su cuerpo desde el primer día delataban que tampoco fuera había podido cuidar de su higiene. Me había acostumbrado al olor corporal del Doctor y había aceptado el que mi cuerpo segregaba. Sin embargo, el hedor de Kamo, al igual que la aflicción de su alma, se hacían notar en el ambiente. Tras un sepulcral silencio de tres días, de repente empezó a hablar de forma apasionada.
—Conocí a mi mujer el mismo día que inauguré la tienda con el letrero de «Kamo el Barbero» en la cristalera. Su hermano estaba a punto de empezar la escuela y lo trajo para que le cortara el pelo. Le pregunté por el nombre del chaval y después me presenté: mi nombre es Kamil, pero todo el mundo me conoce como Kamo. «Vale, Kamo Ağbi», me contestó el chico. Le conté algunas adivinanzas y recuerdos graciosos de mi infancia en la escuela. La que sería mi mujer nos observaba sentada en una esquina. Cuando me dirigí a ella con una pregunta, me respondió que había terminado los estudios secundarios recientemente y que trabajaba como modista desde casa. Apartó sus ojos de mí y fijó la mirada en la foto de la Torre de la Doncella, en la planta de albahaca de debajo de la foto, en el espejo con marco azul, en las tijeras, en las maquinillas de afeitar… Cuando le ofrecí también a ella la colonia que había echado en el pelo del chaval, abrió las manos, acercó sus pequeñas palmas a la nariz y cerró los ojos mientras olfateaba la colonia. En ese momento soñé que me observaba tras los párpados cerrados y deseé que aquellos fueran los únicos ojos que me miraran durante el resto de mi vida. Mi futura mujer salió de la peluquería con aroma a colonia de limón y su vestido de flores. Me acerqué a la puerta de entrada para mirar cómo se alejaban. No le había preguntado cómo se llamaba. Era Mahizer, la mujer de las manos pequeñas, la mujer que entraría en mi vida y nunca más saldría de ella, o eso pensaba yo, al menos.
»Aquella noche volví al viejo pozo. En el jardín trasero de la casa del barrio de Menekşe donde pasé mi infancia había un pozo. Cuando estaba solo me tumbaba en el borde del pozo para observar la oscuridad de su interior. Me podía pasar allí todo el día; recuerdo que toda mi vida se reducía a aquel pozo. La oscuridad era serenidad, algo sagrado. Me emborrachaba con el olor a humedad, me mareaba de placer. Cuando alguien me sacaba parecido a mi padre, al que nunca llegué a conocer, o cuando en lugar de llamarme Kamo mi madre se dirigía a mí con el nombre de mi padre, Kamil, corría jadeante hasta el pozo. Me llenaba los pulmones de aire ante la oscuridad del pozo, bajaba la cabeza y soñaba con bucear en sus profundidades. Quería librarme de mi madre, de mi padre y de mi infancia. ¡Hijos de puta! El prometido de mi madre la dejó embarazada antes de suicidarse, ella me dio a luz aun a riesgo de ser rechazada por la familia y me puso el nombre de su antiguo pretendiente. Cuando ya tenía edad para salir solo a la calle a jugar, me sujetaba entre sus pechos, ponía mi boca en su pezón y comenzaba a llorar. No era la leche materna lo que saboreaba, sino las lágrimas de mi madre. Me contaba los dedos con los ojos cerrados y me repetía a mí mismo que todo aquello terminaría pronto. Un día, a punto ya de caer la noche, mi madre me encontró en el borde del pozo. Al cogerme del brazo, la piedra en la que apoyaba su pie se movió repentinamente. El grito que pegó al caerse aún retumba en mis oídos. Cuando sacaron su cadáver del pozo era medianoche. Tras la muerte de mi madre, me llevaron al orfanato Darüşşafaka. En aquellos dormitorios, donde todo el mundo contaba sus largas vidas, cuando dormía tuve todo tipo de sueños.
——————————
Autor: Burhan Sönmez. Traductora: Gaizka Etxeberria. Título: Estambul, Estambul. Editorial: Minúscula. Venta: Amazon, Fnac y Casa del Libro.


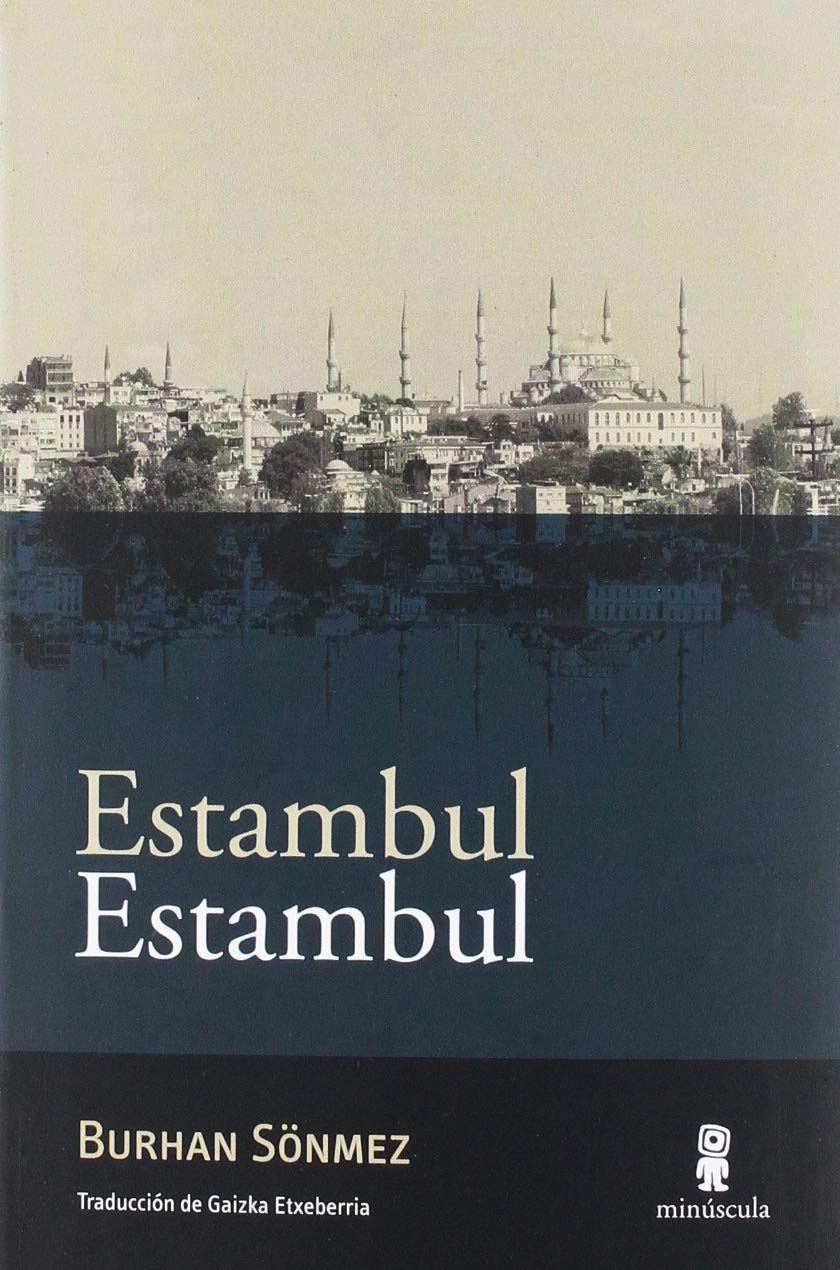



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: