Dos autores separados por el Atlántico unen sus ficciones para compartir un libro de historias fantásticas, aunque a priori muy cotidianas, que se van enredando poco a poco, envueltas en un exquisito sentido del humor. En ambos sopla el aliento de Borges: a Fernando Sorrentino le alcanza desde muy cerca, en la misma ciudad de Buenos Aires, y a Antonio Sánchez Jiménez le llega de muy lejos y debidamente enfriado por los rigores del clima nórdico. En los diez relatos del primero aparecen muchos perdedores enfrentados a lo insólito. En los doce del segundo, y también de forma Estrafalaria, se narran las peripecias de un club de fútbol ficticio, el Dioce, fundado por Manco Cápac, y en el que las botas de «Flagelo Divino» creaban épica cada vez que golpeaban el balón.
Zenda adelanta un fragmento de Estrafalaria: Ficción Irredenta, publicado por Reino de Cordelia.
***
Para defenderse de los escorpiones
Fernando Sorrentino
La gente se muestra sorprendida, temerosa y hasta indignada ante la considerable proliferación de escorpiones que se ha cernido sobre Buenos Aires, ciudad que hasta fecha bastante reciente desconocía tal género de arácnidos.
Personas sin imaginación recurren a un método demasiado tradicional para defenderse de los escorpiones: el empleo de venenos. Personas menos rutinarias llenan sus casas de culebras, ranas, sapos y lagartijas, con la esperanza de que devoren a los escorpiones. Unas y otras fracasan lamentablemente: los escorpiones se rehúsan con firmeza a ingerir venenos, y los reptiles y batracios, a ingerir escorpiones. Unas y otras, en su ineptitud y precipitación, solo logran una cosa: exacerbar —más aún, si cabe— el odio que hacia la humanidad entera profesan los escorpiones.
Yo tengo otro método. He procurado, infructuosamente, difundirlo: como todo precursor, soy un incomprendido. Lo creo, sin vanidad, no solo el mejor: también el único método posible para defenderse de los escorpiones.
Su principio básico consiste en rehuir la batalla frontal, en sostener breves escaramuzas azarosas, en no demostrarles a los escorpiones que estamos enemistados con ellos. (Ya sé que hay que andar con sumo cuidado, ya sé que el aguijonazo de un escorpión resulta fatal. Es cierto que, si yo me embutiera en una escafandra de buzo, estaría por completo a salvo de los escorpiones; no lo es menos que, en ese caso, los escorpiones sabrían, con total certeza, que les temo. Porque yo les tengo muchísimo miedo a los escorpiones. Pero no hay que perder la sangre fría).
Una elemental medida —eficaz y libre de tremendismo y de nefasta espectacularidad— consta de dos sencillos pasos. El primero es ceñirme las bocamangas con unos elásticos bien tensos: para que los escorpiones no puedan trepar por mis piernas. El segundo, fingir que soy en extremo friolento y calzar todo el tiempo un par de guantes de cuero: para que no me envenenen las manos. (Más de un espíritu destructivo ha señalado exclusivamente las desventajas que, en el verano, acarrea este método, sin tener en cuenta sus innegables méritos generales). En cuanto a la cabeza, conviene que quede descubierta: es la mejor manera de presentar a los escorpiones una imagen valiente y optimista de nosotros mismos, y además los escorpiones no acostumbran, normalmente, arrojarse desde el cielo raso sobre el rostro humano, aunque a veces sí lo hacen. (Así, al menos, le ocurrió a mi difunta vecina, madre de cuatro encantadores chiquillos, ahora huérfanos. Para peor de males, estos hechos fortuitos engendran teorías erróneas, que solo sirven para hacer más ardua y dificultosa la lucha contra los escorpiones. En efecto, el viudo, sin base científica adecuada, afirma que los seis escorpiones se sintieron atraídos por el color intensamente azul de los ojos de la occisa y aduce, como débil prueba de aserción tan temeraria, el hecho, del todo casual, de que los aguijonazos se repartieron, tres a tres, en cada una de las azules pupilas. Yo sostengo que esta es una mera superstición, forjada por el medroso cerebro de este individuo pusilánime).
Al igual que en la defensa, también en el ataque hay que jugar a ignorar la existencia de los escorpiones. Como quien no quiere la cosa, yo —así como me ven— logro matar diariamente entre ochenta y cien escorpiones.
Procedo de la siguiente manera, que, en bien de la supervivencia del género humano, espero sea imitada y, de ser posible, perfeccionada.
Con aire distraído, me siento en un banco de la cocina y me pongo a leer el diario. Cada tanto miro el reloj y mascullo, en voz lo suficientemente alta para ser oída por los escorpiones: «¡Caramba! ¡Este Pérez del diablo que no llama!». La informalidad de Pérez me irrita, y aprovecho para dar unas patadas de rabia en el suelo: así masacro no menos de diez escorpiones, de los incontables que cubren el piso. A intervalos irregulares repito mi expresión de impaciencia y, de este modo, voy matando una buena cantidad. No por ello descuido los también innumerables escorpiones que cubren por completo el cielo raso y las paredes (que son cinco temblorosos, palpitantes, movedizos mares de alquitrán): de vez en cuando finjo un ataque de histeria y arrojo algún objeto contundente contra la pared, siempre maldiciendo a aquel Pérez del diablo que se demora en llamar. Lástima que he roto ya varios juegos de tazas y platos, y que vivo entre sartenes y cacerolas abolladas: pero es alto el precio que se debe pagar para defenderse de los escorpiones. Por fin, inevitablemente, alguien llama por teléfono. «¡Es Pérez!», grito, y corro con precipitación hacia el aparato. Desde luego, es tanta mi prisa, es tanta mi ansiedad, que no advierto los millares y millares de escorpiones que alfombran blandamente el piso y que revientan bajo mis pies con un gelatinoso y áspero ruido de huevo cascado. A veces —pero solo a veces: no conviene abusar de este recurso— tropiezo y caigo largo a largo, con lo que aumento sensiblemente el área de mi impacto y, en consecuencia, el número de escorpiones muertos. Cuando vuelvo a ponerme de pie, me encuentro con toda la ropa condecorada con los pegajosos cadáveres de muchos escorpiones: despegarlos uno por uno es tarea delicada, pero que me hace saborear mi triunfo.
***
Ahora quiero permitirme una breve digresión para relatar una anécdota, de por sí ilustrativa, que me ocurrió hace unos días y en la cual, sin proponérmelo, cumplí un papel que me atrevo a calificar de heroico.
Era la hora de almorzar. Encontré, como siempre, la mesa cubierta de escorpiones; la vajilla, cubierta de escorpiones; la cocina, cubierta de escorpiones… Con paciencia, con resignación, con mirada ausente, fui haciéndolos caer al suelo. Como la lucha contra los escorpiones insume la mayor parte de mi tiempo, decidí prepararme una comida instantánea: cuatro huevos fritos. Estaba, pues, comiéndolos, mientras apartaba cada tanto a algún escorpión más osado que había subido a la mesa o que me caminaba por las rodillas, cuando, desde el cielo raso, un escorpión especialmente vigoroso y robusto cayó —o se arrojó— en mi plato.
Petrificado, solté los cubiertos. ¿Cómo debía interpretarse esa actitud? ¿Era una casualidad? ¿Una agresión personal? ¿Una prueba de fuego? Quedé perplejo unos instantes… ¿Qué pretendían de mí los escorpiones? Estoy muy avezado a la lucha contra ellos: en seguida lo intuí. Querían obligarme a modificar mi método de defensa, hacerme pasar decididamente al ataque. Pero yo estaba muy seguro de la eficacia de mi estrategia: no lograrían engañarme.
Vi, con cólera reprimida, cómo las patas oscuras del escorpión chapoteaban en el huevo, vi cómo su cuerpo se iba impregnando de amarillo, vi cómo la cola ponzoñosa se agitaba en el aire, al modo de un náufrago que pidiera auxilio… Objetivamente considerada, la agonía del escorpión constituía un bello espectáculo. Pero a mí me dio un poco de asco. Casi claudiqué: pensé en arrojar el contenido del plato al incinerador. Tengo fuerza de voluntad y supe contenerme: si hubiera hecho tal cosa, habría ganado el aborrecimiento y la reprobación de los millares y millares de escorpiones que, con renovada suspicacia, me contemplaban desde el cielo raso, las paredes, el piso, la cocina, las lámparas… Ahora tendrían un pretexto para considerarse agredidos y, entonces, quién sabe qué podría ocurrir.
Me armé de valor, fingí no advertir el escorpión que aún se debatía en mi plato, lo comí distraídamente junto con el huevo y hasta pasé la corteza de un pan para no dejar ni una pizca de huevo y escorpión. No resultó tan repugnante como temía. Un poquito ácido tal vez, pero esta sensación puede deberse a que aún yo no tenía el paladar acostumbrado a la ingestión de escorpiones. Con el último bocado, sonreí, satisfecho. Después pensé que la quitina del escorpión, más dura de lo que yo hubiera deseado, podría caerme indigesta, y con delicadeza, para no ofender al resto de los escorpiones, bebí un vaso de sal de frutas.
***
Hay otras variantes dentro de este método, pero, eso sí, es necesario recordar que lo esencial es proceder como si se ignorara la presencia —más aún, la existencia— de los escorpiones. Con todo, ahora me asaltan algunas dudas. Me parece que los escorpiones han empezado a darse cuenta de que mis ataques no son involuntarios. Ayer, cuando dejé caer una olla de agua hirviente en el piso, advertí que, desde la puerta de la heladera, unos trescientos o cuatrocientos escorpiones me observaban con rencor, con desconfianza, con reproche.
Quizá también mi método esté destinado al fracaso. Pero, por ahora, no se me ocurre otro mejor para defenderme de los escorpiones.
***
Flagelo Divino
Antonio Sánchez Jiménez
Él es eterno e infinito, omnipotente y
omnisciente; esto es, su duración se extiende
desde la eternidad a la eternidad y su presencia,
del infinito al infinito.ISAAC NEWTON
«General Scholium», 941. Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica (1713)
Cuando sonó el pitido, los futbolistas del Dioce buscaron con la mirada al delantero, que avanzó y tomó la pelota. La temible aparición de Juan de Dios Vidal, «Flagelo Divino», dirigiéndose al punto de penalti hizo acallar las protestas del público y envolvió el estadio en un silencio cartujo. Vislumbrar a Flagelo Divino hilvanando sus gestos propiciatorios, pisando la hierba para colocar el balón, haciéndolo luego orbitar sobre sí mismo una, dos, hasta tres veces, era lo más cercano a contemplar el proceder inflexible del hado que se pueda ver sobre el césped. Su frialdad era marmórea como una mesa de altar; su concentración no era de este mundo. Aquel atleta de Cristo era tan certero como el pelotón que asaeteó a san Sebastián, porque su universo descansaba sobre una certeza férrea. De nada habrían servido los gritos del público, los empujones de los rivales o las triquiñuelas y provocaciones del portero. Flagelo Divino era infalible como la voz de un profeta. Falta que tiraba, falta que metía, al menos en el razonable e invisible perímetro que señalaba el límite de los veintiséis metros, perímetro que aquel hombre había marcado al rojo vivo en las mentes de los rivales, en las pizarras de los entrenadores, en la imaginación de todos y cada uno de los espectadores. En esa zona no se podía tocar a nadie, porque si el árbitro pitaba el tiro libre era gol seguro. Apenas se extinguía el fragor del pitido Flagelo Divino avanzaba, colocaba el balón y esperaba pacientemente hasta que todo hubiera acabado para tirar la falta. Si le movían la pelota —los que no le conocían lo hacían—, la volvía a colocar en su sitio; si le increpaban, parecía no darse cuenta; si le empujaban, regresaba suavemente a su posición. En esos segundos previos al disparo, aquel hombrecillo difuso se convertía en un francotirador gélido, en un autómata infalible.
Eso con las faltas, porque para los penaltis Flagelo Divino no era un jugador, sino un verdugo. Los penaltis, como dice la frase hecha, los ejecutaba, convirtiéndolos en una dilación meramente burocrática. Él no transformaba los penaltis, como reza otro cliché periodístico. No hacía falta transformarlos en nada: ya eran gol.
Por eso, ante tal fatalidad, nadie en el estadio pensó que importara que la pena máxima en cuestión se hubiera señalado en el descuento, ni que fuera el último partido de la ronda eliminatoria, ni que el resultado del mismo dirimiera el ascenso a la utópica Segunda División B. Por eso, al ver a Flagelo Divino en el punto de penalti, la hinchada local se hundió unánimemente en la melancolía y la resignación.
En el centro de la defensa del Dioce, Gregorio Hernández, «Goro», contemplaba el espectáculo con el ceño fruncido y los brazos cruzados. Goro miraba con impaciencia los tics de su compañero, vacuo ritual que retrasaba el obligado desenlace. Para el capitán del Dioce, aquella dilación de su delantero tenía algo de gesto de crueldad con el presunto (con el seguro) derrotado, como el del felino que prolonga la agonía de una presa herida. Ese pensamiento enervaba al tosco defensor y chocaba contra su pétrea ética de labriego. Desde que le conoció, Flagelo Divino le había inspirado, ante todo, esa irresistible impaciencia, unida a una igualmente invencible perplejidad. No era solo que no pudiera explicarse por qué el delantero infalible necesitaba tanta ceremonia para tirar un simple penalti que sabía —tenía que saber— que iba a meter, como todos los que había tirado antes en la liga, en la copa, en todos y cada uno de los entrenamientos. Es que, además, tampoco se podía explicar por qué ese hombre devenido verdugo inexorable cuando tenía el balón parado se convertía en un delantero perfectamente anodino en todas las demás jugadas. En ellas, Flagelo Divino era un futbolista voluntarioso, trabajador, sumamente disciplinado, con una técnica pasable. Pero poco más. Era un jugador corriente, un jugador de tercera, en suma. Para nada prodigioso, en absoluto el fenómeno en que se convertía con el balón en el punto —con él siempre— fatídico o en la igualmente fatídica distancia propicia para sus tiros libres. Para Goro, Flagelo Divino era, ante todo, un misterio, un problema, una gran interrogación. En vano trató de interpelarle en los entrenamientos para ver qué le pasaba, para comprender por qué, cuando tenía tiempo para disparar y estaba en una posición favorable y perfectamente análoga a la de una falta o un penalti, Flagelo Divino parecía olvidar su don maravilloso y, al tirar, acertaba o fallaba, como cualquier otro delantero de la categoría. Aleatoria y misteriosamente, Flagelo disparaba y el balón daba en el poste, o se alejaba por encima del larguero, o lo paraba el portero, o incluso entraba, a veces. Goro lo abordó en varias ocasiones a solas para interrogarle, pero ante sus preguntas el incomprensible delantero se limitaba a encogerse de hombros, en lo que el defensor interpretaba como una obstinada y egoísta negación a revelar su secreto. Para Goro, como para todos los futbolistas del Dioce, Flagelo Divino era una esfinge, una cábala, un versículo oscuro de un oscuro profeta.
Por eso, en el disciplinado banquillo del Dioce las reacciones y sentimientos eran parecidos a los del capitán. Por una parte, los compañeros de Flagelo Divino saboreaban silenciosamente el ascenso. Y no callaban porque dudaran de la realidad del mismo. Habría sido como dudar del olor húmedo del césped, de la solidez metálica del poste, del alegre ondear de las banderolas. No era porque dudaran de que aquel disparo de Flagelo Divino fuera a acabar en gol, sino porque optaban por ejercer la prudencia, que jamás impulsó a nadie a celebrar ostentosamente un gol o una victoria, especialmente en un campo rival atestado hasta los topes y supuestamente vigilado por dos flemáticos y, cuando venía al caso, invisibles policías municipales. En el banquillo del Dioce no había ningún pendenciero san Pedro con querencia por los hospitales, pero tampoco ningún santo Tomás que dudara del inminente gol. Sabían que el ascenso era real, tan real como si lo estuvieran leyendo en el periódico al día siguiente. Sabían que era real, pero, simplemente, no lo festejaban, actuando como si la cosa no fuera con ellos, como si no pertenecieran al equipo vencedor que podía, en cualquier momento, desatar las iras del público de casa. Aunque, por otra parte, también es cierto que aquel perfecto silencio, aquellas expresiones pétreas de tímpano románico, no respondían solamente a la disciplina o a la cautela. Tal vez otra jugada habría podido mellar esas armaduras, quizás otro lance podría haber arrancado en los reservas, equipo técnico y utilleros algunas irreprimibles —aunque moderadas— expresiones de júbilo. Tal vez otra jugada, sí, pero desde luego no un penalti de Flagelo, pues aquella compostura de notarios, más que de futbolistas, se debía también a que lo esperado del desenlace ahogaba el suspense y, con él, la emoción de la victoria. Es decir, sabían que ya el pitido del árbitro al señalar el penalti indicaba el gol, la victoria, el ascenso, hechos todos que ahora veían casi como en el pasado, como si fueran un recuerdo, y los recuerdos no se celebran, se evocan. Por eso callaban, como si asistieran a un sepelio, más que a los prolegómenos de la victoria y promoción.
Sin embargo, no era solo eso. No era solo la prudencia, o la falta de suspense, o las dos juntas, no era eso el motivo del silencio de los hombres del banquillo del Dioce. Era también el hecho mismo de que fuera Flagelo Divino, la esfinge, el versículo, quien les regalara el triunfo, el hecho de que fuera su inevitable y sempiterno gol a balón parado el que les otorgara la victoria y el ascenso a la soñada Segunda B. Lo cierto era que aquel delantero devoto, trabajador puntilloso y lanzador perfecto no suscitaba las simpatías de sus compañeros, sino un despego que los no iniciados en los misterios del vestuario podrían haber confundido con la envidia.
Mirando a su delantero estrella acomodar el balón en el punto fatídico, el padre Gabriel recordó el día en que Flagelo Divino y el cura de Salvatierra llegaron a entrenar por primera vez. Era una tarde ardiente de agosto y el padre Gabriel les miró con incredulidad, con desprecio incluso. Flagelo Divino era un rubio etéreo y angelical, ligeramente estrábico, que avanzaba ataviado de pantalones cortos y chanclas. Seguía como un perrito a un curilla de pueblo, un tipo encorvado, alto y melifluo, con la barbita cuidadosamente recortada. El padre Gabriel dio unas zancadas y les interceptó.
—Así que es usted el de las faltas —espetó al delantero.
Flagelo Divino bajó la cabeza y casi se escondió tras su acompañante. El curilla terció en favor de su hijo espiritual, frotándose nerviosamente las manos, como una mosca que se asea.
—Sí, Juan de Dios Vidal. Faltas y penaltis. Es un don del Altísimo —y miró hacia arriba con arrobo—. Su voluntad es misteriosa como la forma de una nube en el cielo. Pero sí, Juan de Dios Vidal, por gracia del Señor «el de las faltas». Faltas y penaltis —y el amasar de sus manos alcanzó velocidades frenéticas—. Pero desde una distancia razonable, por supuesto.
El padre Gabriel le miró en silencio e hizo un leve gesto con el mentón. El curilla lo interpretó velozmente. Tomó el macuto que llevaba al hombro su pupilo y extrajo de él una serie de adminículos deportivos —calcetines, espinilleras, medias, botas— que fue disponiendo cuidadosamente sobre un inmaculado paño blanco que había extendido en el césped, como para un pícnic misteriosamente litúrgico. Cuando acabó, elevó los ojos y la mirada al cielo, santiguándose, y el padre Gabriel pudo ver, de reojo, que Flagelo Divino hacía otro tanto, antes de quitarse las chanclas y ponerse con ceremonia todo aquello, como un cruzado que se arma antes de lanzarse a morir entre las huestes de Saladino. El padre Gabriel sacudió lentamente la cabeza, mascullando alguna blasfemia, y con un par de órdenes hizo que sus disciplinados jugadores plantearan la barrera. Enseguida estuvo dispuesta. Una hilera de balones, en apariencia infinita, serviría de munición al delantero infalible.
Flagelo Divino se acercó con unción al punto indicado, como si se dispusiera a oficiar. Tras una breve ojeada al portero, plantó con firmeza el pie izquierdo y golpeó el balón con un derechazo seco y rápido que lo alojó en la escuadra. El padre Gabriel lo miró con cierta sorpresa. Ordenó que le pasaran otro balón, y otro, y otro, que el delantero fue colocando en la otra escuadra, en el lateral de la red, a media altura, o por debajo, donde fuera, pero siempre dentro, por todas partes y de todas las formas posibles: tras rebotar en el palo izquierdo, tras rozar el larguero, tras botar arteramente en el césped, a un metro delante del portero. El padre Gabriel hizo un gesto de impaciencia y la barrera comenzó a saltar, el guardameta a multiplicar brincos y estiradas, pero siempre en vano, mientras la red se llenaba de balones y el curilla de Salvatierra se frotaba las manos con una sonrisa ya decididamente infame.
Era la misma mueca que vestía el día del último partido mientras Flagelo Divino daba un paso atrás para lanzar el penalti decisivo, esperando la venia del árbitro. Asqueado, el padre Gabriel volvió la vista al cielo y vio una nube que pasaba. Era una nube plana, blanca, perfectamente ovalada, como una gran hostia flotando sobre el estadio. El padre Gabriel se encontraba, mentalmente, a kilómetros de allí, más lejos que aquel nimbo que levitaba por encima del campo. Flagelo iba a marcar, pero algo intangible molestaba al entrenador del Dioce con un dolor casi físico y lo quiso relacionar con aquella nube, en un gesto inopinado y perfectamente contrario a su carácter directo y casi brutal. ¿Era ese gigantesco almohadón de vapor de agua un anuncio (innecesario) de la victoria? ¿O era acaso un misterioso signo de aprobación (o desaprobación) divina? El padre Gabriel sacudió la cabeza y pensó que las pamemas de Flagelo y el curilla le estaban contaminando. Tenía que dejar de pensar en tonterías: al fin y al cabo, iban a subir a Segunda B. Era cosa de minutos y no era cuestión de perdérselo por unas nubecitas, con o sin angelotes. El padre Gabriel miró entonces al tendido y sus ojos se encontraron con los de Pepe Búrdalo, el presidente del Dioce. Búrdalo trataba de ocultar su alegría tras una mueca tetánica que le daba un equívoco aire de arlequín cazurro, pero al notar la mirada del padre Gabriel la alarma se asomó a los ojos del hombrón, que desvió la mirada y nubló la frente, como embargado de una súbita angustia. Su gesto alimentó la intuición —ya resolución— del padre Gabriel. De repente, el entrenador del Dioce sonrió, como si hubiera robado la gozosa anticipación del presidente, y miró al campo. La sombra de la nube huía hacia el graderío. Se había levantado un vientecillo que hacía bailar las banderolas y oreaba las sienes del padre Gabriel.
—¡Goro! —gritó en medio del silencio marmóreo del estadio.
El capitán sintió un escalofrío de sorpresa y miró expectante al padre Gabriel.
—Lo tiras tú —sentenció el cura.
Flagelo Divino se giró y miró al padre Gabriel, al árbitro, a la sonrisa gélida y las manos por fin quietas de su pastor, en el banquillo. Miró a los ojos de alarma de Búrdalo, en el palco, lo miró todo sin comprender nada y, hecho pregunta, se volvió hacia el entrenador. El padre Gabriel sonrió con sorna y elevó lentamente la mano, señalando a la nube que se alejaba en el cielo.
—————————————
Autores: Fernando Sorrentino y Antonio Sánchez Jiménez. Título: Estrafalaria: Ficción irredenta. Editorial: Reino de Cordelia. Venta: Todos tus libros, Amazon y Casa del Libro.
BIOS
Fernando Sorrentino (Buenos Aires, 1942) es profesor de Literatura. Su obra entrelaza sutilmente, y casi de forma subrepticia, la realidad con la fantasía, de manera que no siempre se logra determinar dónde termina la primera y empieza la segunda. Parte de situaciones «cotidianas», que se van convirtiendo en insólitas o turbadoras, siempre recorridas por un arroyo sinuoso de sorprendente sentido del humor. Ha publicado más de ochenta libros, entre ellos el volumen de relatos El crimen de san Alberto (2008) y el ensayo El forajido sentimental. Incursiones por los escritos de Jorge Luis Borges (2011).
Antonio Sánchez Jiménez (Toledo, 1974) imparte Literatura Española en la Universidad suiza de Neuchâtel. En 2018 publicó el libro de relatos El señor del relámpago, al que seguirían El castillo de Bárbara (2019) , El caso del caballero Gesualdo (2020) y Las tentaciones de San Antonio. Aventura Austral (2021).


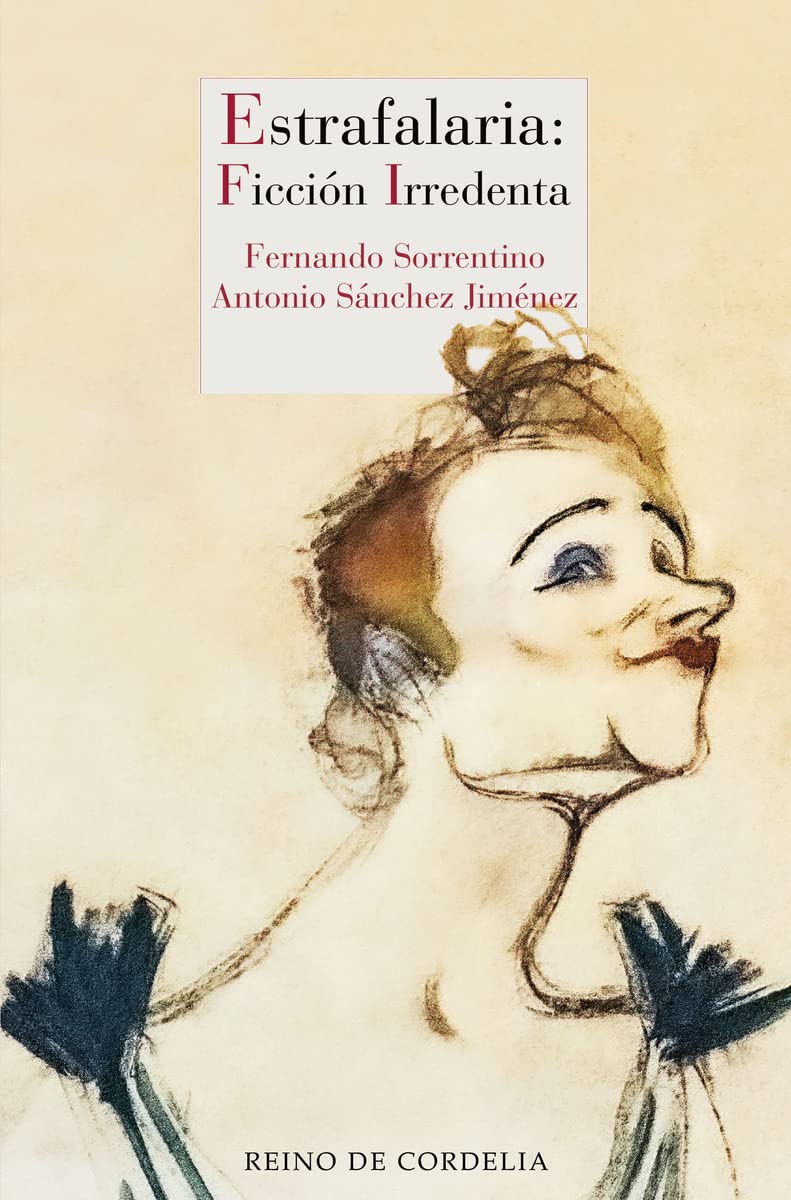



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: