Parece ser que ahora, en nuestro 2024, hay una empresa inmobiliaria en Nueva York llamada West Egg. Su negocio consiste en vender mansiones a quienes quieran hacer ostentación de su opulencia, de su alto standing —es de suponer que se dirá—. Si el comprador es particular, en la suntuosidad de su casa; en el domicilio social de su industria, si se trata de la sede de una empresa.
Ellos, los del transbordador de Manhattan, son los admiradores del mundo de Jay Gatsby. La historia del gran Gatsby, como todos sabemos, está localizada en el verano de 1922 —La era del jazz, que la llamó el mismo Fitzgerald en su más célebre colección de relatos— y narrada por el agente de bolsa Nick Carraway, un hombre reservado, un buen amigo. Acaba de instalarse en una casa discreta, para lo que se ve en West Egg; un hombre ponderado, comedido en ese mundo de tanta pompa y tanto exceso. Pero, a la vez, un narrador ejemplar. Al menos así habrá de considerarlo el prestigioso crítico T. S Elliot. Viendo en Carraway una evolución del Christopher Newman de El americano (1877), de Henry James, en 1930 escribirá a Fitzgerald para decirle que, con él, la novelística estadounidense “ha dado el primer paso desde James”.
Hace 99 años, con la llegada a las librerías de El gran Gatsby, la humanidad vivió uno de sus momentos estelares porque asistió a la publicación de una de las grandes novelas del siglo pasado. Una ficción que también es la mejor crónica de los alegres años 20: la edad del hedonismo —a la que en el 25 solo le quedaban cuatro años— que tocó a su fin cuando la América de Scott Fitzgerald dio paso a la de los okies, los hobos y la América de John Steinbeck. Era tan sincopado el jazz —charlestón— y tan cautivador el desparpajo de las flappers, fumando en sus boquillas, bailando frívolas y fatuas en las fiestas de las mansiones como las de Gatsby, que nadie parecía pensar que siempre hay un mañana, que nunca es halagüeño e inexorablemente hay que volver a él más temprano que tarde.
La novela es harto conocida. Entre los vecinos de Carraway se encuentra su prima Daisy, casada con un antiguo compañero de facultad, Tom Buchanan. Ya en la primera visita a casa de sus distinguidos vecinos, Tom lleva a Nick a conocer a su amante. Myrtle, la mujer en cuestión, está casada con un pobre diablo que atiende un garaje y responde al nombre de Wilson. Tras una alegre velada en la casa que Tom tiene abierta en Nueva York a su “chica”, como él la llama, se nos habla de la magnificencia de las fiestas en casa de Jay Gatsby —Cap. III—, uno de los hombres más ricos del lugar, aunque el origen de su fortuna es un misterio. Mientras se divierte en una de ellas, un personaje se acerca a Nick reconociendo en él a un antiguo compañero de la guerra: es Gatsby. El enigmático magnate, que llama a todo el mundo “camarada” no tardará en pedir a Nick que arregle una cita con Daisy en su casa…
La novela es harto conocida y cualquier aficionado a la narrativa estadounidense del pasado siglo podría continuar este apunte de su asunto. Lo que ya sorprende más son los paralelismos que se registran entre Jay Gatsby y Scott Fitzgerald. El novelista, como su personaje a Daisy, conoció a Zelda Sayre mientras cumplía con sus obligaciones militares. Y, al igual que él, ha de medrar en la escala social para acceder a ella. No se casó con él hasta que su primera novela, A este lado del paraíso (1920) —en la que uno de sus personajes, Rosalind Connage, es un reflejo de Zelda—, estuvo contratada.
Bien es verdad que el escritor no tuvo que hacer negocios sucios para ser digno —económicamente hablando— de Zelda. Pero, a decir de Hemingway, tuvo que prostituir su literatura cultivando el relato breve, en detrimento de la novela, en revistas que pagaban bien, y lo suficientemente rápido, para la financiación requerida por el ritmo de vida de la reina de las flappers. Afortunadamente, Hollywood, desde que Fitzgerald se dio a conocer como escritor, le incluyó entre sus libretistas más preciados. Lo malo fue que, siendo ya la pareja de moda en los felices años 20, empezaron a beber más de la cuenta. Y ya es decir en una época como la de la Ley Seca (1920-1933) en la que todo el mundo bebía como no constaba en los escritos hasta entonces.
“Scott encontraba a veces extrañas maneras de expresar su devoción —recuerda Dos Passos en Años inolvidables (1966)—, como la noche en que los Murphy invitaron a un grupo de franceses pretenciosos, que incluía algunas duquesas, a cenar en el jardín. Scott y Zelda se emborracharon durante los cócteles y se pusieron a andar a cuatro patas entre las hortalizas”.
En cierto sentido, la publicación de El gran Gatsby fue a sacar a su autor de las deudas en las que él y su esposa se debatían. Volvieron juntos de Francia —habían fijado su residencia en París en el 24— y aparentaron seguir siendo felices durante la presentación del libro. Pero su matrimonio estaba acabado. La edad del jazz se acabó en el 29, cuando los potentados lo perdieron todo de un día para otro y, ante la ruina, se defenestraban como nunca se había visto.
A excepción de un tipo que aseguraba llevar una semana borracho en la biblioteca de Gatsby, ninguno de los cientos de invitados que frecuentaron sus fiestas asiste a sus exequias. Solo Nick, su único amigo, y su padre, despedirán al magnate. Finalmente, se nos hablará de la luz del embarcadero de Daisy como de una metáfora de lo inalcanzable. Creo no equivocarme mucho al concluir que la obra maestra de Scott Fitzgerald viene a denunciar la imposibilidad de pertenecer a una clase social en la que no se ha nacido, asunto que fuera el gran anhelo del autor.
“Y así vamos adelante, botes que reman contra la corriente, incesantemente arrastrados hacia el pasado”, reza el final de El gran Gatsby, que, a modo de epitafio, se reproduce en la tumba de los Fitzgerald. Duermen el sueño eterno juntos, aunque cuando murieron ya estaban separados.





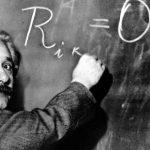
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: