Con esa lentitud ideal que, según Fangio, equivale a la mejor velocidad, Eduardo Berti (Buenos Aires, 1964) despliega en Faster (Impedimenta) una red de recuerdos, profundos y falsamente desordenados, para forjar un relato nostálgico sobre el paso de la niñez a la vida adulta. Un minucioso ejercicio de memoria que lo lleva a hablar sobre la velocidad de las carreras y de la vida (la velocidad a la que el mismísimo George Harrison dedica su canción “Faster”), sobre la amistad y la idolatría. Zenda publica las primeras páginas.
Llevo diez días viendo viejas, muy viejas filmaciones de Juan Manuel Fangio y la sensación es rara. Lo que tendría que inspirar en primer plano éxito, euforia, invencibilidad, despierta en mí una triste mezcla de nostalgia y fragilidad. Las hazañas del gran campeón me resultan a duras penas, aunque no quiero que ocurra y lucho en vano contra eso, una especie de milagro de supervivencia. Él aparece allí aclamado, entre copas y laureles, con su sonrisa al borde de lo incómodo, con ese aspecto de aviador de la Primera Guerra Mundial que ha liberado a su pueblo de la peor amenaza, y todo eso, toda esa gloria en blanco y negro, me conduce principalmente al recóndito e insólito recuerdo de cierto día feriado de 1979, tal vez un 12 de octubre, «Día de la Raza» como decíamos ayer, si no fue un 11 de septiembre, «Día del Maestro», con mayor probabilidad, un día lluvioso, eso sí, en el que conocí a Fangio y pasé casi una hora charlando en privado con él, aunque el verbo es pretencioso, lo confieso, porque pasé un rato, en verdad, escuchándolo con una sensación que hoy vuelvo a hallar solo a medias en las viejas filmaciones: el encendido entusiasmo, la rendida admiración ante esas hazañas que tienen ingredientes sobrehumanos, pero que ahora se mezclan con el viento fastidioso de la peor melancolía.
Recuerdo esa lejana tarde de 1979 y lo insólito da paso a lo normal en cuanto analizo la escena. En el fondo, razono, Fangio casi dedicó su vida a desmentir a ese héroe al borde de lo fabuloso; sin embargo, su modestia, su simpatía y su timidez no hacían, vaya paradoja, más que agigantar el mito. La mezcla era tan perfecta (nervios de acero y corazón de oro, habría postulado un autor de historietas de aventuras) que parecía indestructible. Pero nada, ni Fangio ni los semidioses de las máximas proezas, nada está a salvo de la impiadosa velocidad del tiempo. Del más cruel anacronismo. Del fantasma de la evocación errónea, que puede ser mucho más rudo que el olvido.
No recuerdo si llovía cuando salí de mi casa. No recuerdo si había previsto que ese día —feriado escolar— iría a la casa donde mi amigo Fernán vivía con su hermana y sus padres o si, como es habitual cuando se tienen catorce años, simplemente desperté y obedecí al impulso de visitarlo. Recuerdo que tomé un tren en la estación Vicente López rumbo a la estación Lisandro de la Torre y que, cuando llegué a su casa, eran las once o las doce como mucho, porque almorzamos los dos y después jugamos un rato o vimos televisión. Mi amigo Fernán vivía en la lujosa avenida del Libertador, casi esquina con Federico Lacroze. Yo acababa de dejar
la escuela privada bilingüe donde lo había conocido y la había reemplazado por una buena escuela estatal donde me sentía feliz porque era mixta en múltiples sentidos (no limitada a varones de una misma esfera social), pero extrañaba a mis antiguos compañeros, en especial a Fernán. Era curioso: él nunca había sido realmente mi compañero de clase. La escuela privada bilingüe tenía una clase A y una B, división nada azarosa, ya que la A congregaba a los descendientes de ingleses o a los que hablaban un inglés de indiscutible calidad, mientras que la B nucleaba a los demás: nucleaba al «resto del mundo». Como Fernán había nacido en los Estados Unidos y había vivido un tiempo allí, entre Boston y Nueva York, su inglés era muy digno de la clase A, donde lo metieron en cuanto puso los pies en la escuela: no al principio, en primer grado, sino cuando teníamos él y yo once años cumplidos. En 1976. Promediando la primaria.
Yo, que era un B, tenía dos amigos en la clase A y uno de ellos (un tal Lucas, hubiese dicho Cortázar) me contó cierta mañana que había llegado un alumno que le hacía pensar en mí. Un nuevo compañero, bromeó, «importado de Norteamérica». Era Fernán, obviamente, y yo tenía que conocerlo: imposible que no nos entendiéramos él y yo a la perfección. Esas palabras bastaron para activar mi interés, pero también activaron mi recelo. ¿Y si Lucas se equivocaba? ¿Qué rasgos del tal Fernán, el «importado», le hacían pensar en mí? ¿Y si esos rasgos no eran de mi gusto? Por esas razones, creo, eludí un poco a Fernán hasta que el azar, si determinamos que el azar existe, nos forzó a sentarnos juntos en un largo viaje en bus, en una de esas excursiones que debíamos compartir la clase A y la clase B casi como un experimento sociológico. Esa mañana, apenas me senté a su lado, Fernán me preguntó sin levantar la vista, como si retomásemos una conversación añeja y no estuviéramos charlando él y yo por primera vez, si me gustaban los Beatles y cuál de los cuatro era mi favorito. Nunca supe responder a esa pregunta, tal vez porque se responde solamente con matices. ¿Mi favorito dentro de los estudios de grabación? Más bien Paul. ¿Mi favorito como personaje mordaz y gracioso, como espléndido antihéroe? Más bien Ringo. ¿Mi favorito en el centro del escenario, como vocero ideológico, como guardián del grito y del inconformismo? Más bien John. Pero mi claro favorito como exbeatle, porque tuvo a mi entender la mejor carrera solista, porque fue quien mejor creció después de la separación (dado que el grupo, aventuro, le había impedido crecer), siempre fue George: mi favorito como talento discreto y elegante, mi reverenciado dark horse.
Recuerdo muy bien mi reacción cuando Fernán me anunció que su favorito era George. Recuerdo que lo miré como si lo viese por primera vez, como si antes él no hubiese estado allí, y reconocí algo propio en el brillo de sus ojos. Hablamos horas en el bus o eso me pareció a mí, ya que el viaje, calculo, no duró tanto. Hablamos, si no me engaño, de lo asombroso de «Something», a los dos nos conmovía esa canción, y empezamos a sellar una amistad que nos condujo, meses después, unos cuantos meses después, a fundar una revista subterránea. Revista subte, como decíamos ayer. Hubo un tercer amigo, el Bujía, en esa aventura con sabor a prohibido como todo lo subterráneo. Y, por más de una razón, no fundamos una revista consagrada a los Beatles —que Fernán contraponía a los grupos malos: los beatless—, mucho menos una revista consagrada a los escritores que a los tres nos entusiasmaban, Ray Bradbury o Julio Verne, por ejemplo, sino una extraña revista deportiva, extraña e inesperada porque no éramos deportistas de alma… o más bien sí y allá se encontraba la clave: éramos deportistas de alma o aun deportistas de mente, pero en ningún caso de cuerpo; nuestro lazo con el deporte era el que los sordos tienen con la música, un lazo abstracto, platónico, lo que
en nosotros, en los tres, pero más en Fernán y en mí, desembocaba en una idealización de aquello que éramos incapaces de hacer y que otros, en cambio, cumplían con pasmosa facilidad.
Fundamos la revista después del Mundial 78, cuando el deporte ocupaba un espacio monstruoso, anómalo, en los medios del país, en la noción de país y en las charlas cotidianas de la gente. La nuestra era, desde luego, una revista artesanal cuyos lectores se contaban con los dedos de las manos, si bien de a poco pasamos de imprimir treinta ejemplares, que había que hojear con cuidado o se hacían cuatro pedazos, a imprimir una centena. Nuestros padres nos hacían fotocopias de contrabando en sus respectivos trabajos. Esas fotocopias luego las doblábamos en dos, las encastrábamos una dentro de otra en un orden preestablecido, aunque fácil de confundir, y las sometíamos a una encuadernación primitiva. Era bastante gracioso porque mi padre y el padre de Fernán nos decían, a grandes rasgos, casi las mismas palabras: nos decían que, con esas fotocopias que cada vez eran más porque el tiraje de la revista aumentaba, los poníamos en aprietos, al filo de lo ilícito; no obstante, meses después, dado que la revista era bimestral o a menudo trimestral, volvían a hacer las fotocopias necesarias y hasta vendían ejemplares, para nuestro regocijo, entre sus compañeros y entre sus clientes.
Aunque la revista buscaba y conseguía, mal que bien, la variedad pasando del boxeo al tenis, de la historia a la actualidad, del ámbito local al internacional, nunca habíamos publicado una entrevista a lo que podríamos llamar una gloria deportiva ni ninguna entrevista de ninguna clase. Una especie de timidez o una especie de inmadurez nos había mantenido al margen de ese género. Por eso mismo, esa tarde, ese lejano día feriado de 1979, cuando Fernán me sugirió «¿Y si entrevistamos a Fangio?», me pareció que detrás de la osadía de su propuesta había una notable cordura. Hoy algo me alienta a pensar que Fernán había madurado ese plan en soledad, si es que no lo había evaluado con su madre o con su hermana. En cualquier caso, recuerdo que, no bien le contesté que era inviable acceder a un personaje legendario como Fangio, él corrió en busca de la guía telefónica, del tomo entonces conocido como Páginas Amarillas, y con una mueca triunfal abrió una página exacta donde podía leerse «Fangio Automotores», luego una leyenda del tipo «Concesionaria Oficial de Mercedes-Benz Argentina» y, abajo, en letras pequeñas, la dirección y el número de teléfono. Llamemos, dijo como si conociera mejor que yo, mucho mejor, lo que los dos éramos capaces de hacer. Llamemos, repetí. Y llamamos.
¿Qué mundo era aquel, me pregunto, en el que el máximo deportista del siglo, así lo definían algunos sin temor a la hipérbole, iba de lunes a viernes, incluso los días feriados, a sentarse en el despacho de una agencia automotora? Tal vez era el mundo de siempre, el mismo mundo imperfecto, injusto y arbitrario de hoy. Tal vez era el mundo de siempre y la excepción era Fangio, que se negaba a imaginar otra vida de excampeón, si
es que los campeones como él dejan de pronto de serlo. Tal vez era un mundo donde los mejores deportistas se retiraban con su gloria y su futuro asegurados, pero no tan millonarios como hoy; un mundo donde los más descollantes excampeones abrían un comercio o fundaban una empresa cuya marca solía incluir, por conveniencia mercantil, su apellido prestigioso. Así y todo, hay cosas que me niego a aceptar o que no alcanzo a entender. La agencia de coches de Fangio, del «Chueco», como lo apodaban los amantes de los defectos, del «Quíntuple», como decían los amantes de las virtudes, la agencia no se encontraba en el centro de la ciudad, en una calle importante, en una ancha avenida, a la vista de todo el mundo. La automotora alemana, a la que Fangio había hecho ganar tantas veces tantas copas, no exhibía a su máximo astro como si fuese un trofeo. La agencia quedaba algo lejos, bastante a trasmano de todo, a unas cuadras del Riachuelo donde moría la ciudad, tímidamente al resguardo de las luces.
—————————————
Autor: Eduardo Berti. Título: Faster. Editorial: Impedimenta. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro


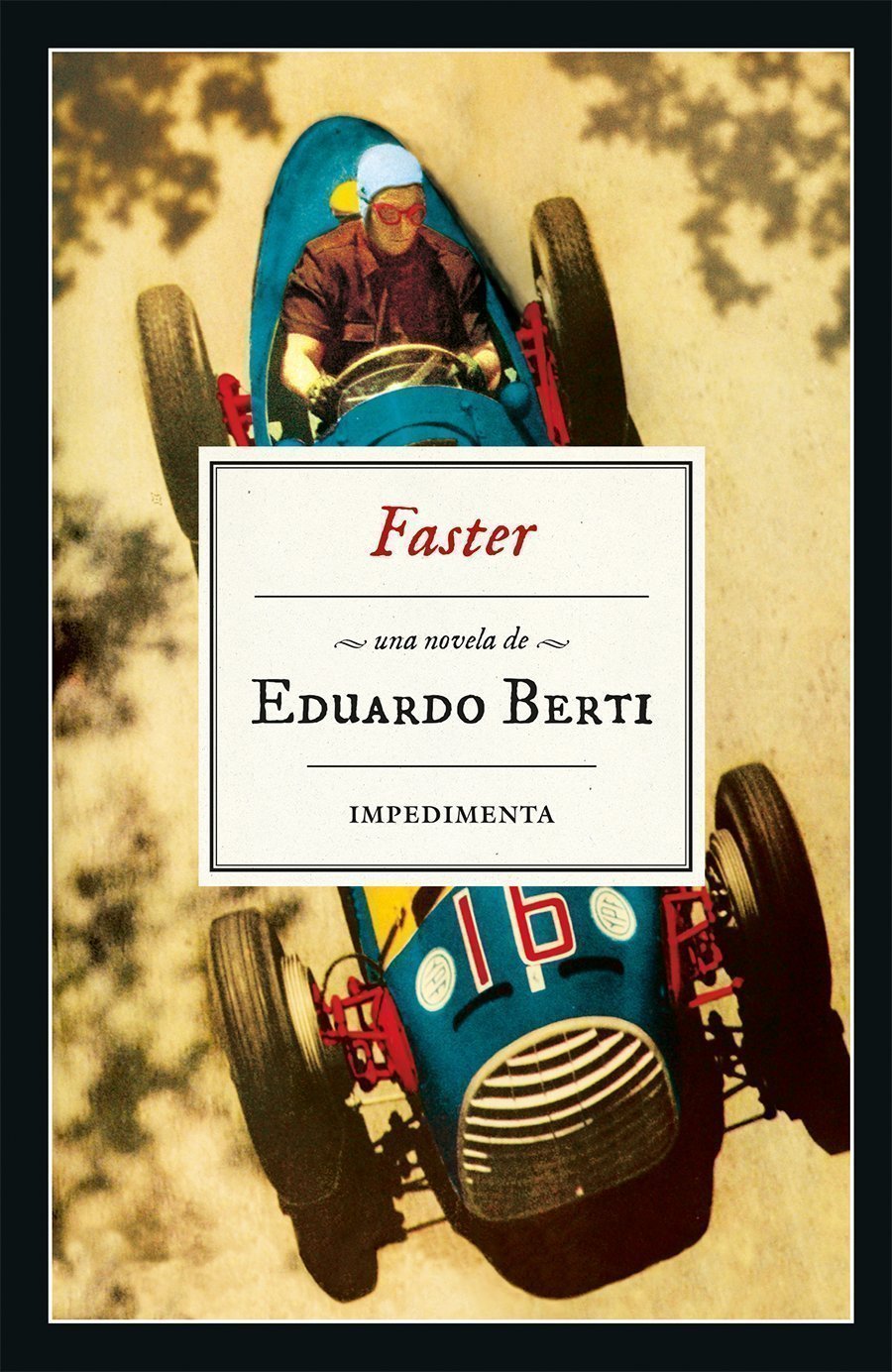



Hola: Fui empleado de la empresa petrolera trabajando con Eduardo Berti (padre) Conoci a Eduardito en los 70 Me gustaria poder comunicarme con el para compartir recuerdos de su padre de la época en que vivian en la calle Villate en Olivos
Me pueden pasar su email ó WhatsApp?
Muchas gracias
Ricardo Azcárate
+5491145395060
azcaratericardo@gmail.com