A favor o en contra de la bomba atómica, de Elsa Morante (1912-1985), es un compendio de textos ensayísticos de la novelista italiana, recogidos ahora para su publicación por la editorial Círculo de Tiza. En ellos se refleja la mirada inequívoca de Morante alrededor de los juegos de poder que oprimían a la sociedad de su tiempo, así como su visión acerca del significado de la literatura. Una ventana de excepción para asomarse al interior de una de esas poderosas escritoras a las que el tiempo no ha colocado en el lugar al que pertenecen.
A favor o en contra de la bomba atómica
He oído que alguien ha manifestado cierta perplejidad al conocer de antemano el tema que he elegido: como si por mi parte esta fuera, por así decirlo, una elección peculiar. Sin embargo, me parece evidente que, hoy, ningún tema como este interesa a todo escritor desde tan cerca. A no ser que se quiera confundir a escritores con literatos: para estos, como todo el mundo sabe, el único tema importante es, y siempre lo ha sido, la literatura; pero os tengo que avisar de que, en mi léxico habitual, el escritor (que, ante todo, significa poeta) es lo contrario del literato. Es más, una de las posibles y acertadas definiciones de escritor sería para mí incluso la siguiente: hombre apegado a todo lo que ocurre, excepto la literatura.
Sin duda, lo más importante de lo que ocurre hoy en día, y que nadie puede ignorar, es lo siguiente: los habitantes de las naciones civilizadas del siglo XX vivimos en la era atómica. Ciertamente, nadie lo ignora: tanto es así que el adjetivo atómico se repite con frecuencia, incluso en chistes y revistas ilustradas. Con respecto al significado lleno y sustancial del adjetivo, la gente, como así ocurre, se defiende de ello, por lo general, gracias a una (por otra parte perdonable) negación. Incluso las pocas personas que reconocen la efectiva amenaza que eso supone, y por ello se angustian (y a quienes por esta misma razón quizá se les toma por neuróticos o locos), incluso esas pocas personas tan solo se preocupan por las consecuencias del fenómeno, más que por sus orígenes digamos de tipo biográfico y por sus razones escondidas. (Me refiero a los profanos, es decir, la mayoría de las personas aquí presentes.) Pocas personas le preguntan a su propia conciencia (acaso se halle justamente aquí la auténtica «central atómica»: en la conciencia de cada uno): «¿Por qué un secreto tan esencial (tal vez el secreto de la naturaleza), que las poblaciones evolucionadas y ávidas de conocimiento habían divisado ya desde la antigüedad en lugares y tiempos diferentes, se ha materializado, y hallado físicamente, tan solo en la época actual?». No basta con contestar que, en la gran aventura de la mente, la seducción científica ha ido sustituyendo a la seducción imaginativa. Aunque parezca una respuesta, sigue siendo una pregunta que hace más difícil el problema.
Nadie querrá detenerse y considerar que se trata de una casualidad; es decir, que hemos llegado a esta crisis crucial del mundo humano porque a la inteligencia humana, en su constante búsqueda de nuevas aventuras, una vez adentrada en un camino oscuro entre más caminos oscuros, le ha ocurrido que en ese tramo sus científicos-brujos desvelaron el secreto. No: todos saben ya que, en los acontecimientos colectivos (como en los acontecimientos individuales), incluso la casualidad aparente casi siempre es una voluntad inconsciente (si se quiere, incluso se la puede llamar destino), es decir, son elecciones. Nuestra bomba es la flor, o sea la expresión natural de nuestra sociedad contemporánea, al igual que los diálogos de Platón lo son de la ciudad griega; el Coliseo, de los Romanos imperiales; las Vírgenes de Rafael, del Humanismo italiano; las góndolas, de la nobleza veneciana; la tarantela, de determinadas poblaciones rurales; y los campos de exterminio, de la cultura pequeñoburguesa burocrática, infestada de una rabia de suicidio atómico. No es necesario explicar, por supuesto, que por cultura pequeñoburguesa entendemos la cultura de las actuales clases dominantes, representadas por la burguesía (o por el espíritu burgués) en todos sus niveles. En conclusión, y recurriendo a unas pocas y manidas palabras, podríamos decir que la humanidad contemporánea siente la oculta tentación de desintegrarse.
Se insinuará que el primer germen de esta tentación despuntó fatalmente con el nacimiento de la especie humana, y con ella se desarrolló; por lo tanto, lo que ocurre hoy sería la necesaria crisis de su desarrollo. Pero esto solo volvería a proponer la hipótesis. Es conocida —y casi hasta vulgarizada— en la psicología humana la presencia simultánea del instinto de vida (Eros) y el instinto de muerte (Tánatos). Con respecto al último, podríamos leer de forma teórica, es decir, sin voluntad lógica, las Sagradas Escrituras de todas las religiones con la presunta interpretación de que todas, y no solo la india, enseñan la aniquilación final como único punto de felicidad posible. En efecto, algunos psicólogos hablan de un instinto del Nirvana en el hombre. Pero, mientras el Nirvana prometido por las religiones se alcanza gracias a la contemplación, la renuncia a uno mismo, la piedad universal, en definitiva, gracias a la unificación de la conciencia, a su maligno sustituto pequeñoburgués, entendido tal y como lo entienden nuestros contemporáneos, se llega a través de la desintegración de la conciencia, a través de la injusticia y la demencia organizadas, los mitos degradantes, el aburrimiento agitado y feroz y un largo etcétera. Finalmente, las famosas bombas, esas orcas que duermen plácidamente en los mejores barrios resguardados de América, Asia y Europa, protegidas, y custodiadas, y mantenidas en el ocio como si de un harén se tratara, resguardadas por los totalitarios, por los demócratas y por todos; ellas, nuestro tesoro atómico mundial, no constituyen la potencial causa de la desintegración, sino la necesaria manifestación de este desastre, que ya está activo en la conciencia.
No quiero angustiaros ahora con una enésima descripción de las evidencias del desastre, en su espectáculo social diario; de ello queda constancia continuamente en ensayos, conferencias, tratados. Y es tan evidente y persecutorio que incluso nuestros pobres y cercanos animales (perros, gatos, por no mencionar a los más que infelices pollos) sienten el sufrimiento. No, os quiero ahorrar este cuadro tristemente célebre: me arrepiento de estar aquí para entreteneros con tan tétrico tema, más que con un hermoso cuento (¡teniendo en cuenta que determinados seguidores se empeñan en despachar mis libros como si fueran una especie de fábulas!).
Tampoco me voy a dedicar a pronunciar un sermón propagandístico en contra de la bomba (entre otras cosas, mantengo cierta polémica con algunos de esos propagandistas). No, pobre de mí, ¿quién me daría ese valor y ese aliento? Además, siendo como soy ciudadana del mundo contemporáneo, tal vez yo misma esté sujeta a la universal extrema tentación. Hasta que no me sienta inmune a ella, será mejor que no presuma mucho.
Pero al mismo tiempo, y gracias a la suerte, me honra pertenecer a la especie de los escritores. Puedo decir que, desde que empecé a hablar, me apasioné desesperadamente por este arte, o mejor, por el arte en general. Espero no parecer presuntuosa si creo haber aprendido, gracias a mi larga experiencia y a mi largo trabajo, una cosa al menos: una obvia y elemental definición del arte (o de la poesía, ya que para mí son sinónimos).
Es esta: el arte es lo contrario a la desintegración. ¿Por qué? Sencillamente, porque la razón intrínseca del arte, su justificación, el motivo de su presencia y supervivencia, o bien, si así se prefiere, su función, es justamente la siguiente: impedir la desintegración de la conciencia humana, durante su diario, desgastante y alienante uso en el mundo; devolverle constantemente —dentro de la confusión irreal, fragmentada y manida de las relaciones externas— la integridad de lo real o, en una palabra, la realidad (pero cuidado con los estafadores que, bajo el aspecto de realidad, presentan falsificaciones artificiales y perecederas). La realidad está constantemente viva, es luminosa, es actual. No se puede averiar, ni tampoco destruir, y no decae. En el seno de la realidad, la muerte no es más que otro movimiento de la vida. Entera, la realidad es la integridad misma: en su movimiento multiforme y cambiante, inagotable —ya que nunca terminaremos de explorarla—, la realidad es una, siempre es una.
Por tanto, si el arte es un retrato de la realidad, nombrar con el título de arte a una especie o producto de desintegración (desintegrador o desintegrado) sería como mínimo una contradicción en sus términos. Se comprende que ese título no está patentado por ley, ni tampoco es sagrado e inviolable. Cada cual es dueño de colocar el título de arte donde quiera; sin embargo, yo también seré dueña, cuando me plazca, de calificar a ese alguien de locuelo. Como también sería dueña de llamar locuelo —en un simple ejercicio de hipótesis— a un señor que insistiera en presentarme con el nombre de silla un colgador clavado en el techo.
Habría que plantearse entonces una pregunta: ya que el arte tiene razón solo para la integridad, ¿qué función podría realizar dentro del sistema de la desintegración? Ninguna. Y si el mundo, con su enorme masa, se moviera hacia la desintegración como hacia un bien superior, ¿qué le quedaría por hacer a un artista (de ahora en adelante, si me lo permitís, consideraré al escritor como referencia particular válida para cualquier artista en general), que, si lo es de verdad, tiende hacia la integridad (a la realidad) como única solución liberadora, jovial, de su conciencia? Tan solo le quedaría elegir. O bien se convence de estar él mismo en un error, de no tener razón. Y que esa figura absoluta de la realidad, la integridad secreta y única de las cosas (el arte), no es más que un fantasma producido por su propia naturaleza; un truco de Eros, por decirlo así, para que perdure el engaño. En ese caso sentirá cómo pierde su función, la cual le resultará peor que inútil, desagradable, como el delirio de un drogado. Y, como consecuencia de ello, dejará de escribir.
O bien el escritor se convence de que el error no es suyo. Que no es él, sino sus contemporáneos, en su enorme masa, quienes han errado. Que, dicho de otro modo, no es Eros, sino Tánatos, por el contrario, el ilusionista que fabrica sus monstruosas visiones para atemorizar las conciencias y engañarlas, desvirtuándolas de su única alegría y desviándolas de la explicación real. De tal manera que, reducidos al miedo elemental de la existencia, evadidos de sí mismos y por lo tanto de la realidad, ellos, como aquellos que recurren a las drogas, se acostumbran a la irrealidad, es decir, a la más triste degradación, tal que ningún hombre conoció otra igual a lo largo de su historia. Alienados, incluso en el sentido de la negación definitiva, ya que por la vía de la irrealidad no se llega al Nirvana de los sabios sino justamente a su contrario, el Caos, que es la regresión más ínfima y angustiosa.
En el segundo de los casos, es decir, si reconoce la peste delirante no en sí mismo sino en la colectividad, el escritor se hallará ante una última elección. O bien considerará esa ruina general ya demasiado avanzada e imparable y se verá a sí mismo incapaz de resistir la prueba, incluso detectando en sí las primeras señales de contagio. Sería deseable entonces que se salvara, que se marchara a una selva, a donde él quisiera, a una isla en el océano, a un desierto de columnas como estilita. Efectivamente (a pesar de los retóricos, de los cortesanos y de los apóstoles de la desintegración), es un hecho que tanto para la higiene como para la economía, y en esencia para la vida del universo, será siempre mejor un sujeto real (aunque sea un único superviviente) que piense en lo alto de una columna, que un excedente objeto domesticado, televisado y con el cerebro lavado por la bomba atómica. Es más, según una lógica intuitiva de los acontecimientos, mientras él aguante escribiendo poemas encima de la columna, la bomba atómica tardará en estallar.
O finalmente, hipótesis última y más alegre: el escritor encontrará cierta confianza en la común liberación, junto con la seguridad de estar él mismo a salvo del desastre, y capacitado para resistirlo. En este caso, ya sin duda, su función de escritor se mostrará para él todavía no solo socialmente útil, sino más útil de lo que nunca lo fue en la historia. En efecto, dentro de la sucia invasión de la irrealidad, el arte, que representa la realidad, casi puede encarnar la única esperanza del mundo. En una multitud sujeta a engaño, la presencia incluso de una sola persona que no se deja engañar puede proporcionar un primer punto de ventaja. Pero ese punto se multiplica por mil o por cien mil si esa persona es un escritor (se entiende, un poeta). Incluso sin percatarse de ello, por necesidad de su instinto, el poeta está destinado a desenmascarar los engaños. Y un poema, una vez empezado, no se detiene; más bien corre y se multiplica, llega a todas partes, hasta donde el poeta nunca hubiera esperado.
Naturalmente, pobre poema, tendrá que sufrir para merecer atenciones cuando atraviese los fúnebres mercados de la así llamada alienación, en el furibundo estruendo de los tráficos oficiales, sagrado para el aburrimiento de los miserables alienados. Entre las numerosas y más duras pruebas de resistencia, el ruido del aburrimiento es extenuante. En ocasiones el escritor deseará mandar a todo el mundo al infierno, con sus revistillas, sus cantautores y su ciclotrón. Y él deseará embarcarse definitivamente como Rimbaud, o tal vez deseará irse al desierto de columnas, cerca de sus compañeros estilitas. Pero quizá después no lo hará, o bien tras cada huida volverá atrás, porque él, por naturaleza, necesita de los demás, especialmente de las personas diferentes a él. Sin los demás, es un hombre desgraciado.
De modo que permanecerá ahí, allá donde se expande el sistema de la desintegración, es decir, la irrealidad. No estará ahí como funcionario o súbdito del sistema, eso es obvio (en caso de adaptarse a eso, estaría perdido). Tampoco estará ahí como simple extraño o testigo que opina sobre el sistema; ya que el arte, por su propia definición, no puede limitarse a la denuncia: quiere más. Si el escritor es un predestinado antagonista de la desintegración, lo es —como hemos visto— porque da testimonio de lo contrario. Si como hombre ha participado de la angustiosa hazaña de sus contemporáneos, y ha compartido su riesgo y reconocido su miedo (miedo a la muerte), por sí solo, en calidad de escritor, ha tenido que mirar fijamente a los monstruos aberrantes (edificantes o siniestros) que aquel miedo ciego generó; y desenmascarar su irrealidad, gracias a la comparación de la realidad, de la que él mismo ha venido a dar testimonio.
Hace no más de cinco o seis años (al volver la vista atrás en la distancia, aunque no haya pasado mucho tiempo, me veo muy joven y muy optimista) escribí un ensayo sobre la novela en el que, entre otras cosas y con palabras diferentes, decía casi lo mismo que estoy diciendo ahora. Y al respecto comparaba la función del novelista-poeta con la del protagonista solar, que se enfrenta al dragón nocturno en los mitos para liberar la ciudad aterrada. Aunque ahora me sienta menos optimista que entonces, vuelvo a proponer la misma imagen. Por si alguien prefiere otra, menos épica y más familiar, añadiremos la de Gepeto, cuando le muestra a Pinocho (quien ha adquirido ya el semblante final de verdadera persona humana) los restos de la marioneta, infelizmente tirada en la silla, mientras le coloca un espejo delante y le dice: «Mira, esto es lo que tú eres en realidad».
Que nadie me malinterprete, por favor (¡eso también podría ocurrir!), arguyendo (o pretendiendo argüir) de mis palabras que el espejo del arte tiene que ser un espejo optimista. Es más, el gran arte, en su profundidad, es siempre pesimista, puesto que la esencia real de la vida es trágica. El gran arte es trágico, sustancialmente, incluso cuando es cómico (piénsese en el Quijote, la más hermosa entre todas las novelas). Si un escritor, para preservar los buenos sentimientos o para agradar a las almas bien nacidas, malinterpretara la tragedia real de la vida que a él se le confía, cometería lo que en el Nuevo Testamento se declara como el peor de los delitos: el pecado contra el espíritu, y dejaría de ser un escritor. El verdadero movimiento de la vida está marcado por los encuentros y los desencuentros, por los apareamientos y las matanzas. Ninguna persona viva está excluida de la experiencia del sexo, de la angustia, de la contradicción y de la deformación. Y las alternativas al azar son la miseria o la culpa, la deserción o la ofensa.
La pureza del arte no consiste en apartar aquellos movimientos de la naturaleza que la ley social, a causa de su sucio proceso, censura por perversos o inmundos, sino en acogerlos de nuevo de forma espontánea en la dimensión real, en la que se reconocen naturales y por tanto inocentes. La calidad del arte es liberadora y por tanto, en sus efectos, siempre es revolucionaria. Cualquier momento de la experiencia real y transitoria se convierte, si es observado poéticamente, en momento religioso. En este sentido, se puede hablar de optimismo. A pesar de que a lo largo de su existencia al poeta, como a cualquiera, le puede suceder que la desgracia lo convierta en esencial medida del horror, hasta la certeza de que dicho horror se haga ley en su mente, no es definitivo que esa sea la última respuesta de su destino. Si su conciencia no baja hasta la irrealidad, sino que el propio horror se convierte en una respuesta real (poesía), cuando escriba sus palabras en el papel él estará llevando a cabo un acto de optimismo.
Cuando en Europa se inauguraban los campos de exterminio, en Hungría vivía un joven poeta judío, de aspecto agradable y alegre y que gustaba a las chicas, llamado Miklós Radnóti. A pesar de tener yo esa idea reducida y aproximada de sus versos que deriva de las traducciones, toda vez que no hablo húngaro, puedo afirmar con la máxima seguridad que era, por naturaleza y vocación, un poeta. Fue uno de los primeros detenidos, y pasó lo que quedaba de su breve vida en campos de exterminio, es decir, el ideal y máximo modelo de ciudad dentro del sistema de la desintegración. Hasta el día en que uno de los guardianes del lager lo eliminó de un disparo en la nuca después de pedirle que cavara su fosa. Escribió su último poema justamente ahí, cerca de esa fosa, donde más tarde encontrarían sus restos y recuperarían los versos por él escritos en unas pequeñas hojas sucias en el campo de exterminio. En la época de esos versos, su existencia se limita al espectral horror: al campo; y su argumento, de hecho, ya solo es ese: el lager. En un poema dice: El cuaderno, la antorcha, todo me quitaron los guardias del campo. Escribo mis versos a oscuras… En el último (en el que consigue describir los detalles de su inminente ejecución, habiendo asistido, si se puede decir así, a su propia muerte a través de la de sus últimos compañeros) dice: La muerte es ahora una flor de paciencia. De forma casi milagrosa nos ha quedado el testimonio de que, aun dentro de la máquina «perfecta» de la desintegración que lo aniquilaba físicamente, su conciencia verdadera quedaba íntegra.
Falleció en 1944. Pero solo hace poco tuve noticia de su existencia. Descubrir que este joven pudo existir en la Tierra ha sido para mí una noticia llena de alegría. La aventura de este joven asesinado es un escándalo inaudito para la burocracia organizada de los campos de exterminio y de las bombas atómicas. Escándalo no por el asesinato, que es parte del sistema. Sino por el testimonio póstumo de realidad (la alegría de la noticia) que se opone a su sistema.
Como es lógico, quien ha llegado a la ciudad para matar al dragón, es decir (traducido a la actualidad), el escritor que está dentro del sistema en calidad de adversario irremediable, es consciente de que en los momentos extremos de crisis le esperan días precarios; y que su vida en ningún momento va a ser fácil ni dulce. Dentro del sistema organizado de la irrealidad, es un hecho que la presencia del escritor (es decir, de la realidad) siempre supone un escándalo, a pesar de ser tolerada, durante las épocas de tregua social. Tolerada y hasta cortejada y halagada. Pero, en el fondo, tras los halagos y los cortejos siempre queda el despecho, que halla sus raíces en un vengativo sentimiento de culpa y en una envidia ignorante. En efecto (y queda aquí cierta esperanza), la realidad, y no la irrealidad, sigue siendo el paraíso natural de todas las personas humanas, al menos hasta que no se transformen en la estructura visible de sus cuerpos. Hasta que no se conviertan en mutantes, como corresponde a la jerga atómica.
El sistema de la desintegración, como es lógico, tiene sus funcionarios, secretarios, parásitos, cortesanos, etcétera. Y todos ellos, en su (malinterpretado) interés, o engañados (digamos) de buena fe por su mismo error, intentarán debilitar las resistencias del escritor con diferentes medios. Por ejemplo, intentarán embaucarlo o que sea asimilado por el sistema gracias a la corrupción, la popularidad basada en escándalos, los éxitos vulgares, haciendo de él un divo o un playboy. O bien, por el contrario, se esforzarán en sacar a relucir su diferencia del sistema como una traición, una culpa, una inmoralidad o una insuficiencia. De él dirán, por ejemplo, que no es moderno. ¡Naturalmente! En su cabeza, ser moderno significa ser desintegrado, o bien hallarse camino de la desintegración. De él dirán quizá que no se ocupa de asuntos serios, ni tampoco de la realidad; ¡se comprende! Puesto que el principal síntoma de la desintegración, del que ellos son víctimas o enfermos, consiste en asumir como realidad justamente su contrario.
Como hemos dicho, dentro del sistema no pueden existir escritores en el auténtico sentido de la palabra, pero sí hay una gran cantidad de personas que escriben y publican libros a quienes vamos a distinguir llamándolos de forma más general escribanos. Algunos de ellos son simples instrumentos del sistema: instrumentos de importancia secundaria en comparación con otros, como los científicos de la bomba. Las oficinas, los despachos de dichos escribanos pueden ser considerados nimias sucursales de las fábricas nucleares en sí.
Hay que matizar que, en su mayoría, estos escribanos no son conscientes de servir al sistema; es más, quieren presumir de que la sordidez siniestra, y en ocasiones torpe, de sus obras hay que imputarla como culpa del sistema y, a la postre, de la bomba atómica; sin embargo, el fenómeno ocurre justamente al revés, como —espero— ya no es necesario demostrar. Aunque funestos, esos cómplices del sistema casi involuntarios (por lo menos en su superficie consciente), o, por así decirlo, pesimistas, resultan menos antipáticos que sus cómplices optimistas. Este es uno de los peores géneros de escribanos. En unas ocasiones a causa de un total y realmente alienado conformismo, en otras por cortesanía, en otras por recitar con cinismo una comedia interesada, esa clase de escribanos acostumbran magnificar ciertos territorios del sistema de la desintegración como si fueran el más alto cielo de la civilización humana. Tan solo en algunos casos deploran la amenaza atómica y se convierten de palabra en detractores de la bomba, cuando de hecho son sus acérrimos fautores. Se encontrará entre ellos incluso a los peores enemigos de los escritores, capaces de entregarlos a los guardianes de los campos de exterminio, en momentos extremos de crisis: en cierto modo, ellos son peores incluso que los mismos guardianes, quienes son unos obsesos, es decir, unos locos, y además pagan personalmente con la infamia (y con el infierno de la angustia) y reciben sueldos bastante inferiores a los de los escribanos oficiales del régimen.
Antes de dejar de lado el listado de escribanos que están dentro del sistema, hay que recordar la pululante existencia de cenáculos o escuelas o grupos que tienen una cualidad en común: que sus productos literarios no se pueden leer en absoluto. Piénsese, como ejemplo y como imagen del sistema, en un planeta en cuyo interior la gente más sofisticada se hubiese ido acostumbrando a alimentarse exclusivamente de píldoras (hasta tener el aparato digestivo atrofiado y limitado a la función del de un insecto). Esta gente, sin embargo, no renuncia a tener sus tradicionales cocineros, quienes tendrán que mantenerse a la altura. Reunidos en sus cocinas, estos cocineros se afanan continuamente en preparar platos: no platos de verdad, se entiende, sino falsos, compuestos por ejemplo de goma, o cartón prensado, o por lo general de materiales sintéticos o incluso de algo peor. Nunca, como es evidente, de materiales comestibles. De tal manera que los clientes sintéticos, que no comen, tienen sus banquetes sintéticos, en los que no se sirve nada que se pueda comer, y cocineros y clientes juntos se sienten satisfechos porque son muy modernos. En el fondo, el fenómeno resulta bastante inocuo, pero en caso de que provocara una ligera irritación (de origen literario u otro), un simple bostezo será suficiente para liberarse de tal inconveniente. Enseguida podrá regresar uno a sus ocupaciones habituales.
Todos estos escribanos, por lo general, en raras ocasiones se encuentran con el escritor; y cuando se topan con él, según los casos y las personas, lo tratan de una forma diferente: quién como a un maldito, quién como a un soñador, quién como a un cuentacuentos, quién como a un aristócrata, quién como a un pariente pobre, quién como a un subversivo, etcétera. Es fácil comprender que el escritor no podrá encontrar a muchos compañeros suyos dentro del sistema. El escritor, por naturaleza, tiende a no pertenecer a ninguna sociedad determinada, a ningún grupo o categoría, etcétera. Su destino lo orienta más bien hacia la aventura, pero, por otro lado, la realidad misma es una extraordinaria aventura.
El escritor tiende habitualmente a mezclarse entre gente diferente, de diferente tipo e incluso de cualquier ralea. Es inevitable que entre las clases dominantes y las dominadas prefiera siempre las últimas. Y eso no por cuestiones humanitarias (el escritor no es humanitario, en todo caso es otra cosa: es humanista), sino por su acostumbrada fatal ley de vida. En efecto, la dominación de una persona sobre otra, si fue siempre injusta, ahora ya es adquirida como irreal; ya que la fundamental igualdad de las personas es adquirida en las conciencias (incluso entre quienes presumen no saberlo). Sin lugar a dudas, el más grave vicio de la irrealidad está del lado del dominador. Hasta tal punto que, en ocasiones, el escritor tiene la fuerte sospecha (y la esperanza) de que el mismo dragón es un simple producto de este vicio parcial y que los dominados se pueden aliar con él, el escritor, para enfrentarse al dragón.
Esta es la razón por la que el escritor, en su práctica de vida social y política, siempre se siente atraído hacia los movimientos revolucionarios o subversivos, que como finalidad declaran el fin de cualquier dominación de una persona sobre otra.
Finalmente, queda por decir que, casi siempre, el escritor halla sus compañías más auténticas entre las personas bastante más jóvenes, o incluso infantiles. En efecto, solo ellos reconocen la realidad y participan todavía de ella. Por ley universal, y peor aún dentro del sistema, por lo general la mayoría de los adultos están contaminados por la irrealidad y, por lo tanto, son hostiles.
De cualquier modo, el escritor a menudo se encuentra solo, especialmente cuando empieza a envejecer y sus piernas están cansadas. Podría retirarse al campo, pero en el fondo prefiere estar dentro de la ciudad, entre los muchos desgraciados que corren para distraer al dragón de alguna forma. El escritor sale entonces de su habitación, pasea por esas malditas calles, empujado por el tráfico y los ruidos, en ocasiones seducido por la idea de encerrarse en un asilo de ancianos y de acabar ahí su vida. Pero ciertos días afortunados se le ocurre pensar ensimismado en una historia o en un poema para escribir, y ya ni siquiera oye los ruidos, y se mueve distraídamente, de forma casi milagrosa, entre miles de automovilistas sin que lo atropellen. Podríamos así decir, entre bromas, que ha superado incluso la prueba de los gurús indios, que tienen que saber rezar —es decir, escuchar el silencio religioso de su propia intimidad— en medio del barullo y de los comercios de los templos.
Recuerdo ahora lo que dijo el maestro de la poesía Umberto Saba: que en cada poeta queda siempre un niño, que ahora convive con el adulto y se asombra de lo que le va ocurriendo al adulto. Se asombra de ello pero, me permito añadir, con ello se divierte. Por suerte, incluso en ese loco y desesperado combate contra el dragón se divierte un poco.
Finalmente, ¿qué clase de novela o de poesía tendrá que escribir nuestro escritor para llevar a cabo su lucha, como dicen los periódicos? La respuesta es sencilla: escribirá de forma honesta lo que le plazca. «A los poetas —dijo Umberto Saba— les queda escribir poesía honesta».
Pero bastaría con decir poesía, pues si es poesía tan solo puede ser honesta. Un poeta, como tal, no puede no ser honesto. Como la historia demuestra, quizá puede ser feo, deforme; puede poseer los peores vicios; ser un borracho, o un malvado,[1] como dicen en Nápoles. Puede ser una persona sucia, o bien puede oler mal. Estos serían y son asuntos suyos. Pero en cuanto escritor, no se puede sustraer a las siguientes condiciones necesarias: la atención, la honestidad y el desinterés. Todo lo demás es literatura. Y a propósito, ¿qué clase de lenguaje tendrá que emplear? ¿Dialecto, industria, qué koiné? ¿Qué estilo, qué semantemas, qué carácter de imprenta? ¿A favor o en contra de las mayúsculas? ¿A favor o en contra de la puntuación? En fin, dejad que escriba como quiera, ya que el primer inventor de lenguajes ¡fue justamente él mismo! ¿Por qué razón incordiar a un hombre con semejantes problemas (que en todo caso interesarían a glotólogos, filólogos y semejantes)? Se cuestiona aquí el tema de a favor o en contra de la bomba atómica. En contra de la bomba atómica solo está la realidad. Y la realidad no necesita fabricar su lenguaje: ella habla por sí misma. Incluso Cristo dijo: No os preocupéis de lo que vais a decir, o de cómo lo vais a decir. Es la realidad la que otorga vida a las palabras, y no al revés.
¿Y qué es la realidad? ¡Ya solo faltaba eso! Si alguien me pregunta eso, claro está que no es lector de mis obras. Durante estos años, en ensayos, artículos, respuestas a encuestas, etcétera, aun corriendo el riesgo de parecer una maniática, he hablado mucho sobre este tema, es decir, del tema que, entre otras cosas, da sentido a la presente conferencia. He intentado explicar qué es la realidad; dudo, sin embargo, de haberlo conseguido, ya que es algo que se comprende cuando se prueba, y cuando se prueba no es necesario dar explicaciones. En una ocasión un novicio le preguntó a un viejo sabio oriental: «¿Qué es el Bodhidharma?» (que sería aproximadamente el Absoluto, o algo parecido). El sabio le contestó con rapidez: «Es el matorral al final del jardín». «Y alguien que comprendiera esa verdad —preguntó dudoso el muchacho—, él, ¿qué sería?». «Sería —contestó el viejo dándole un golpe en la cabeza— un león con el pelaje de oro».
[1] En dialecto napolitano, «uno malamente». (N. de la T.)
—————————————
Autora: Elsa Morante. Título: A favor o en contra de la bomba atómica. Editorial: Círculo de Tiza. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro


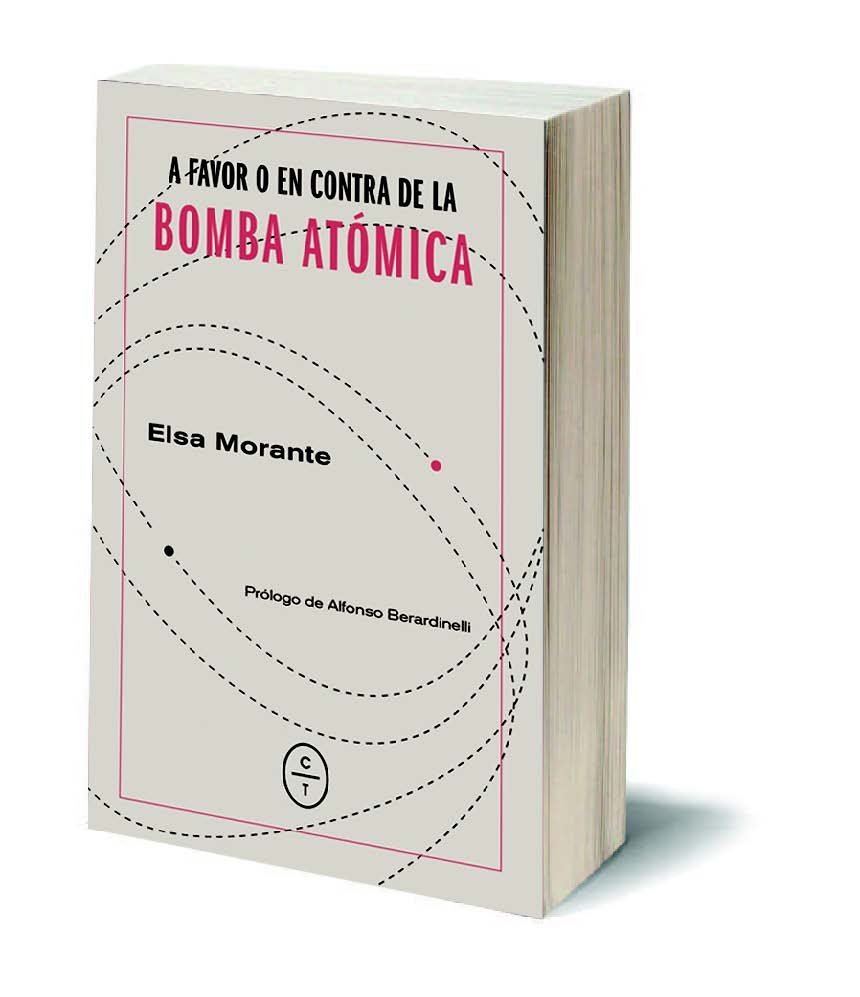



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: