La primera novela de Fernando Aramburu, Fuegos con limón (1996), fue justamente celebrada por la crítica, que vio en ella la irrupción de un narrador excelentemente dotado para unir ironía y sarcasmo, en un ejercicio de estilo que mezclaba elementos de la picaresca y el esperpento, situados en un escenario contemporáneo: San Sebastián en los años 70. El libro de cuentos No ser no duele (1998) confirmó que nos encontrábamos ante un escritor de enorme talento y hábil versatilidad por su dominio de diferentes registros, donde lo cómico del cuento inicial se mezclaba con la denuncia política del formidable “Inauguración de la cuesta” o el laberinto kafkiano hacia la muerte de “Soy Silas”.
Con Los ojos vacíos emprende de nuevo Aramburu el camino de perfección de la novela, que vuelve a ser para él un recinto de experimentación, muy poco condescendiente a las modas incluso por su amplitud y sobre todo fruto de una autoexigencia encomiable. No es novela fácil y su estilo moroso se aviene mal a lectores acomodaticios, pero logra colmar las expectativas de un lector exigente, cansado de novelitas abstractas, sin personajes, sin mundo vivido, casi esquemáticas.
Aramburu ha construido una novela dentro de una fábula. Dibuja como escenario de su acción un país completamente inventado, Antíbula, con extraños topónimos y antropónimos, que desrealizan desde el comienzo las atribuciones. Encontramos que hay una dinastía de reyes, que termina con la revolución que expulsa del poder a Toeto IV, sigue una dictadura militar, la del general Vistavino en 1928 y la novela acaba con la guerra civil provocada por la insurrección guerrillera de los colectivistas. Curiosamente esos escenarios fabulosos conviven con personajes reales, puesto que se habla de Roma, de Viena, de Arnold Schönberg, Alban Berg y la música atonal, o de la admiración de Vistavino por Mussolini, quien envía fascistas a luchar a la guerra en apoyo del dictador de Antíbula. No es difícil por tanto trazar analogías con la historia de España, pero tales puentes no resultan nunca directos y predomina la intención de Aramburu de hacer pivotar su novela antes sobre el espacio simbólico que sobre el directamente histórico, para lo que se sirve de extraños antropónimos: la monja Cratavela, el borracho Duparás, Acán, el maestro don Prístero Vivergo o la niña Acfia Fenelina.
Lo que interesa del mundo de Antíbula no es su suerte como país, sino su condición de escenario donde anida la pobreza, la crueldad y la que resulta ser el centro de su significación: la lucha por la vida de su protagonista.
El núcleo de la novela y el hilo de su estructura, que se presenta como un relato autobiográfico escrito por su protagonista a la edad de ochenta años, es la narración de un aprendizaje y de una supervivencia. Lejos de abarcar la vida de su protagonista narra tan sólo unos cinco años, desde los siete a los doce, la vida en esos años de aprendizaje de un niño bastardo, que no conoce padre, que por no tener no tiene nombre, se le llama con el apodo de “profesor”, y que luego de vivir durante los primeros siete años de su vida encerrado en un camarachón sin contacto alguno con el mundo, ha de abrirse a éste, iniciando una morosa descripción de sus primeros contactos con la hostil realidad, su encuentro con las palabras, con los sentimientos, con los otros. Aramburu ha hecho una novela que se encuadraría en un cruce entre la picaresca de Lázaro de Tormes, la desdicha de Oliver Twist (ambos nombrados) y la trilogía barojiana de la lucha por la vida. De entre los ingredientes de estos modelos Aramburu hace que la crueldad sea el más sobresaliente, porque este niño tiene como ventana al mundo tan sólo desamor, desarraigo, y su natural bondad se ve constantemente zaherida por la crueldad y aspereza de su abuelo Cuiña, el dueño de la hospedería donde malvive.
Tanto la metáfora de la extracción de los ojos (tres veces en la novela asistimos a ese horrible símbolo de unos perros o unos hombres a los que se arranca los ojos) como el naturalismo nauseabundo con que son descritas situaciones diversas (la plaga de insectos, las roñas de los personajes, su podrido olor) nos lleva a un mundo hiperrealista, donde no hay lugar alguno para la piedad, salvo la que el protagonista acaba sintiendo por su viejo maestro. Pero los episodios de ternura se ven ahogados por los del egoísmo, como un cuadro descarnado de la condición humana cuando se ve sometida a la necesidad y la competencia por sobrevivir.
Del modelo picaresco veteado por el esperpento arrancan muchos personajes y episodios notables, como los que tienen lugar en el convento, o el viejo Acán, que parece un dómine Cabra. También del modelo picaresco tiene ecos toda la estructura de la novela, que es episódica y no interpone tensión alguna de la trama, fuera de la sucesión de vivencias. Creo que esta falta de tensión y la excesiva morosidad con que se ve prendida la atención a anécdotas más bien triviales, daña el conjunto de la novela, que hubiera resultado beneficiada si no reposase tan sólo en la yuxtaposición. El lector agradece por ejemplo que su parte final fluya apasionante al hilo de una tensión, la de la huida del protagonista por los montes durante la guerra, que alcanza un interés y suspensión del ánimo que no logran otros capítulos anteriores, excesivamente morosos y faltos de necesidad en el orden de su sucesión. Están unas vivencias detrás de las otras pero no a propósito de ellas, lo que para una novela de más de cuatrocientas páginas resulta un lastre que podría haberse evitado como se hace al final, introduciendo tensión en la estructura por medio de alguna leve intriga.
Sin embargo, ese inconveniente de la estructura se ve compensado por la maestría de la escritura, visible en el cuidado con que se dibujan los personajes, maestría que obedece a un cuidado arcaizante y positivamente anacrónico por no desmerecer de los modelos de la picaresca (en absoluto desmerece: hay páginas y escenas que podrían competir con muchas del Guzmán de Alfarache) y sobre todo algo que en esta novela sobresale por doquier: el festín de lenguaje. Aramburu hace que otra vez la novela sea ambición de lenguaje, estilo depurado, fraseo con ritmo, descripciones de una plasticidad y fuerza desconocidas. La literatura en manos de Aramburu vuelve a ser fiesta de lenguaje, y a la altura de los mejores escritores de nuestra tradición. Su concepción del mundo, agraz, cruel, desencantada, la fuerza del destino de unos desgraciados que luchan por la vida está más cerca de Dickens o de Baroja que del Lazarillo, pero brilla aquí de nuevo la lengua, se enaltece y agranda, porque también la novela debe ser imaginación de lenguaje, al servicio esta vez de una amarga lección sobre la condición humana.
—————————————
Autor: Fernando Aramburu. Título: Los ojos vacíos. Editorial: Tusquets. Venta: Amazon y Casa del libro
-

Alejandro Jodorowsky, el navegante del laberinto, el humanoide asociado
/abril 27, 2025/Tiempo después, cuando la fórmula se traspasó a las madrugadas televisivas que las cadenas no abandonaban a las teletiendas, la etiqueta se hizo extensiva tanto a los clásicos más bizarros —el Tod Browning de La parada de los monstruos (1932)—, como a los de la pantalla surrealista —Un perro andaluz (Luis Buñuel, 1929)—; o esas impagables maravillas del cine de los países del Este, según el orden geopolítico de entonces. Entre estas últimas delicias se impone mencionar El sanatorio de la Clepsidra (1973), del polaco Wojciech Has, grande entre los grandes del cine alucinado; y, por supuesto, Alondras en el…
-

Robert Walser, el despilfarro del talento
/abril 27, 2025/El caso de Robert Walser es un antiejemplo literario, un caso extremo de autenticidad y de ocultamiento que contrasta con los egotismos y mitomanías de los escritores que pululan con denuedo por el epidémico mundillo literario. Mientras, habitualmente, los escritores luchan por permanecer; Walser, tal vez reforzado por su enfermedad, se empeña en desaparecer, aislándose en un “manicomio”. Los manicomios, aunque sus muros sean un remedo de los monacales, no dejan de ser los auténticos monasterios del siglo XX, las últimas ensenadas de los náufragos de un siglo tumultuoso. Walser ingresa en el sanatorio bernés de Waldau en 1929, y…
-

¿Volverán?
/abril 27, 2025/Todo eso me lo ha producido la última publicación de la doctora en Filología Inglesa María Dueñas (Puertollano, 1964), titulada Por si un día volvemos, libro que pertenece al género de novela histórica, puesto que recrea el ambiente y los hechos ocurridos en la colonia francesa de Orán desde los años veinte del siglo XX, hasta la proclamación, en los años sesenta, de Argelia como nación independiente, sin el tutelaje de la metrópoli francesa. María Dueñas decide que la narración sea realizada en primera persona por la protagonista, dando comienzo a la novela con un fogonazo que deslumbra al narrar de…
-

Zenda recomienda: El puente donde habitan las mariposas, de Nazareth Castellanos
/abril 27, 2025/La editorial apunta, a propósito del libro: “El cerebro es un órgano plástico, que puede ser esculpido con la intención y la voluntad como herramientas. Conocer su capacidad para aprender y adaptarse al entorno es descubrir aquello que nos construye desde fuera. Pero, paradójicamente, es esa misma plasticidad neuronal la que nos brinda la oportunidad de transformarnos desde dentro. En este libro, Nazareth Castellanos se asoma a la filosofía de Martin Heidegger y propone tres pilares fundamentales en los que se sustenta la experiencia humana: construir, habitar y pensar. El relato comienza exponiendo la huella que los ancestros y las…


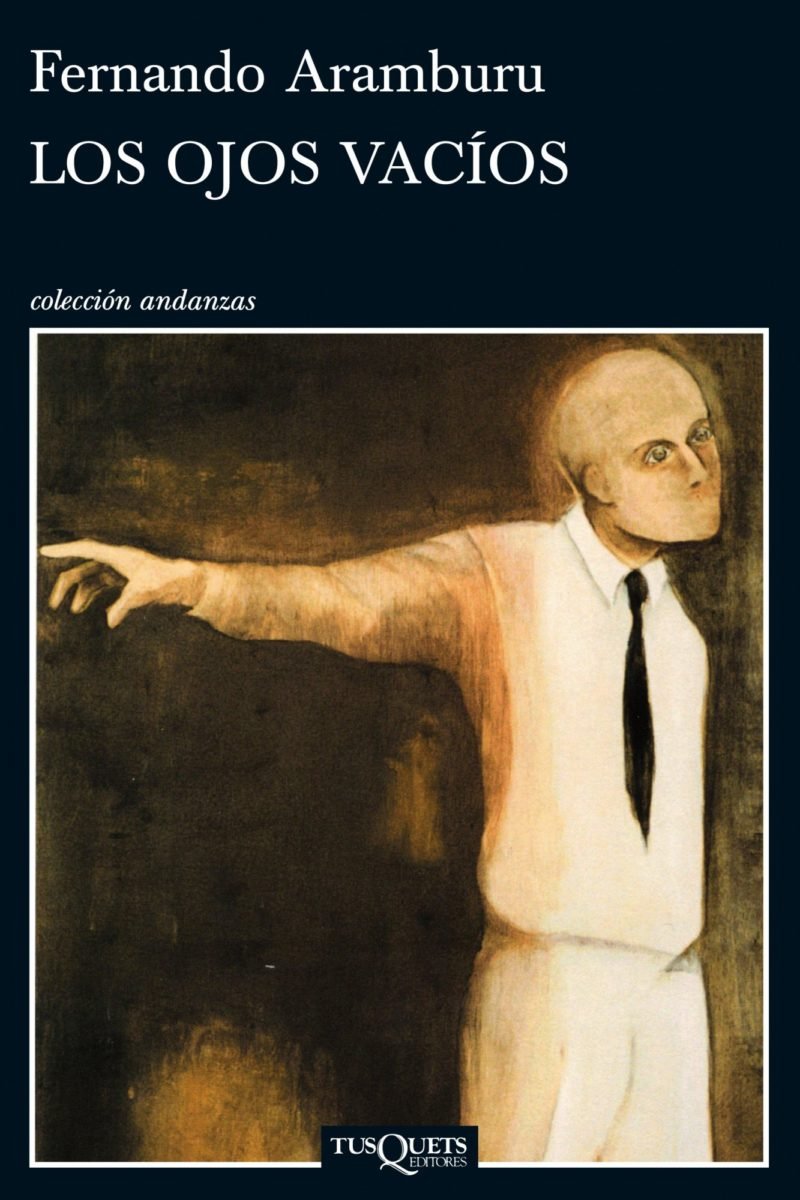



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: