Lo llamaban Fierro. Y era mentira. La verdad era su pasado, y el pasado una condena que prefería olvidar. No tenía nada, ni siquiera futuro. Por eso vivía en la frontera, un pedazo incierto de tierra olvidado por todos, un lugar maldito donde moros y cristianos sembraban muerte a su antojo. Su único consuelo eran las colmenas.
A ella, perdida en aquel amargo pasado, siempre le gustó la miel. Ahora ese pasado cabalga de nuevo hacia él; con la espada al cinto, dispuesto a atormentarlo. Una vez más. Y, cuando su antiguo compañero de armas lo encuentra, sabe que no tiene escapatoria. La guerra se cruza de nuevo en su camino. Se prepara la batalla más grande jamás contada, y él marcará la ruta. Lo hará por una única razón: ella.
Como antes, como siempre, él será el atajador de los ejércitos de Castilla. Y su única esperanza estará en manos de un enemigo… Ésta es la historia de un hombre; uno cansado, blasfemo y solitario. Un hombre acabado, sin esperanza y, pese a todo, un valiente. Un atajador en la frontera, en tiempos de la Reconquista. Recordarás su nombre.
Zenda adelanta las primeras páginas de Fierro, de Francisco Narla (Edhasa).
Primer cantar
El silo de Alarcos
Lo llamaban Fierro. Y mentían.
Su verdadero nombre era agua pasada. Y allí el pasado se pagaba caro.
En la frontera no se preguntaba, las respuestas tenían la maldita costumbre de ser tajos de un palmo que aireaban las tripas. Era un pedazo indeciso de tierra maldita. Un erial dejado de la mano de Dios donde se condenaban los que no tenían otra elección: la frontera o el infierno. Allí acababan los desahuciados, los ilusos, los que escapaban de la horca y un puñado de malnacidos que, en lugar de ganárselo, robaban el pan. En la frontera se refugiaban los desechos de aquella guerra interminable.
Y él era uno de ellos.
Espigado y curtido, un manojo de cordeles tiesos. De guedejas canas y barba revuelta. Con ojos azules, clareados por los años y el miedo. Renqueaba y, para caminar, se ayudaba de una vara. Cuando amenazaba tormenta, se le arredraban los huesos. Y tenía la impenitente manía de sacudirse las calzas a todas horas.
Además, se hacía viejo.
Lo acompañaba un chucho de mil leches con algo de bodeguero y mucho de sarnoso. Un animal sin gracia cuya única virtud era la lealtad de su mirada.
Bajo un cielo encapotado, preñado de agua, el uno y el otro se afanaban con las abejas. Y el renco mascullaba entre dientes apretados.
Había encontrado cagajones de ratón en los panales y, tras levantar otra colmena, se llevó el disgusto de descubrir que tenía las trazas de haberse vuelto una inútil zanganera, buena para nada. Otras estaban desencajadas, a unas pocas les entraba el agua si llovía, algunas no miraban al mediodía y unas cuantas ni siquiera tenían enjambre, sólo telarañas. Suponían una colección mísera, mal repartida en tablones sujetos con pedruscos.
–¡Cagüen los bailes de san Vito! Si esto sigue así –le bufó al perro–, para la siega vamos a recoger un cucharón de miel y tres arrobas de cagarros…
Pese a estar bien entrada la Cuaresma, el calor no llegaba. Las abejas andaban todavía atontadas, despabilándose del invierno. Y la lluvia no cesaba, como si tanto aguacero quisiera lavar los pecados de la frontera.
Fierro sacudió su mentón huesudo. El poco vellón que ganaba salía de la venta de la cosecha, y la temporada, otro año más, se presentaba calamitosa.
Pese a tan pobres augurios, no desfallecía. Tozudo, dedicó la mañana a reparar una de las colmenas, desarmada durante los últimos ventiscos. Le quedó coja, y la piquera para que entrasen las abejas, más alta de un lado que de otro. Aun así, la dejó junto a las demás, con la pobre esperanza de que, en cuanto asomase el calor, tendría ocasión de cebarla con trozos de panal y una reina joven, para que enjambrara.
También limpió las malas hierbas de los alrededores. Y echó un vistazo, no fuera a encontrar la madriguera de algún tejón goloso. Todo para que aquel colmenar miserable aparentara algo más de lo que era: un vergoñoso intento de quien no sabía qué diantres hacía.
No era el trabajo de alguien con mañas. Aun así, él porfiaba. Por ella.
A ella le encantaba la miel, y eso le bastaba para empecinarse temporada tras temporada.
Al poco, la lluvia, refugiada entre nubes cenicientas, se desparramó una vez más. El cielo se abrió para encharcar la tierra enfangada y tanto el hombre como el animal quedaron calados hasta los huesos. Y el agua tibia se le escurrió por el cogote y le peinó el espinazo.
Sintió un escalofrío. Se quedó donde estaba.
Por un momento, regresó al silo de Alarcos.
Todo había sido culpa de aquel cabrón con pintas de Castro, a quien el diablo estuviera haciendo tragar pez hirviendo. De no haber sido por aquel vendido, otro gallo cantaría. Habría cobrado la soldada, habría pedido la dispensa y se hubiera ido al norte, muy al norte, lejos de la guerra. Con ella.
Aquel malnacido había dado la orden:
–Al hoyo con él…
Aún resonaba en su cabeza.
Casi sintió aquel frío. Casi oyó de nuevo los lamentos de los heridos. Casi, también, las burlas de los guardias.
Se había ido todo al carajo. Ahora sólo tenía las colmenas. Las colmenas y sus recuerdos.
Cuando el perro gañó, preocupado por el trance de su amo, Fierro reaccionó. Espantó con un gruñido aquella pesadilla y, para ampararse, se caló una vieja cofia colchada en la que, pese a los años, aún se veían restos de robín del yelmo.
Resolvió concluir la jornada y llegarse a la casa para combatir el relente del aguacero con algo de puchero.
Ante él, como una marejada de hierba, se extendía una sucesión de pobres praderías encerradas entre montañas lejanas. Tierras gredosas que sólo daban pasto a ovejas esmirriadas. Al norte, la muy cristiana Toledo, abrazada celosamente por el Tajo. Al mediodía, la sierra, donde campaban infieles mahometanos entre las pilas de calaveras bautizadas que apiñara el malparido de Almanzor. Ésa era la frontera. Una franja cuajada de castillos que habían cambiado de manos demasiadas veces. Un ancho valle por el que el Guadiana se desparramaba en pantanos y humedales donde se agarraban calenturas que lo dejaban a uno listo para entrevistarse con san Pedro. Aun así, desde la masacre de Alarcos, ése era su hogar.
Y Fierro conocía bien su hogar; por eso, cuando el chucho se paró a olfatear junto a una higuera raquítica, no se sorprendió.
–¡Cagüen en el flequillo de san José! Te haces viejo más rápido que yo –le dijo con desgana–, lo he visto antes de que lo olfatearas. Ya no aventas ni tus propios cuescos. ¡Carajo! Deberías lamerte menos el culo y andar más atento…
El chucho no respondió, siguió olisqueando la hierba empapuzada. Y en el rostro de su amo, tras observar las huellas, se astilló el entrecejo.
En la frontera había recovecos para guardar ilusos. Familias que todo lo habían perdido buscaban fortuna en aquellos lares sin dios, rey o patria. Pastores, moros o cristianos, todos muertos de hambre, que se jugaban el pellejo trashumando en busca de pastos. Buhoneros, y algún juglar a quien habían prohibido pisar Burgos y cuidarse de arrimar los hocicos a Ávila. En todas aquellas yugadas de páramos había gualdraperos, talabarteros, un par de herreros, un puñado de alimañeros, docenas de huérfanos que se las apañaban como esportilleros, algún calatravo perdido que echaba de menos las glorias del abad de Fitero, ciertas posadas de escasa reputación y abundantes chinches, su buena palada de putas desaliñadas y más de un ermitaño que esperaba encontrarse con su creador a base de jaculatorias.
Pero ninguno de esos ilusos había dejado aquel rastro.
También había cuatreros, de los que eran capaces de vender las muelas de una madre por un cordero sin roña y la quijada completa por una oveja preñada. Estafadores que prometían sardinas del señorío de Vizcaya y vendían jureles mal salados. Y más de un hato de contrabandistas, que nada sabían de los pagos a la hacienda del rey y que tanto les daba mercar guadamecíes cordobeses que estaños de Compostela, cualquier cosa mientras reluciese la plata; hacían negocio porque al último almotacén al que se le había ocurrido descolgarse más allá del Tajo con su juego de pesas y medidas lo habían encontrado en cueros, al pie de un almendro partido por un rayo, con el gaznate abierto de oreja a oreja.
Pero tampoco eran las huellas de un grupo de facinerosos. Eran de otra calaña. De la peor.
Parecía el rastro de quienes se ganaban la vida con la muerte ajena. De las partidas que hacían negocio con fugitivos y desertores. Cuitados todos, moros y cristianos, los unos acababan con el dogal al cuello, los otros, despellejados.
Bajo la lluvia que arreciaba, se agachó asiéndose a la vara y estudió las huellas. Aquellos asuntos se le daban mejor que las colmenas.
Pronto distinguió las pisadas de cada caballo, también las del mulo de carga.
El chucho se arrimó y, mientras cavilaba, Fierro le echó una limosna de cariño rascándole tras las orejas.
Estaban empapados. Aunque no le importaba, le gustaba la lluvia. Le recordaba los montes de su infancia y espantaba los demonios del desierto, los mismos que a veces venían a buscarlo de anochecida.
Resolvió que no había por qué inquietarse. Al fin y al cabo, él ya estaba muerto para los suyos.
Y se equivocó.
Su pasado cabalgaba hacia él. Con la espada al cinto. Escupiendo maldiciones.
—————————————
Autor: Francisco Narla. Título: Fierro. Editorial: Edhasa. Venta: Amazon, Fnac y Casa del Libro.
-

Cosas que hacer en Cuba cuando estalla la Revolución
/abril 26, 2025/Eso me pasó con Memorias del subdesarrollo, de Edmundo Denoes, que llegó a casa con los ajuares petróleo de Letras Hispánicas, la colección barata e infalible de Cátedra. ¿Cómo va a ser un clásico esto, que ni sé que existía?, me dije, muy ofendido. Y es un clásico. Yo creo que, si alguna vez oí hablar de este libro, se me fue la referencia sepultada en cine, pues sí me suena más (aunque no la haya visto) una película de idéntico título, adaptación en fin de la novela. El libro es de 1965. El autor, 1930-2023. Analicemos Memorias del subdesarrollo…
-

El amor, suprema libertad
/abril 26, 2025/Me ha surgido este comentario a cuento de la nueva novela de Ernesto Pérez Zúñiga, Veníamos de la noche. En ella, este veterano escritor madrileño, autor ya de media docena de novelas y de varios ensayos, cuenta una historia fuerte y densa sin ningún temor a que los complicados sucesos referidos se conviertan en el corazón del libro y sin aflojar en los elementos que los soportan desde siempre, en especial una buena gavilla de personajes. No quiere decir esto que Pérez Zúñiga desdeñe recursos narrativos que sirven para animar el relato y darle un perfil moderno. Y aquí está…
-

Argelès-sur-Mer
/abril 26, 2025/Era febrero. El viento lo helaba todo. Solo cada hombre, entre una multitud que formaba un nuevo accidente geográfico entre el rebalaje y las alambradas. Se creó una inmensa masa informe de cuerpos, lodo, esqueletos de equinos y porquería. Al quinto día llovió a mares. Sin barracas ni tiendas de ningún tipo, sin comida, sin agua potable. Hacían boquetes en la arena para intentar quitarle la sal al agua marina. Acababan bebiendo sus propias heces. Disentería. Los hombres iban al mar a hacer sus necesidades: bajo la lluvia, exhaustos, enfermos, no sabían volver y quedaban sobre el fango, abandonados, como…
-

Don Mario nos dedica su (eterno) silencio
/abril 25, 2025/Es curioso cómo el autor de La ciudad y los perros, próximo a la muerte, iba cerrando círculos que había dejado abiertos desde hacía décadas. El primero de ellos, con la dedicatoria, en esa última entrega, a su prima Patricia Llosa, la mujer de su vida, como ya había ocurrido en La casa verde en 1965. Y, en segundo lugar, con esa promesa incumplida de volver sus ojos a uno de sus primeros maestros, al existencialista francés Jean-Paul Sartre, por cuya devoción inicial, durante sus años en París, le valió que sus amigos le conocieran por el bien ganado apodo…


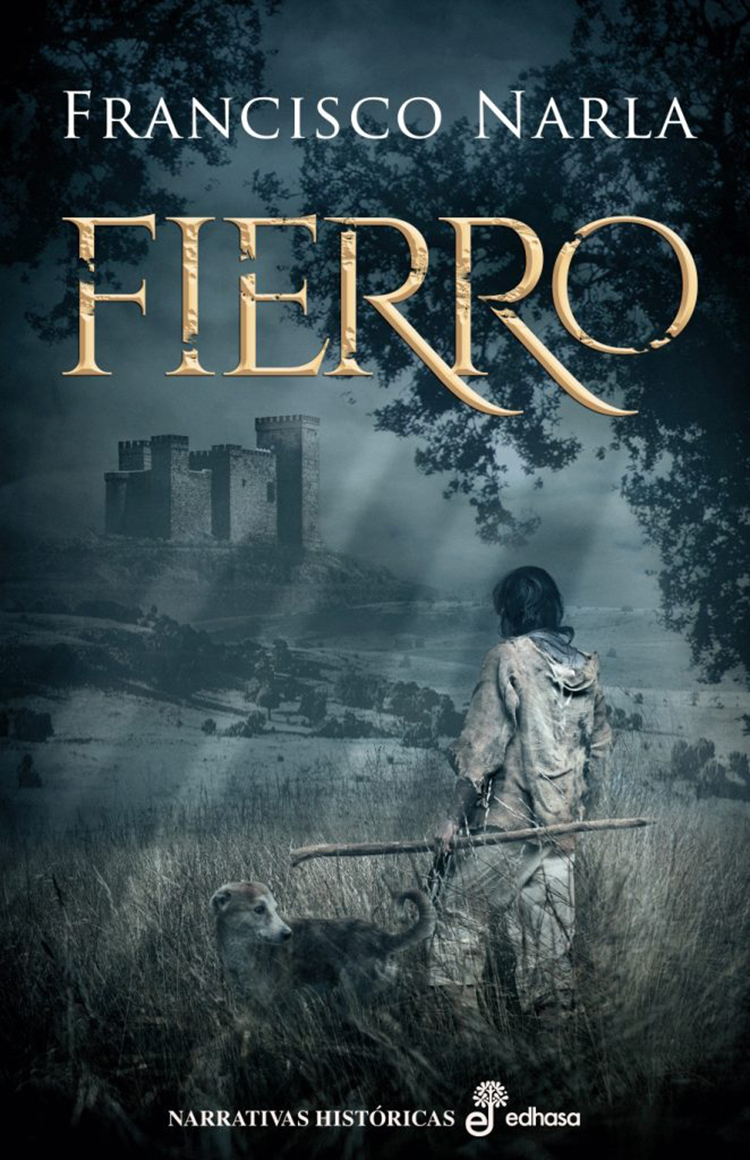



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: