Libros del Asteroide publica Un fin de semana, de Peter Cameron, una de las obras más destacadas del autor, que demuestra en esta ocasión su capacidad para combinar la sátira social con la intimidad y la ternura para explicarnos la complejidad de las relaciones humanas. Un fin de semana habla de la amistad entre dos parejas, de la diferencia de edad en las relaciones y de lo difícil que es, a veces, cuando alguien muere, que quienes lo quisieron acepten a una nueva persona en la vida de quien fue su pareja.
Peter Cameron (Pompton Plains, Nueva Jersey, 1959), se graduó en el Hamilton College de Nueva York en Literatura Inglesa y hoy día se ha consolidado como uno de los autores contemporáneos más relevantes de Estados Unidos con obras como Algún día este dolor te será útil, seleccionada como una de las mejores novelas de 2012; Coral Glynn o Aquella tarde dorada, todas en Libros del Asteroide.
Zenda ofrece las primeras páginas del libro.
1
Durante los minutos siguientes a la salida del sol, el mundo permanecía calmo y quieto y todo lo humano parecía muy lejano, como si la marea se hubiera retirado. Marian dejaba a John y a Roland durmiendo en la casa y cruzaba el césped húmedo que descendía hasta el río, descalza, en camisón.
No podía afirmar si el río era aún más bonito por la mañana, porque en las tardes serenas en las que se tornaba de color púrpura y parecía que el agua dejaba casi de correr, como si formara un cardenal al final del prado, podía llegar a hacerla llorar. Por la mañana, sin embargo, no había nada sentimental en ello. El río fluía profundo, frío y resuelto; cristalino y curativo. Marian caminaba curso arriba hasta un rincón apartado en el que varios árboles habían caído formando una tranquila poza de fondo arenoso. Metía los pies en el agua y avanzaba un poco antes de zambullirse y empezar a nadar. Lo hacía delicada, casi subrepticiamente, agitando apenas el agua, dejando que fuera la propia corriente la que la impulsara.
Después se tumbaba un rato sobre el embarcadero, sintiendo el frescor del agua que corría
bajo ella y la calidez aún tenue del sol en ascenso, sintiéndose a sí misma y a su cuerpo, yaciendo de algún modo entre ambos. Compacta y limpia, viva. Después llegaba el momento en que intuía que John o Roland se habían despertado. Era solo la sensación de que la casa ya no dormía. Entonces se incorporaba y comenzaba a caminar hacia ella. A medida que ascendía por el césped la invadía un estremecimiento de felicidad. Su casa, su jardín, su río… le proporcionaban tanto deleite; todo era tan hermoso, cada piedra, cada ventana, cada hoja.
El placer era tan intenso que casi dolía.
2
Robert llegaba tarde y, durante unos minutos, Lyle temió que hubiera cambiado de opinión y que no viniera. A Lyle le parecía que aquello tenía todo el sentido del mundo: había sido absurdo, pensó, asumir que vendría. De hecho —consiguió convencerse—, era un alivio. Fue entonces cuando lo vio corriendo, atravesando el abarrotado vestíbulo de Grand Central, pero solo por un momento, antes de desaparecer de nuevo para volver a emerger luego entre el gentío, cada vez más cerca. Y cada vez que la figura de Robert reaparecía entre la multitud, más próxima y más grande, las dudas de Lyle disminuían, hasta que Robert se plantó junto a él, sonriendo y resoplando, y las dudas de Lyle desaparecieron.
El tren iba lleno y no pudieron sentarse juntos. La aglomeración irritaba a Lyle, a quien le gustaba pensar que cuando se escapaba de la ciudad lo hacía solo. Tener que hacerlo acompañado de un cargamento de domingueros de atuendo radiante y aferrados a sus bolsas llenas de vino y baguettes le aguaba la fiesta. Desde su asiento en el pasillo, junto a una mujer que llevaba un vestido sin mangas y estampado de Lyle podía ver, tres filas más adelante, la nuca de Robert. Sintió un poco de celos porque a Robert le había tocado junto a un chico joven y atractivo, que llevaba pantalón corto y botas de montaña. Se pondrán a hablar, flirtearán y se enamorarán, temió Lyle, pero hasta donde alcanzaba a ver, todavía no se habían dirigido la palabra.
Lyle se había traído el periódico, pero se sentía demasiado disperso para leer. Miró por la ventana —más allá de la mujer del vestido, que estaba leyendo la revista Elle— y contempló el río, que fluía en dirección opuesta al tren. Aquello no tenía nada que ver con cómo se había imaginado el viaje. Había pensado, ingenuamente, que el tren iría vacío, que Robert y él irían solos, sentados uno al lado del otro, o quizás uno enfrente del otro, charlando tranquilamente mientras el río corría a su vera y el tren lo dejaba atrás. Lyle quería haber aprovechado el viaje para preparar a Robert, para hablarle de sus amigos, John y Marian, en cuya casa iban a pasar el fin de semana. También para hablarle un poco de Tony, porque no había manera de hablar de John y Marian sin hablar de Tony. Todo estaba conectado. O lo había estado.
Los dos hombres que viajaban sentados frente a Lyle se bajaron en la estación de Croton. Lyle tiró sus bolsas sobre los dos sitios vacíos y avanzó por el pasillo para ir a buscar a Robert. Mientras se aproximaba, vio que Robert estaba charlando animadamente con el montañero. Lo sorprendieron de nuevo la juventud y la belleza de Robert. ¿Tiene ese aspecto cuando habla conmigo?, se preguntó. Perdió la calma y, en lugar de decirle a Robert que fuera a sentarse con él en los sitios que estaba guardando, le dijo:
—Voy a la cafetería. ¿Queréis algo? ¿Un café?
—Sí, un café —respondió Robert.
—¿Y tú? —preguntó Lyle al montañero, como si fueran todos amigos—. ¿Te traigo un café?
—No, gracias —respondió el joven.
Lyle apretó el brazo de Robert —breve, posesivamente— y continuó andando por el pasillo. La sensación del contacto cálido y jugoso de la piel de Robert permaneció con él, como si fuera el de una fruta que todavía sostuviera en su mano. Cuando regresó, unos minutos después, Robert estaba leyendo una revista y el montañero miraba por la ventana.
—Hay dos sitios libres ahí atrás —dijo Lyle—. Ven a sentarte conmigo.
—Vale —dijo Robert, poniéndose de pie y cogiendo sus bolsas—. Hasta luego —le dijo al montañero, que le sonrió y asintió.
La mujer del vestido estampado bajó la revista y los observó acomodarse en sus nuevos asientos. A la gente no le gusta que se le siente nadie al lado, pensó Lyle, pero siempre se ofende si te vas y la dejas sola. Lyle le pasó a Robert un café de la bandeja de cartón que había traído, en la que también había un pastelito danés envuelto en plástico.
—Te he traído esto también —dijo Lyle—. No sabía si habías desayunado.
—Sí —respondió Robert—, pero gracias.
—¿De qué hablabais? —preguntó Lyle.
—¿Qué? —Con el montañero. Con el que estaba sentado a tu lado.
—Ah. Me ha preguntado que dónde me corto el pelo.
Luego me ha contado que se va a hacer senderismo a Monadnock.
—¿Por qué te ha preguntado dónde te cortas el pelo?
—No lo sé. Supongo que le ha gustado el corte. También tiene que cortárselo. Su novia era quien solía hacerlo, pero lo han dejado.
—¿Dónde te cortas el pelo?
—En ningún sitio en concreto. Me lo corta gente diferente. Este corte me lo hizo una mujer de Skowhegan.
Robert sacudió coquetamente la cabeza para mostrarlo. Tenía un pelo muy bonito, largo y muy negro, y un corte sin capas, de una rectitud casi atroz. Parecía ser el único rasgo de su belleza del que era consciente y del que se vanagloriaba, quizá, un poco. Robert dio un sorbo a su café y dijo:
—¿Cuánto queda?
—¿Para llegar allí? Un poco todavía. Una hora por lo menos —respondió Lyle.
—Estoy nervioso —dijo Robert.
—¿Por qué? —preguntó Lyle.
—No lo sé. Siempre me pongo nervioso cuando voy a conocer a gente nueva. Háblame de ellos.
Un delicioso escalofrío estremeció a Lyle. Está pasando lo que quería que pasara, pensó. Por un momento sintió el resto de su vida desplegándose de ese modo, ordenada y resplandeciente, con la facilidad de quien se deja caer, pero la sensación de caída despertó también el terror con el que solía contemplar el futuro. Robert estaba desenvolviendo el pastel. Lyle esperó a que le diera un bocado.
—John y Marian son las personas más agradables que conozco —comenzó—. Son mis mejores amigos, sobre todo Marian.
—¿Desde cuándo los conoces?
—John y yo éramos compañeros de habitación en la universidad. A Marian la conocí durante el posgrado. Así que hace ya mucho tiempo. Unos veinte años.
—¿Fuiste tú quien los presentó?
—Sí —dijo Lyle—. Diría que fui yo, de manera indirecta.
—Qué romántico —dijo Robert—. ¿Quieres un poco? —añadió, ofreciéndole el pastelito.
—Vale —respondió Lyle.
Su apetito no iba dirigido al pastel en sí, sino al mero acto de compartirlo. Se inclinó hacia delante y le dio un mordisco.
—Está malísimo —dijo.
—Sí —respondió Robert, bajando el pastel—. ¿Y qué hacen?
—¿Qué quieres decir? —Me refiero a John y a Maryanne. ¿Trabajan?
—Es Marian —le corrigió Lyle—. m-a-r-i-a-n. Marian.
—Ah —dijo Robert.
—Es que odia que la gente la llame Maryanne —dijo Lyle.
—Me aseguraré de llamarla Marian —dijo Robert—. ¿A qué se dedican?
—Bueno, a nada realmente. John trabajaba para American Express, pero lo dejó el año pasado. Marian solía restaurar cuadros, pero no ha trabajado mucho últimamente, desde que se mudaron al norte del estado. Ninguno de los dos tiene necesidad de trabajar. Los padres de ambos eran riquísimos.
—¿Y qué hacen durante todo el día?
—Pues hacen… cosas. John tiene un huerto inmenso y Marian… Bueno, llevan una vida placentera, para ser sincero, pero lo hacen muy bien, ya lo verás. Nunca están ociosos. Y, claro, ahora tienen que cuidar de Roland.
—¿Roland es un niño?
—Sí —respondió Lyle—. ¿Qué iba a ser si no?
—No lo sé —dijo Robert—. Un poni, o un consejero espiritual.
Lyle se rio, si bien mostrando cierta desaprobación, pues sobre Roland no se bromeaba.
—No —dijo—. Roland es un niño. Es mi ahijado.
—¿Cuántos años tiene?
—Nació el verano pasado.
Justo después de que Tony muriera, pensó Lyle. La muerte de Tony y el nacimiento casi simultáneo de Roland lo enervaban ligeramente. Los vinculaba a ambos de una forma que él sabía que era absurda, pero que, aun así, si se lo permitía, lo hacía sentir incómodo.
—Roland tiene un año, más o menos. Le he comprado unas pinturas.
—¿Los ves mucho?
Lyle guardó silencio por un momento.
—Antes solía venir casi todos los fines de semana, con Tony. Pero no he subido en todo el verano. Esta es la primera vez.
—¿Por qué? —preguntó Robert.
—Bueno, he estado muy ocupado —dijo Lyle—. Estuve en Skowhegan, por ejemplo.
—Eso fueron solo dos días.
—Sí —respondió Lyle—. Pero este verano no me ha apetecido mucho subir. Estaba a gusto en la ciudad. De hecho, tú has sido el catalizador. Estuve pensando en no ir.
—¿Por qué?
—Oh, por inercia, sobre todo. Y porque pensé que no sería tan divertido ir solo. O que yo no sería tan divertido, más bien.
—————————————
Autor: Peter Cameron. Título: Un fin de semana. Editorial: Libros del Asteroide. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro



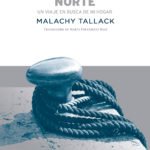


Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: