A los doce años escribía poemas muy extraños:
ORG #4000
ENT $
LD HL, #5000
LD DE, #6000
LD A, 1
LD (TOP), A
INC DE
INC DE
LD A, (DE)
CP 0
JP Z, #BB5A
¿Qué idioma extraño era este, cómo se pronunciaba? Parecen versos de amor a una máquina, mensajes enviados a un cerebro artificial. Pero en realidad se trataba de instrucciones en lenguaje ensamblador, un idioma informático que para mí tenía la misma belleza abstracta de los problemas de ajedrez, y que era preciso aprender para entenderse en igualdad de condiciones con la mayoría de los ordenadores personales de esa época (1986). Existían lenguajes más sencillos que aquel, pero eran mucho más lentos, menos exigentes ―como montar en bicicleta con ruedines―, y carecían de todo misterio. Yo los veía como un lineal B, en comparación con aquella complejidad hipersensible que unía el razonamiento lógico al jeroglífico, las matemáticas a la poesía, la expresividad de los idiomas desarrollados a la belleza angulosa de las runas. Belleza matemática, belleza hipersensible. Sobre todo eso: hipersensible. La instrucción equivocada ―el verso sin ternura, mal medido― podía echar a perder toda una jornada de elucubraciones pasada entre devaneos abstraídos, midiendo la habitación de lado a lado para solucionar un nuevo movimiento, bajo la mirada altanera de una pantalla de tubo. Había auténticos genios ―el más grande que vieron esos años, al menos en España, fue Paco Menéndez, de quien alguien debería escribir una más que merecida biografía― que programaban mentalmente antes de volcar cientos de líneas sobre la memoria del ordenador, pianistas de la matemática informática que jugaban con las posibilidades de las máquinas como Bach con las ondas de sonido. Pero para los demás aquello era similar a llegar a la guarida del dragón con los dedos cruzados, esperando que fuera la palabra pronunciada ―la instrucción ejecutada― la que permitía acceder al interior de la caverna. Que todo funcionase como lo habías planeado, sin que el ordenador te devolviese unas líneas abigarradas o un frustrante pantallazo negro, era casi como haber hecho tablas con el mismísimo Capablanca.
A diferencia de muchos jóvenes de la época, yo no tenía el menor interés en publicar aquellas curiosidades arrancadas a la memoria de una máquina. Me gustaba leer. Me gustaba escribir. Solía pasear por un amplio bulevar pateando sus hojas, discurriendo ideas y poniendo a prueba mis capacidades para contar de otra manera. Quería ver si era posible desarrollar una novela utilizando como soporte no un libro ni un cuaderno, sino un ordenador, que ofreciese ramificaciones previamente programadas a la historia, pero que diesen la impresión de sucesos espontáneos, surgidos de manera inevitable a partir de una intervención del lector. Aspiraba a algo tan hermoso y complicado, y a fin de cuentas tan literario, como programar una fantasía borgiana: un libro de arena. Con bastante esfuerzo conseguí reducir abstracciones como vida y muerte a breves algoritmos, y valiéndome de una gramática austera y un vocabulario limitado pude lograr que el ordenador construyese algunas frases sencillas. La narración de partida era siempre la misma ―un párrafo meramente ambiental, basado en el relato El invitado de Drácula, de Stoker―, pero la máquina iba arrojando escenarios al azar, descritos de manera simple pero gramaticalmente perfecta (e inevitablemente escueta), que planteaban nuevos retos a las intervenciones del lector, ramificándose y desdoblándose a partir de ese primer escenario. Muchas construcciones eran tan abstractas como una pesadilla, hasta el punto de que el lector quedaba inevitablemente bloqueado ante el vértigo de un lenguaje llevado hasta su extremo. Todo era perfectamente comprensible, y a la vez perfectamente incomprensible. Desde aquel abismo aterrador, uno entendía que, tal vez, si de lo que no se puede hablar hay que callar es porque no resulta fácil mirar a la cara aquello que se eleva ante nosotros cuando rebasamos el límite de lo pronunciable.
La memoria de aquellos ordenadores era muy escasa, y las posibilidades de mi narrativa bastante limitadas. Pero lo divertido era el viaje, y lo de menos que la Ítaca a la que se llegaba tuviera las dimensiones y la gracia de un pobre peñón. Por entonces ignoraba que mi programa (nada menos que 37 kilobytes, sudados bit a bit) era un ensayo en inteligencia artificial, y que desarrollar, en ordenadores tan precarios, un atisbo de narrativa improvisada y un espejismo de expresividad humana ya era un pequeño logro. Pero no parecía posible llegar más lejos. Me quedé definitivamente detenido ante el último escenario arrojado por el ordenador: “La luna te eleva con el aire ante lo misterioso de allá arriba.” Aguardaba una orden. Escribí, por decir algo: “Coge la luna.” La respuesta fue: “Bebes de sus conductos.” Cada una de las acciones tenía su propia reacción, y era de suponer que existía una lógica en todo ello. Pero al igual que en otro cuento de Borges ―su homenaje a Lovecraft― esa lógica parecía destinada a un universo muy distinto del nuestro, y que allí todo lo que era luna, arriba o conducto, desconocía nuestro sentido de luna, arriba o conducto. Por lo que observo en mis cuadernos de entonces me detuve en esa última acción, como Pascal ante los espacios infinitos.
Quince años atrás, en Estados Unidos, habían tenido lugar intentos similares de reproducir una narrativa lógica que avanzaba por medio de la intervención de un lector. No se trataba de inteligencia artificial, que por entonces sólo era el sueño, y la pesadilla, de los escritores de ciencia-ficción (basta con recordar el relato “La respuesta”, de Fredric Brown: no se puede dar más miedo con menos palabras), sino de una narrativa cerrada situada en un mundo igualmente cerrado, dividido en localidades interconectadas, que se resolvía introduciendo en la computadora las órdenes adecuadas. El primer programa de esta naturaleza se titulaba Hunt the Wumpus, y fue creado en 1972 por Gregory Yob, en lenguaje BASIC, utilizando un ordenador PDP-10, que ocupaba una habitación entera y carecía de pantalla, de manera que el progreso del lector (convertido en jugador) sólo podía conocerse cuando una orden cualquiera producía una serie de líneas impresas en papel continuo. Tres años más tarde llegaría Adventure, igualmente programado en un PDP-10, aunque esta vez con pantalla integrada, y en lenguaje FORTRAN. La representación visual de los escenarios mediante gráficos vectoriales aún tardaría un poco en llegar, de la mano de Sierra On-Line, con su juego Mystery House, programado por la joven desarrolladora Roberta Williams, una pionera en un mundo que por aquel entonces las mujeres no querían tocar ni con el teclado del vecino. (Nota para revisionistas: en ningún caso se trataba de un mundo exclusivamente masculino y voluntariamente cerrado a las mujeres. Qué más hubieran querido los programadores de la época que contar con su contrapartida femenina, aunque fuera como compañeras de salón arcade, pero por desgracia ―como sucedía en el mundo de los cómics, y, en general, en todas esas corrientes culturales que se han visto ridiculizadas bajo el nombre de frikismo― las chicas de aquel final de siglo estaban a otras cosas). Las aventuras conversacionales darían más tarde el salto a los ordenadores personales desde tierras anglosajonas, y seguramente más de un usuario de la época recordará juegos fascinantes y enrevesados como The Hobbit o mi favorito de entonces, Sherlock, que daban la impresión de esconder en sus códigos personajes verdaderamente inteligentes (lo verdaderamente inteligente había sido la programación de las variables que generaban sus acciones y respuestas: en el caso de Sherlock, para mayor complicación, rígidamente vinculadas al reloj interno de la aventura.)
De todo ello habla el libro AD. Una aventura contada desde dentro, de Juan José Muñoz Falcó, antiguo programador en la compañía valenciana AD, que tuvo como jefe a un tipo ciertamente peculiar llamado Andrés Samudio: pediatra, historiador, espeleólogo, articulista en las revistas informáticas de entonces (principalmente la importantísima Microhobby) y un desarrollador de aventuras conversacionales tan apasionado que llegó a poner en peligro su propio patrimonio, y posiblemente su cordura, por sacar adelante un puñado de juegos. El libro de Falcó se limita a sobrevolar la historia de las aventuras conversacionales desde sus orígenes ―para conocer esa historia en detalle recomiendo encarecidamente la lectura de La aventura colosal, de Jesús Martínez del Vas (Dolmen, 2018)―, pero Falcó no necesita ir más allá para cumplir con su propósito, que es profundizar en la historia de la aventura conversacional desarrollada en España. En ese sentido, que es el que ahora importa, no se le puede pedir más a su libro. El autor es un testigo de primera mano, pero también un narrador de lo más competente. Gracias a él conoceremos lo que para muchos aventureros de la época supusieron misterios insolubles o inconclusos, como, por ejemplo, el origen de la compañía que produjo aventuras tales como la trilogía de Cozumel o Jabato, inspirada en el cómic de Víctor Mora, así como el destino de todos aquellos juegos escritos por jóvenes no profesionales que participaron en un concurso de la revista Microhobby del que nunca más se supo. Yo tengo que admitir que las aventuras de AD nunca me parecieron superiores a las que llegaban del mercado anglosajón ―e incluso algunas desarrolladas en Francia―, y que, personalmente, me costaba entrar en ellas, en parte porque me resultaban demasiado sencillas en términos de atmósfera narrativa, un arte que dominaban los ingleses, y en parte por su sentido del humor un poco de brocha gorda. Prefería con mucha diferencia las aventuras programadas por un autor independiente como Jorge Blecua, autor de Don Quijote y Abracadabra, e incluso algunas de las que habían sido desarrolladas para el concurso de Microhobby, por no hablar de mis preferencias absolutas, que eran las aventuras programadas por un misterioso caballero inglés de mediana edad que empezó por desarrollar una historia gótica en el Commodore 64, titulada Pilgrim, para pasar a crear a renglón seguido una antológica trilogía de terror publicada por la compañía británica CRL: Drácula, Frankenstein y Wolfman. A su altura sitúo la excelente Jack the Ripper, escrita por las alumnas de la escuela St. Bride’s, uno de los grupos de trabajo más enigmáticos e inusuales que produjo el panorama de los desarrolladores de videojuegos no sólo en la Inglaterra de 1980 sino, me atrevería a decir, en cualquier parte del mundo y en cualquier época, y una prueba más de que un equipo desarrollador formado exclusivamente por mujeres podía llegar tan lejos como lo permitiera la suma de todos sus talentos. Como nota para curiosos, Drácula y Jack the Ripper ―con sus largos y descriptivos textos, lo que ya suponía una agradecida diferencia respecto a las ambientaciones más bien pobres de las aventuras españolas― fueron condenados por la prensa y el gobierno británico debido a sus detalles macabros, y recibieron una cuestionable censura que, sin embargo, sólo sirvió para aumentar su popularidad y multiplicar sus ventas.
Pese a que, por más entretenidas y originales que fueran, comparativamente las aventuras desarrolladas en España eran muy inferiores, en retos para el lector/jugador y en calidad de los textos (no así de los gráficos), a las aventuras anglosajonas y algunas francesas, lo que hoy prevalece es su valor histórico, y en ese sentido pocos libros resultan tan informativos y bien documentados como el que ha escrito Falcó. Esa otra aventura que fue la creación y puesta en marcha de una empresa, los cinco años de entusiasmos, desavenencias, éxitos y sinsabores que tuvieron lugar entre 1987 y 1992, habrían podido caer en otras manos menos capacitadas que las suyas o, aún peor, seguir sumidos en la oscuridad. Por suerte no ha sido el caso, y como documento histórico ―subrayo la expresión: el libro ofrece numerosas páginas con documentación inédita, desde escrituras a contratos, pasando por guiones de aventuras conocidas e inconclusas― resulta tan detallado como ameno en su lectura.
Pero si hay un conocedor de la historia de esas décadas, un verdadero desenterrador de tesoros escondidos, sin duda es Jesús Martínez del Vas, arquitecto, dibujante de cómics, coleccionista e historiador de los primeros años de la informática en España. Suyas son las mejores entrevistas que se han realizado a los protagonistas de aquella generación de creadores (sus editores en Dolmen no deberían dejar pasar la oportunidad de publicar un libro que las reúna todas), y es posible que él haya contribuido más que nadie a la preservación de una importantísima cantidad de material documental que, sin su buen hacer, se hubiera perdido sin remedio. Puede que esto no parezca gran cosa a quienes consideran que la prehistoria informática sólo interesará, como mucho, a un puñado de nostálgicos de los píxeles de ladrillo, y resultará ya del todo absurdo a quienes piensan que los juegos de ordenador no son una auténtica cultura. Supongo que hace sesenta años tampoco sería fácil explicar el interés en los primeros cómics de Marvel y DC o en revistas como Amazing Stories o Weird Tales, en las que escribían genios largo tiempo ignorados como H. P. Lovecraft y, más adelante, Philip K. Dick. Pero, mientras reúna unas condiciones verdaderamente originales y creativas, el videojuego como forma de arte no es menos artístico que, por ejemplo, la narración cinematográfica. Por mi parte, nunca me interesó demasiado la parte de juego de los juegos, la exhibición de habilidades digitales ante el programa ya cerrado: lo que a mí me atraía era la parte del desarrollo creativo, el desafío de crear algo más o menos complejo desde la matemática pura, en la matriz de una pequeña memoria. Entiendo los reparos ―y también el desinterés― de quien identifica juego con jugador, y resta valor a una disciplina creativa por confundir la parte con el todo; el jugador puede ser visto, sobre todo ahora, como un nuevo tipo de deportista sedentario, como un conductor de Fórmula 1, y coincido en que sólo un número muy reducido de deportes (la gimnasia artística, sin ir más lejos) puede considerarse, además de la expresión de una cultura, como una forma de arte. Pero todo lo que hay detrás de la (muchas veces aparente) pasividad del jugador sentado ante la pantalla, de ese entramado de imágenes, sonido y colisiones que sólo constituyen la parte visible de una fascinante maraña matemática, puede llegar a ser algo tan artístico como una pieza sinfónica o una ecuación. Y si estamos a tiempo todavía de preservar los comienzos de esta historia, no lo estamos menos de perderla por no darle la importancia que ciertamente se merece.
El ordenador en el que yo programaba aquella primitiva inteligencia artificial a los doce años era un Amstrad CPC 464, una máquina con 48 kilobytes de memoria (se podía aprovechar la memoria de vídeo, pero dejaba una serie de puntos y rayas bastante poco estéticos en la pantalla que había que ocultar bajo capas gráficas). Ese es el ordenador del que habla Jesús Martínez del Vas en su libro Queremos su dinero. El hombre tras Amstrad España, o, más bien, ese es el punto de partida del que se sirve para acercar al lector la historia de un individuo fascinante, José Luis Domínguez, un vendedor de enciclopedias a domicilio en la España de los 80 convertido en millonario importador de ordenadores gracias a su intuición, su coraje y una personalidad verdaderamente carismática. Lo arriesgó todo en un ordenador británico que aspiraba a ser la contrapartida del todopoderoso ZX Spectrum y, entre tanto, se ganó la admiración de un gélido empresario de las islas británicas sin saber una palabra de inglés. Alan Michael Sugar, el creador del Amstrad, que en su infancia había conocido la precariedad, si no la pobreza, era del tipo carismático opuesto al de José Luis Domínguez: un hombre arisco, de pocas pero bien sopesadas palabras, proclive a raptos de furia y ―en esto sí se asemejaba a Domínguez― a prolongadas jornadas de trabajo, una especie de Trump a la inglesa, si bien de un carácter más próximo a la estimulante teína que a la efervescente coca-cola. Domínguez era una fuerza mediterránea, un joven apasionado que tenía tanto de buscón como de lazarillo, pero con la sensibilidad y la gracia ―y una intuición casi extrasensorial para los negocios― que lo convirtieron en el hombre indispensable para Sugar, y en un emprendedor infatigable que siguió un destino tan personal y posiblemente tan profundo, a su manera, como el de quien imagina caminos en las estrellas.
Lejos de ser la historia de oportunismo empresarial que este resumen podría dar a entender, lo que Martínez del Vas nos cuenta es el ascenso de un hombre que sabía ver entre los huecos de las cosas aquello que nadie más era capaz de ver: la posibilidad de un negocio, el juego como reverso de la vida, un futuro como marido enamorado. La mirada que Martínez del Vas arroja sobre la aventura individual se va abriendo también al paisaje colectivo: la España de los cines de Gran Vía, del affaire Rumasa y de Galerías Preciados, de los jóvenes de dieciocho años que inventaron una industria, de las pantallas que trazaron un nuevo tipo de sueños, todo ello primorosamente recogido en doscientas cuarenta páginas de prosa encandilada con su modelo. Poco a poco, el retrato que construyen resulta tan atractivo, gracias a la pericia narrativa que las sostiene, que uno se despide de su protagonista con la renuencia con que lo haría de un viejo amigo. Pero no es sólo ese pesar que supone decir adiós a un tipo que traspasa la página escrita hasta hacerse absolutamente real, con las mismas virtudes y flaquezas de cualquier individuo de carne y hueso, sino también a un mundo que parece condenado a no volver más. Todo parecía iluminado por un sol más claro, por una luz más inocente. Jesús Martínez del Vas consigue captar esa luz y alumbrarnos con ella, lectores necesitados de aventura.
—————————————
Autor: Juan José Muñoz Falcó. Título: AD. Una aventura contada desde dentro. Editorial: Héroes de Papel. Venta: Todos tus libros.
Autor: Jesús Martínez del Vas. Título: Queremos su dinero. El hombre tras Amstrad España. Editorial: Dolmen. Venta: Todos tus libros.
-

Una confesión en carne viva
/abril 18, 2025/El escritor Julio Valdeón cuenta en Autorruta del sur un viaje por varios de los lugares sagrados de la música, la literatura y la historia del sur de Estados Unidos. Una crónica novelada desde Nashville, capital del country, hasta Memphis, cuna del rock and roll, de Muscle Shoals, hogar de estudios míticos de soul, a Tupelo, donde nació Elvis Presley, y de Clarksdale, puerta del Mississippi, hasta alcanzar Nueva Orleans. En este making of Julio Valdeón explica cómo nació y de qué trata Autorruta del sur (Efe Eme). ***** Supongo que hay viajes malditos y otros esperanzados, como los de…
-

Jay Kristoff, con la saga El Imperio del Vampiro, revive el mito en su forma más oscura y sanguinaria
/abril 18, 2025/Desde su publicación en 1897, Drácula ha marcado el género y ha dado forma a la imagen del vampiro moderno. Su influencia se extiende más allá de la literatura, dejando una huella imborrable en el cine, la televisión y los cómics. Sin embargo, no fue el único en explorar la figura del vampiro con profundidad. Décadas después, Anne Rice lo reinventó con Entrevista con el vampiro, humanizando a estas criaturas y dándoles conflictos existenciales que los hicieron aún más fascinantes. También George R. R. Martin, conocido por Juego de tronos, escribió una novela de vampiros poco conocida pero excelente, Sueño…
-

Velázquez, ilusión y realidad
/abril 18, 2025/Las razones de esta popularidad, sin embargo, distan de ser históricas, pocas personas identificarían Breda ni sabrían dar fecha o sentido concreto de su asedio. Y sin embargo Las lanzas ahí están, concentrando las miradas y asentando sus dominios en la imaginación. ¿Qué sucede con este cuadro para haberse distanciado de sus hermanos, los pintados por Zurbarán, Maíno o Jusepe Leonardo para el Salón del Reino del Palacio del Buen Retiro, retratos emblemáticos, conmemorativos de los grandes episodios militares de la monarquía española? Suele aducirse una razón ética: la representación, en la escena central del cuadro, de la magnánima recepción…
-

Confidencial (Black Bag): El cine comercial y adulto todavía existe
/abril 18, 2025/Claro que ese espíritu sixties que mencionamos, y que tampoco le es ajeno a Soderbergh, se podría asimilar el personaje de Fassbender, frío pero polifacético como cualquiera de las incursiones de Michael Caine en el género allá por aquella década. Black Bag, sin embargo, no es un monumento a la nostalgia sino un thriller perfectamente funcional e inteligente, aunque, eso sí, al margen de modas. Un film rapidísimo y tremendamente técnico, tanto en su trabajo de cámara (Soderbergh vuelve a ser director de fotografía bajo el pseudónimo de Peter Andrews) como en el despliegue de diálogos del nuevo mejor colega…


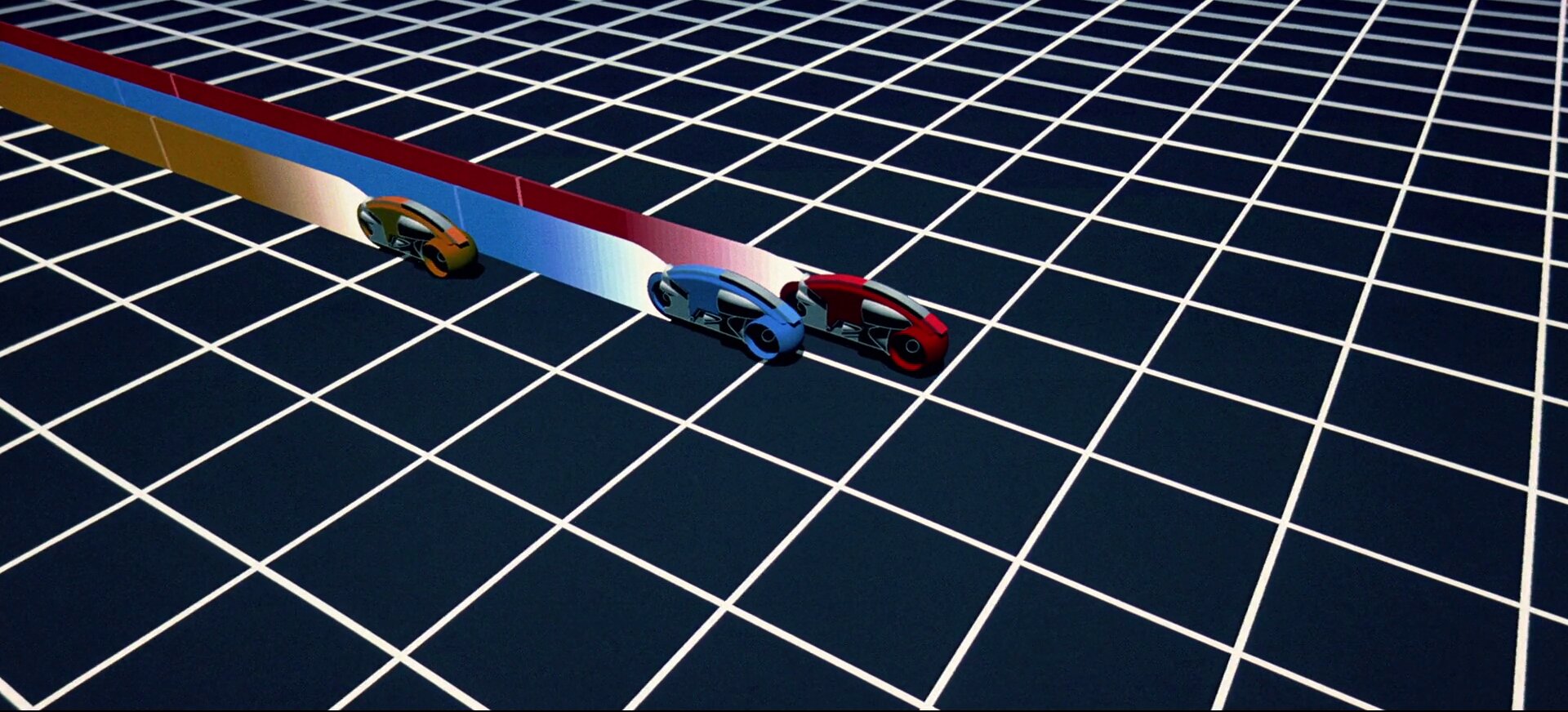



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: