Pío Baroja en su escritorio. Fotografía de Nicolas Müller
O, tal vez, Fuera de lugar, buscando un centro (de gravedad permanente, como diría el añorado Battiato). Supongo que así se sentía el protagonista de El árbol de la ciencia (Alianza Ed., 1967), Andrés Hurtado, y quién sabe si también el mismísimo don Pío Baroja, su creador.
La vida en general, y sobre todo la suya, le parecía una cosa fea, turbia, dolorosa e indomable.
Las cosas no son como Andrés cree que deberían ser. Su familia, la universidad, sus amigos, el país, etc. Baroja pinta un retrato implacable de aquella España caciquil de finales del siglo XIX, cateta en muchos aspectos, brillante en otros, e ignorada por Europa. Sin embargo, la luz y el consuelo llegan, en mi opinión, a través de las pequeñas historias cotidianas que colman esta instantánea de una savia contenida, encerrada en la corteza del árbol elegido. La personalidad curiosa pero taciturna de Andrés Hurtado le hace alejarse de lo terrenal y perderse entre las grandes preguntas, para acabar descubriendo, al fin, que las respuestas estaban más cerca. Que todo era más simple.
¿Qué se hace con la vida? ¿Qué dirección se le da? Si la vida fuera tan fuerte que arrastrara a uno, el pensar sería una maravilla, algo como para el caminante detenerse y sentarse a la sombra de un árbol, algo como penetrar en un oasis de paz; pero la vida es estúpida, sin emociones, sin alicientes, al menos aquí, y creo que en todas partes, y el pensamiento se llena de terrores como compensación a la esterilidad emocional de la existencia.
Estás perdido –murmuró Iturrioz–. Este intelectualismo no te puede llevar a nada bueno.
La joven Lulú, de la que se enamora Andrés, no estaba en las lunas de Júpiter, ni en la metafísica. Estaba en una tienda. Era alegre y despierta –y en algo me recuerda a la joven Rosita a quien el inspector ideado por Marsé acompañó durante una ronda por el Guinardó–. Aquel era el oasis de Andrés. En tierra firme estaban también sus amigos Montaner, Ibarra o Aracil. Su querido tío, el doctor Iturrioz, intenta convencerle de que sea más pragmático, y que no es conveniente cuestionarlo todo. Pero el intelectualismo de Andrés choca frontalmente con el folklore de una sociedad que detesta, el clasismo y lo retrógrado.
Venus había salido en el Poniente, de color anaranjado, y poco después brillaba Júpiter con su luz azulada. En las casas comenzaban a iluminarse las ventanas. Filas de faroles iban encendiéndose, formando dos líneas paralelas en la carretera de Extremadura. De las plantas de la azotea, de los tiestos de sándalo y de menta llegaban ráfagas perfumadas…
Cobijarse bajo El árbol de la ciencia exige un alto peaje. Pero alguien tiene que hacerlo. Tal vez en aquellas largas conversaciones filosóficas entre Andrés y su tío Iturrioz en la azotea de un barrio madrileño periférico, mientras las golondrinas trazaban sus postreros círculos en el aire, estaban las dudas existenciales del propio Pío Baroja. La ciencia y la ética están detrás de cada vértebra en esta novela, que con cierto tinte autobiográfico era la más estimada por este genio donostiarra y guipuzcoano –más orgulloso de lo segundo que de lo primero– de la generación del noventa y ocho, y una lectura para redescubrir fuera del ámbito en el que quizá muchos la ubicábamos (lecturas obligadas durante el bachillerato) para encontrar en ella lo que tal vez en su día, con la impaciencia febril de la edad, no vimos. En las divagaciones de Andrés y su tío veremos acaso reflejadas nuestras propias preguntas, en una perfecta sinfonía de palabras, y sensaciones, en tanto que todo avanza en un tiempo teñido de gris.
El movimiento, la clave de la vida. Esa que no debemos perdernos.
Creo que hay que vivir con las locuras que uno tenga, cuidándose de ellas.



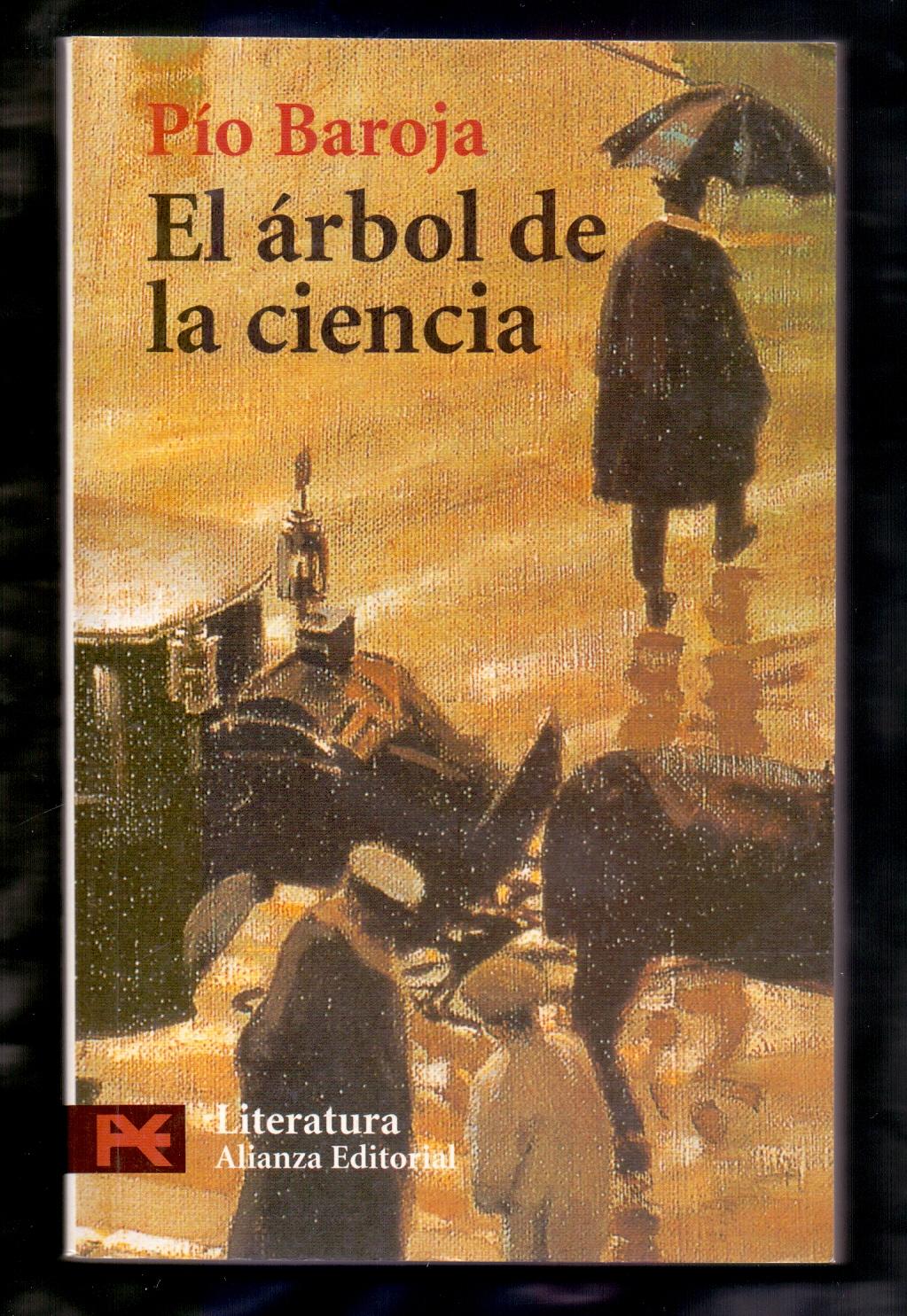




Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: