Furtivos contra Señores (Vencejo ediciones), de Carlos Fernández-Villaverde, es un thriller policíaco que se sumerge en lo más profundo de lo que se conoce como las cloacas del Estado. Un submundo oscuro y desconocido en el que se ocultan algunos de los secretos más abyectos; aquellos que, de trascender, harían tambalear la modélica democracia española.
Zenda reproduce a continuación las primeras páginas de esta novela.
*****
Parroquia de San Claudio (Oviedo), 15 de noviembre de 1989 (doce años antes de la conclusión del No caso)
Era justo la hora a la que nadie le importa la hora que es.
El viento abofeteaba impertinente el ladrillo desnudo de aquel edificio situado en el mismísimo centro de la nada. La ictérica luz cetrina de un cartel de neón empalmado en la fachada apenas servía de faro para los conductores que buscaban aquel lugar bastardo situado en una explanada a la derecha de la carretera comarcal que une la parroquia de San Claudio con Oviedo.
La parte trasera de aquella antigua casa, que daba la espalda al monte, servía de aparcamiento para los clientes. De un Mercedes reluciente bajó, con ciertas dificultades, Ramón Suárez, el corpulento catedrático de la Facultad de Medicina de Oviedo y jefe de Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Central de Asturias. Vestía un traje de paño que en algún momento del día se había entallado elegantemente a su figura, pero que ahora llevaba desaliñado. Tras atusarse el pelo, avanzó decidido desde el reverso al frente del edificio, donde se situaba la puerta de acceso. A medio camino, su decisión se tornó en titubeo, después de que una arcada desembocara en su boca desde lo más profundo de su borrachera. Tuvo que apoyarse sobre la pared antes de torcer la esquina para encarar la fachada del edificio. Ahí, sobre una cama vertical de ladrillo, medio dormitó unos segundos en la negritud casi absoluta. El zumbido de un coche por la AS-232 lo despertó de su aletargo, y, casi automáticamente, reemprendió la marcha hacia su destino.
Era la tercera vez que visitaba aquel lugar sin nombre, y lo hacía porque su entendimiento aturdido y perjudicado lo hacían empeñarse en que los seis kilómetros que separan San Claudio de Oviedo suponían suficiente distancia como para evitar miradas impertinentes. El ambiente era tan tranquilo como lúgubre, y en ese momento solo reparó en la presencia de un parroquiano acodado sobre la barra y la del camarero que atendía el negocio.
Asió con decisión un taburete de patas metálicas plomizas y cojín de plástico bermejo —imitación de cuero—, tan ajado, que dejaba entrever el relleno de espuma pajizo que lo mullía. Se sentó sobre él, en el lateral más corto de una barra en forma de ele.
Sabía cuál era el procedimiento para concertar un encuentro con alguna de las chicas y lo seguiría escrupulosamente, perdiendo parte de la vergüenza que lo atenazaba y lo hacía temblar someramente, casi como lo hace un adolescente cuando va a cometer una pillería, como robarle unos duros a su padre o beber una copa de vino sin ser visto.
Preguntó afectando la voz por Charo, mujer con la que ya había estado en otras ocasiones. El camarero le dijo que debería aguardar unos minutos. Pidió un DYC con hielo, que este le sirvió en un vaso de tubo, y volvió a realizar una panorámica del local, esta vez, algo más pausada. Entonces se percató de la presencia de otro hombre en un sofá al fondo del local, a su mano izquierda. Estaba sentado, inmóvil, con la cabeza apuntando al techo.
Se fijó de nuevo en el otro hombre, la primera persona sobre la que había posado su atención nada más entrar. Era un varón de una edad indeterminada pero que debía oscilar entre los cuarenta y los cincuenta años; una aproximación anatómica forense muy vaga, pero la más certera que le permitía la combinación de la tenue luz del local y la tremenda merma que provocaba el alcohol a sus facultades médicas de fisonomía. Trató de hacer un esfuerzo y lo miró más fijamente: pelo largo y ensortijado, prácticamente cano, aunque mantenía el brillo azabache en sus patillas, últimos visos de una juventud ya superada; con un vigoroso bigote igual de blanco en su raíz que el pelo, pero muy amarilleado en los extremos; uno o dos días sin afeitar; ojos oscuros, casi tan negros como la noche, sustentados por unos párpados cárdenos y unas ojeras que podrían confundirse con moratones. Sentado se le intuía una figura que algún día fuera atlética, pero que ahora se desdibujaba merced a una incipiente barriga, muy probablemente provocada por una ingesta habitual y desmedida de alcohol y una dieta nada equilibrada.
Al parroquiano le dio tiempo a apagar un cigarrillo y encender otro en los apenas dos minutos que Suárez llevaba en el local, lo que lo contrarió sobremanera. Aquel hombre lo miró. La borrachera de Suárez no le permitió darse cuenta de que había fruncido el ceño y que su gesto desdeñoso era evidente.
—Eh, amigo, ¿qué mira, ho? —le espetó con una voz ronca y grave, con un marcado acento asturiano.
—Nada, disculpe —pensó que percatarse de su desmesurada ebriedad fue el primer gesto de cierta sobriedad en horas.
Miró al camarero y este lo recibió con indiferencia. Todo parecía volver a la normalidad. El hombre del sofá se levantó en dirección al baño. El doctor Suárez lo siguió con la mirada, pero el individuo del pelo largo se cruzó en su persecución visual al levantar el vaso haciendo tintinear los hielos, en lo que parecía su forma más educada de pedir un nuevo trago.
Tras unos pocos minutos, que dedicó a unos pensamientos vagos e imprecisos, el hombre del pelo largo volvió a encender un Ducados, gesto que lo enojó notablemente.
— Eso provoca cáncer, ¿lo sabía? —lo recriminó Suárez con su voz profunda.
—¿Y a usted qué le importa? —respondió el hombre sin mirarlo, pero con cierto desaire.
—Si le digo la verdad, me molesta el humo, mucho.
—Vivimos nun país llibre, ¿no, doctor? —dijo, ahora sí mirándolo, enfatizando la filiación de Suárez con un característico deje en el que la c se convierte en una z y casi se arrastra hasta la t.
Suárez se sonrojó porque aquel hombre lo hubiera identificado, y no pudo más que bajar la mirada y concentrarse de nuevo en su vaso. Se debatía entre un mar de dudas sobre qué hacer: volverse a casa, seguir esperando a que Charo estuviera disponible o partirle la cara a aquel hombre. Se decidió por esperar, las otras dos opciones no le parecían oportunas, aunque en el fondo sabía que la primera habría sido la más sensata. Se obligó a tener la certeza (más motivada por sus instintos que por la razón) de que aquel desgraciado no podía poner en riesgo su intachable reputación.
—Oiga, doctor —le dijo el hombre de nuevo con el mismo énfasis que antes—. Tengo un problema gordu, que al igual puede ayudaime. Pícame la punta del prepuciu, nun sé si ye gonorrea, ¿quiere vérmelo? —le dijo socarronamente agarrándose sus partes.
—Es usted un auténtico cretino. Tenga cuidado, porque puedo partirle la boca en dos.
El hombre de pelo largo sonrió y tras unos segundos de pausa, como si vacilara sobre lo que iba a hacer, se levantó de su taburete y bordeó la ele que formaba la barra del local para situarse justo a su altura. Suárez comprobó que era alto, pero no tanto como él. El doctor, envalentonado, se incorporó y lo miró desafiante. El hombre del pelo largo mantenía la sonrisa taimada con el pitillo en la boca y los ojos entornados debido a la cercana combustión que desprendía. Se sacó el cigarrillo de la boca y le exhaló todo el humo en la cara. Suárez, que en sus años de juventud había sido boxeador, se puso en guardia. El hombre del pelo largo ahogó una carcajada.
—¿Quién ye el mozu esti? —preguntó entre risas dirigiéndose al camarero—. ¿Perico Fernández o Urtain?
El de Suárez fue un acto desproporcionado e impulsivo, pero lo hizo sentir joven otra vez: le lanzó un derechazo al rostro del hombre del pelo largo, que lo evitó con ciertas dificultades y escupiendo el cigarrillo. Se iniciaron en un baile patético, pero efímero. Suárez se abalanzó sobre su oponente y ambos se precipitaron sobre la barra, sin perder el equilibrio. El hombre del pelo largo asió el vaso de Suárez, todavía lleno, y se lo estampó en la cabeza. El combate había terminado. Suárez cayó al suelo y se golpeó el occipital contra la barra metálica dorada que adornaba todos los rodapiés del antro. El hombre del pelo largo se atusó la camisa, más como un acto reflejo, y recogió el Ducados del suelo para metérselo de nuevo en la boca, a pesar de que este estuviera sin lumbre y resquebrajado en el filtro. Se agachó para agarrar a su oponente por las solapas e incorporarlo levemente. Este, muy aturdido, por fin lo miró con el ojo derecho, pues el otro lo tenía completamente ensangrentado. El hombre del pelo largo le escupió la colilla en la cara y le propinó un izquierdazo sobre el ojo bueno.
—¡Villanueva, me cago en mi madre! —dijo una voz desde el fondo—. Pero ¿qué coño haces?
El hombre del sofá acababa de salir del baño encontrándose con la patética estampa. Miró al camarero, que apenas parecía sorprendido tras la barra, y se apresuró a apartar al tal Villanueva de Suárez, quien, medio recostado, volvió a caer a plomo, golpeándose una vez más la cabeza, en esta ocasión contra la pared.
—¡Non jodas, Gómez! —le dijo entre risas— agora que empezaba la folixa…
—¡Vamos, tira, marchamos de aquí! Tino, apunta lo que te debemos.
El camarero lo miró con una mezcla de resignación e indiferencia.
—No te me pongas farrucu, Gómez, que te dejo como al babayu esti, eh. —Y remató la frase con un escupitajo sobre Suárez.
Ambos individuos salieron del local y el ilustrísimo doctor don Ramón Suárez se recompuso un poco de su lastimosa postura. Apoyándose sobre la pared, a pesar de que la barra metálica dorada se le clavaba en la riñonada, esputó contra el suelo una espesa amalgama de fluidos de su boca, principalmente, sangre. Además, comprobó algo que había podido observar a lo largo de su excelsa experiencia como médico: los esfínteres humanos a veces dejan de funcionar en momentos traumáticos sin que su dueño se percate de ello.
Tras un quejido sordo, dirigió su cabeza al camarero, quien no pudo determinar si lo miraba o no, pues tenía un ojo ensangrentado y el otro cerrado por el golpe. Apenas habían pasado unos segundos, pero ya se notaba un incipiente bollo que le sería harto complicado justificar a su entorno.
—No llame a la Policía, por favor, yo me hago cargo —le suplicó al camarero con cierta serenidad.
—No hace falta llamarlos, ellos son la Policía…
—————————————
Autor: Carlos Fernández-Villaverde. Título: Furtivos contra Señores. Editorial: Vencejo ediciones. Venta: web de la editorial.




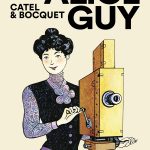

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: