A Galdós le colgó Valle-Inclán el mote de Benito el Garbancero, y desde entonces el apelativo ha hecho tanta fortuna que sigue usándose de forma recurrente por parte de quienes intentan desacreditar la obra de quien fue el máximo exponente del realismo español y constituye para muchos la segunda gran cima de nuestra literatura. La cosa sucedía en la escena cuarta de Luces de bohemia, cuando Max Estrella y Don Latino se encontraban, en medio de su enloquecido paseo por las calles de un Madrid fronterizo con la pesadilla, con tres personajes a quienes la oportuna acotación presentaba como los «Epígonos del Parnaso Modernista». «Precisamente ahora está vacante el sillón de Don Benito el Garbancero», decía uno de ellos, Dorio de Gádex, al comentar la posibilidad de que la Real Academia incorporase a Max Estrella a sus filas. Y aunque ninguna mención más se hiciera al personaje a quien se nombraba de forma tan despectiva, no hacía falta entrar en explicaciones para que los lectores y el público de la obra supieran hacia quién iba dirigido el perdigonazo.
La primera versión de Luces de bohemia se publicó en 1920, el mismo año de la muerte de Galdós, pero ya antes había tenido ocasiones Valle-Inclán para desacreditar a quien llevaba muchos años convertido en uno de los representantes por antonomasia de nuestras letras. Por mucho que en los predios literarios sea habitual ver cómo las generaciones incipientes desacreditan a los miembros más eximios de aquéllas que las precedieron —y Galdós encarnaba una forma de narrar que tanto las vanguardias como una parte de la Generación del 98 pretendían dar por superada—, y aunque nos hayamos acostumbrado a las rencillas entre autores con diferentes escuelas o motivaciones —resultaría ocioso recordar las invectivas de Quevedo contra Góngora, o la inquina que mostró siempre Lope hacia Cervantes—, en el caso de Valle la cosa cobraba un cariz más personal. Todo arrancó a finales de 1912, cuando el gallego remitió una carta a Galdós, quien por aquel entonces ejercía funciones de director artístico en el Teatro Español de Madrid, para anunciarle que pronto un periódico comenzaría a publicar por entregas su comedia El embrujado. La intención de Valle era que Galdós estuviera al tanto para evaluar si le interesaba representar aquella obra en el escenario que tenía bajo su tutela. Finalmente, la representación no se llevó a cabo por motivos económicos, y aunque lo más probable es que Galdós no tuviera nada que ver con ello, Valle consideró que tampoco había hecho nada por revertirla y comenzó a cargar contra él cada vez que tenía ocasión. Cuando en febrero de 1913 celebró en el Ateneo de Madrid una lectura pública de su obra y salió a colación el tema de su frustrado montaje sobre las tablas del Español, un periodista le preguntó: «¿En su opinión qué debería haber hecho Benito Pérez Galdós en este asunto?» La respuesta de Valle fue taxativa y admite pocas dudas acerca de su animadversión hacia el novelista: «Morirse».
No tardó mucho. Galdós exhaló su último suspiro el 4 de enero de 1920, su cuerpo recibió sepultura abrigado por una multitud de madrileños que no quisieron dejar de despedir a quien consideraban su mejor prosista, y después su memoria emprendió el camino por una posteridad que no siempre supo reconocer sus aciertos. Se empezaba a dar por superado el realismo, las tendencias de vanguardia que llegaban desde Sudamérica y Europa ganaban puntos entre las nuevas hornadas de la intelectualidad y la literatura andaba en busca de nuevas formas que explicaran la realidad trascendiéndola en vez de limitándose a su mera descripción. La obra de Galdós era, además, tan extensa que no era difícil que sus detractores hallasen en ella altibajos con los que justificar su desafección. A sus novelas de contenido histórico (La Fontana de Oro, La sombra, El audaz, Historia de un radical de antaño) o sus novelas de tesis (Doña Perfecta, Gloria, La familia de León Roch o Marianela) había que sumar las que pergeñó durante su etapa más estrictamente naturalista (El amigo Manso, El doctor Centeno, Tormento, La de Bringas), las que definieron su periodo espiritualista (Misericordia, La loca de la casa, Torquemada en la cruz) y las que dio a imprenta en el momento en que exploró el simbolismo y la alegoría (Casandra o La razón de la sinrazón). No podían olvidarse sus dos obras maestras, Fortunata y Jacinta y Miau, ni ese monumental empeño que fueron los Episodios nacionales: un total de cuarenta y seis novelas distribuidas en cinco series —la última quedó inconclusa— cuyas tramas navegaban por el siglo XIX español, desde la Guerra de la Independencia hasta la muerte de Cánovas.
Nunca recibió el Nobel —la derecha española hizo en su momento lo que pudo por desprestigiarle ante la Academia sueca, y lo consiguió— y tampoco tuvo buena suerte con sus herederos. Quienes invocaban su legado para justificar sus prosas adolecían a menudo de un costumbrismo rancio que poco o nada tenía que ver con la frescura que en su momento aportara su teoría novelística, ésa en la que se ocupaba de la clase media como modelo y fuente para plasmar con toda la verosimilitud que le permitía su talento, y con la vocación que alentaba una ideología claramente escorada hacia la izquierda, un retrato de su tiempo que viajara de lo general a lo particular. Su legado se terminó diluyendo en la hojarasca, muchos de los autores que llegaron después marcaron distancia respecto a su obra y a lo que ésta había ido suponiendo para las letras españolas —es célebre aquella frase con la que Juan Benet ilustró su defensa de un grand style que huyera como de la peste de los resabios decimonónicos: «Cambio todo Galdós por una página de Stevenson»— y para muchos Galdós terminó siendo el autor que aparecía en los billetes de mil pesetas y cuyos libros eran materia obligada en unos planes de estudios que imponían su lectura sin contemplar una explicación detallada y crucial de sus fundamentos.
El centenario de su muerte llega, sin embargo, en un momento en el que las cosas han cambiado. Hay entre las últimas generaciones de escritores una sensibilidad distinta respecto a la importancia de su obra —recuerdo una frase reciente de Fernando Aramburu: «Ruego un minuto de silencio por los detractores de Benito Pérez Galdós»—, que además de reivindicar el talento y los logros del viejo novelista esgrime la convicción de que aún hay mucho que aprovechar en ese corpus que otros juzgaron amortizado. «Leer a Galdós es entender España», argumentaba hace unos días Almudena Grandes en El País. Para Elvira Lindo, «lo extraordinario de Galdós es que aun descubriendo con tanta meticulosidad las costumbres, el habla, el paisaje de su época, consigue penetrar en eso que sería el alma de un país y que es extrañamente resistente al tiempo». En opinión de Paloma Sánchez-Garnica, Galdós traslada «una visión del alma de una sociedad en la que nos vemos reflejados en nuestro pasado, un fiel reflejo de lo que fuimos y de lo que, en realidad, seguimos siendo». Una impresión similar consigna Santi Fernández Patón cuando apunta: «Galdós no tiene interés en reflejar las costumbres de un pueblo al que ha analizado exhaustivamente, sino el afán de que ese pueblo, a través de sus costumbres, refleje los avatares históricos de una nación, los conflictos de una sociedad, los pesares y las alegrías del más mísero y del más pudiente». En el prólogo a la edición que de Misericordia hicieron Alfaguara y la Real Academia Española en 2013, Antonio Muñoz Molina señalaba que «por la gran ventana de Galdós se siguen viendo personajes y mundos que no existen en ningún otro lugar de nuestra literatura». ¿Se han revelado siempre esos personajes y esos mundos de Galdós con la claridad que merecen? Ahora que empieza su año y toda su obra es relativamente fácil de encontrar —aunque faltarán siempre, ay, esas cartas privadas que envió a Emilia Pardo Bazán y que, al parecer, Carmen Polo de Franco quemó en uno de sus arrebatos de mojigatería cuando se tropezó con ellas en el Pazo de Meirás—, es un buen momento para revisar los viejos libros de Galdós a la luz de la contemporaneidad y comprobar que ni fue el garbancero que menospreciaba Valle ni el autor monolítico, plúmbeo y tendencioso al que denostaban quienes hicieron uso de sus malas artes para evitar que la Academia sueca lo incorporara a su panteón de ilustres. Hay en su obra, extensísima y por fuerza irregular, mucho de lo que aprender, y será bueno aprovechar la efeméride para despojarse de prejuicios —quienes aún los tengan— y aventurarse por unas páginas que parecen ancladas en el pasado, pero que en realidad no han dejado nunca de explicarnos.
-

Joël Dicker: “Vivimos en un mundo muy absurdo, pero podemos cambiarlo”
/abril 14, 2025/“Un libro para jóvenes de 7 a 120 años”, este es el lema acuñado por Joël Dicker para su nueva novela, La muy catastrófica visita al zoo (Alfaguara), y en él parece parafrasear aquel eslogan de las aventuras de Tintín, en el que se anunciaban “para jóvenes de 7 a 77 años”. Autor de misterios complejos y tramas llenas de giros inesperados, anteriormente Dicker no había sido ese escritor para todas las edades que se nos presenta ahora.
-

Ni dos metros sobre tierra
/abril 14, 2025/Aquí trabaja Dani Forcadell, en este laberinto de canales, lagunas y arrozales, entre patos, garzas y flamencos. Y mosquitos, mosquitos, muchos mosquitos. “En el delta no cuaja el turismo masivo”, dice. “Tenemos mosquitos, playas salvajes con corrientes y vendavales, sigue siendo un territorio bravo y eso nos libra de convertirnos en otro parque temático”. Contra el menosprecio a los pagesots, a los agricultores, Dani abandonó la ingeniería informática para dedicarse al arroz como su padre y su abuelo. No con la azada y el sombrero de paja, como creen muchos, sino con tractores de GPS y pala láser que nivelan…
-

Teníamos 15 años, de Nando López
/abril 14, 2025/Foto de portada: Maica Rivera La nueva novela juvenil de Nando López nos traslada a aquella edad, los quince años, en que nos creemos eternos y donde cada primera vez es un paso más hacia un futuro al que tenemos tanta prisa por llegar como miedo de que suceda. En Zenda reproducimos las primeras páginas de Teníamos 15 años (Loqueleo), de Nando López. ***** 1 El regreso —Lo notarás todo muy cambiado, ¿verdad? Asiento con vehemencia, porque sé que es la respuesta que espera Marisa, pero la verdad es que no. El Miguel Hernández sigue siendo el Miguel Hernández. Las…
-

Fernanda Trías: “El arte siempre se adelanta a plantear nuevas maneras de estar en el mundo”
/abril 14, 2025/“Escribir, porque es lo que me ha salvado toda la vida”, se respondió cuando, arrinconada por una crisis sanitaria parecida a la causada por un tóxico viento en su multipremiada Mugre Rosa pero real, se preguntó cómo evitar enloquecer durante el confinamiento. Por entonces, la vista a los Cerros Orientales desde su apartamento en Bogotá ya era su único “afuera”, por lo que la historia, cuenta en entrevista con Efe, nació mirándola. “El único espacio de aire que veía era por esa ventana hacia afuera y poco a poco empiezo a imaginar una mujer que vive sola, aislada, como estaba…




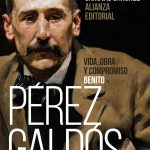




Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: