En 2010, el tristemente fallecido Jaume Vallcorba pidió a David Monteagudo que escribiera una serie de piezas periodísticas bajo la promesa de que él mismo se encargaría de colocarlas en prensa y convertirle de este modo en columnista. El editor no cumplió su parte del trato, pero eso no impidió que su autor le cogiera el gustillo a eso de escribir piezas cortas. Y ahora las publica compiladas.
En este making of David Monteagudo explica el origen de Fotomatón (Mr. Griffin).
***
La gestación de este libro ha sido lenta y azarosa. La fecundación se produjo a mediados del año 2010, cuando yo todavía surfeaba la ola del fenómeno editorial que significó la publicación de Fin, mi primera y más sonada incursión en el mundo literario, de la mano de la editorial Acantilado. El editor Jaume Vallcorba, que en paz descanse, me dijo que escribiera unos cuantos artículos de formato periodístico, que no pasaran de los 2200 caracteres. Su intención era colocarlos, y de paso colocarme a mí, en algún diario potente, de tirada estatal. Tal vez su influencia no era tan poderosa como pensaba, porque lo cierto es que no consiguió nada de ninguno de los contactos que tenía en aquel mundillo. Bien es verdad que lo que yo le entregué eran unos textos intemporales, con una fuerte carga existencial y una evidente ambición literaria.
Entretanto yo seguía publicando novelas, a razón de una por año, y aquellos siete u ocho “artículos” acabaron en un cajón y durmieron el sueño de los justos en la memoria de mi ordenador. Hasta que, en 2015, el director del semanario local de Vilafranca del Penedés (capital de comarca en la que vivo) me propuso que colaborara en su publicación con un artículo cada dos semanas. Acepté inmediatamente, porque aquí no le ponían pegas a mis contenidos y porque ya tenía más de tres meses resueltos con los ocho textos que tenía escritos y que le fui colocando cada 14 días como material nuevo; algo que, evidentemente, no podría haber hecho de haber escrito sobre un Estatut, una sentencia, un tripartito, un Montilla y un Zapatero que en 2015 ya habían sido sustituidos por novedades mucho más golosas.
Publicar en la prensa local fue interesante; los vecinos de Vilafranca leían mis artículos y luego, cuando me encontraban por la calle, me transmitían sus impresiones, me decían que tal artículo les había emocionado o que tal otro les había resultado desasosegante. Todo ello me sirvió para ver que aquellos textos tenían fuerza, que eran bien valorados por un público lector muy variopinto. Y que todo el mundo se reconocía en alguno de los relatos, como si estuviera dirigido a él o hablara de su propia vida. Pero, sobre todo, mi actividad como articulista me sirvió para abundar en el formato de los 2200 caracteres —porque el material de archivo se acabó enseguida y hubo que ponerse a fabricar más—, para acostumbrarme a él y llegar a dominarlo hasta el punto de que se convirtió en el más idóneo para narrar ciertas experiencias vitales, ciertos miedos u obsesiones íntimas.
Lo que en principio parecía un inconveniente, una limitación (constreñirse a la extensión cicatera de una página de Word), resultó ser un saludable ejercicio de síntesis, una excelente escuela de escritura para prescindir de todo lo superfluo o redundante, de toda reiteración innecesaria, de toda verbosidad vacía. Allí aprendí que un concepto, cuando es potente y está bien expresado, causa más impresión y es mucho más contundente si se dice una sola vez que si se repite en varios momentos del texto. Allí empezó también, fatalmente, mi adicción a este género.
De modo que cuando la maquinaria que fabricaba las novelas empezó a dar las primeras muestras de cansancio, empezó a funcionar cada vez más despacio y a producir novelas cada vez más cortas, cuando la perspectiva, otrora gozosa, de levantar con la fuerza de mi escritura todo un mundo —con sus personajes y sus conflictos, sus paisajes y escenarios y situaciones, sus muebles y sus árboles— se me presentaba como una tarea sobrehumana que la pereza me impedía afrontar, en esos momentos solo me quedaba el refugio del relato comprimido, de los 2200 caracteres, para seguir haciendo literatura, para seguir creando belleza, para seguir cumpliendo con el compromiso que adquirí hace años con el mundo y conmigo mismo.
En ese formato me sentía cómodo y con mis facultades a pleno rendimiento. Pero no podía escribir sobre cualquier cosa. Me impuse a mí mismo una serie de rigurosas prohibiciones y obligaciones: no podía escribir sobre nada que fuera anecdótico o coyuntural, sobre nada que estuviera de moda; no podía escribir sobre política, no podía escribir sobre cultura. La intertextualidad quedaba totalmente prohibida, no podía comentar libros de otros autores y menos aún si eran amigos míos. No podía basar mis relatos en la gracia o en el ingenio, no podía dirigirme al lector ni hacerle ningún tipo de guiño, ya sea generacional, cultural o ideológico. Todo lo que escribiese tenía que contener verdad, tenía que nacer de la observación o de la experiencia íntima, aunque estuviera escondida detrás de la alegoría, de la metáfora o el disfraz del relato fantástico. Mi modelo eran algunos capítulos breves de Platero y yo, intensos, hondos, evocadores y transidos por una sensibilidad y unas imágenes deslumbrantes.
Afortunadamente, yo no soy Juan Ramón Jiménez, y no caí en el error de intentar imitarlo, de modo que los relatos salían con mi estilo y con unas características que pocos relacionarían con las prosas del poeta de Moguer. Pero es cierto que en su estructura y en su carga existencial tenían algo que les acercaba al poema, a la transmisión literaria de la experiencia íntima e intransferible, aquello en lo que, curiosamente, se reconocen y ven como suyo lectores muy diversos, con vidas aparentemente muy diferentes a la del autor.
Los textos los escribía con una periodicidad muy variable; solo ponía manos a la obra cuando encontraba algún tema que satisfacía todas esas exigencias, un tema que a veces habría servido no ya para un cuento sino para una novela, un tema que a veces era la vida entera de un hombre, desde que nacía hasta su muerte. Sí, el argumento daba para una novela extensa, pero desde el primer momento yo empezaba a sintetizar, a escoger aquellos momentos —no necesariamente cruciales o trascendentales— que pueden definir la vida de una persona, que son sintomáticos de muchas cosas más de las que cuentan. Escogidos esos episodios, los escribía todos, en orden cronológico, usando las menos palabras posibles, sin poner de momento ningún filtro. El resultado acostumbraba a ser un texto de dos páginas, incluso de tres. Y entonces llegaba el trabajo más agradable, que era el de podar, el de limar y pulir cada frase hasta llegar a la máxima concisión y eficacia, trabajando el estilo hasta que todo el texto fluía como un río a través de la página, sin baches ni sobresaltos, sin elementos innecesarios. Tal vez por eso algunos lectores me dicen que mis relatos breves parecen haikus. No olvidemos que un haiku, uno solo, o sea, cuatro versos de cinco y siete sílabas, engloba y resume toda una estación del año. Si una novela narra la vida de una persona, mis artículos eran novelas; si una novela es un relato en el que se profundiza tanto en la psicología del protagonista que acaba uno con la sensación de haberlo conocido, mis artículos eran novelas; si en una novela se narran hechos trascendentales, y el protagonista, al final, no es el mismo que cuando empezó, mis artículos eran novelas; si una novela hace reflexionar sobre la propia vida y sobre la vida en general, mis artículos eran novelas.
En fin, sin ninguna nueva novela “de verdad” con la que aplacar el apetito de los editores, en 2018 publiqué un primer volumen en el que recopilaba los artículos que había escrito hasta entonces. Poco después dejé de publicar en el semanario local, pero aun así continué escribiendo mis relatos breves, como el que escribe un diario, por puro vicio, por adicción al formato, y para crear belleza, para darle algún sentido a mi vida. Un buen día me di cuenta de que mi diario incluía, entreverada, una buena galería de personajes reales, perdedores sin remedio, que yo veo en la calle a diario, una serie de instantáneas muy realistas, no como las fotos de estudio en las que el fotógrafo retoca y embellece al modelo hasta que cumple con unos estándares, sino como los fogonazos de un fotomatón, en los que la gente sale tal como es —y no como le gustaría ser—, con sus imperfecciones y sus taras y su belleza oculta, muy recóndita, bajo capas y capas de miseria y de dolor.
Cuando, ya en la fase de correcciones de un nuevo volumen de esos relatos cortos —ahora con la editorial Mr. Griffin—, el editor me apremió a que le sugiriera un buen título para el libro, pensé en ese fotomatón por el que pasan todos mis personajes, y que además da título a uno de los relatos, y se lo propuse como título. Le gustó, y ahí ha quedado para siempre.
A veces, en determinados momentos, me parece sentir una vibración, un ronroneo, unos crujidos que suelen anunciar que de nuevo se está poniendo en marcha la máquina de hacer novelas, novelas de verdad, de las que me piden los editores. Me animo por unos días, pero ante el menor contratiempo vuelvo a caer en el vicio, en la adicción a los 2200 caracteres. ¡Es terrible acostumbrarse al formato breve! Después, cuando lees algo, una novela o incluso un cuento de extensión normal, te parece que hay demasiada palabrería, que sobran páginas, y que la misma historia se podría contar con muchas menos palabras. Hay que hacer un esfuerzo, cambiar el enfoque de la lente lectora, para disfrutar de la literatura extensa, que la hay y muy buena, ya sea en los clásicos o en algunos contemporáneos.
—————————————
Autor: David Monteagudo. Título: Fotomatón. Editorial: Mr. Griffin. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.


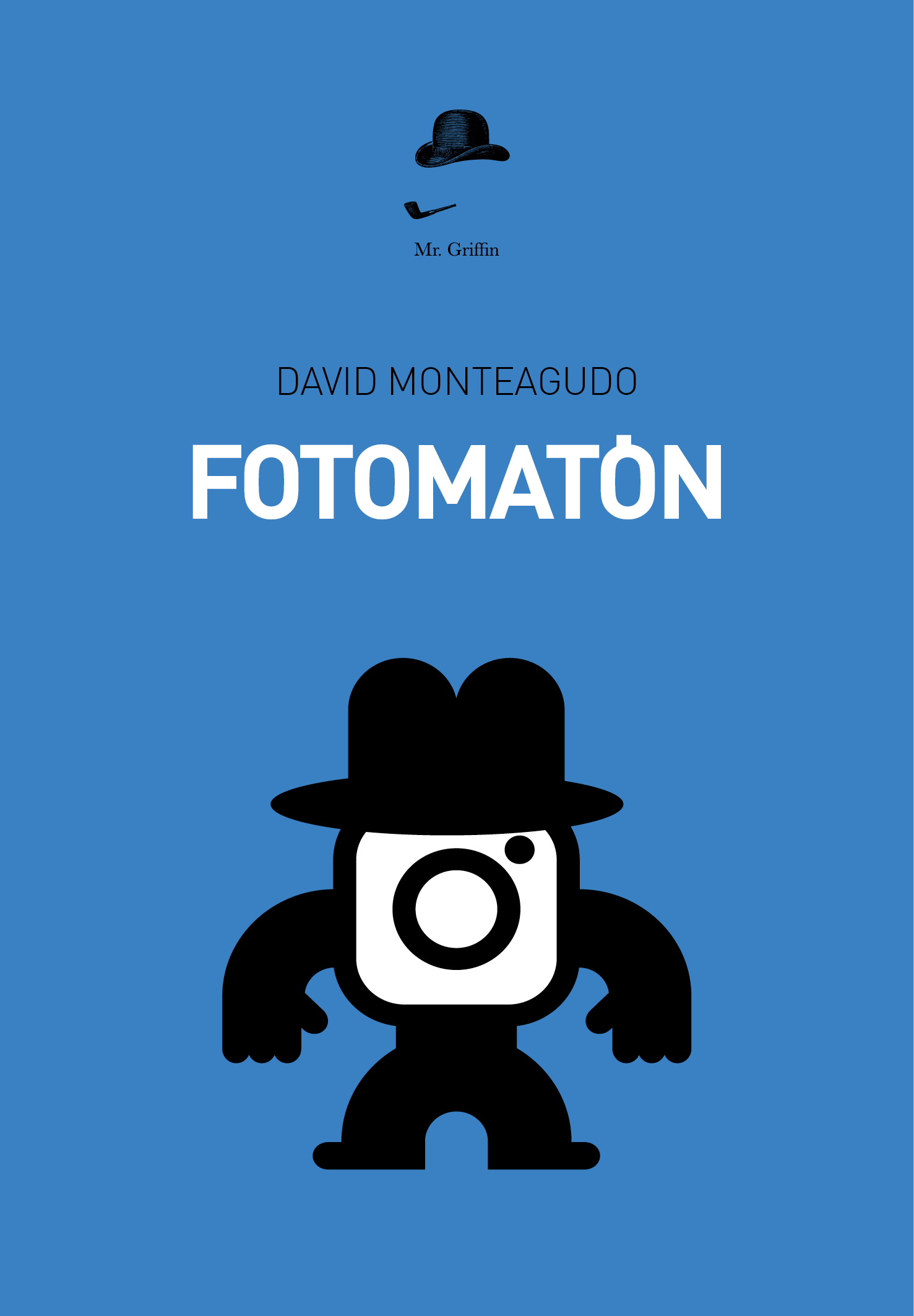



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: