Howards End (Navona) es la culminación de la fecunda etapa creadora de juventud de E.M. Forster. Saludada por la crítica como una obra maestra por la elegante precisión de su prosa y la agudeza del estudio psicológico de sus principales personajes, la novela es una indagación sobre la capacidad del ser humano para establecer relaciones armónicas con su vida interior y el medio exterior. La reflexión en torno a la posibilidad de salvación personal en una sociedad sumida en una profunda crisis, la compleja red de relaciones que une a las hermanas Helen y Margaret Schlegel (representantes del mundo liberal de la cultura y el pensamiento) con la familia Wilcox (exponente de la industria y del dinero, del pragmatismo y de la acción) crea las condiciones para la conciliación de actitudes antagónicas.
E. M. Forster (1879-1970) nació en el seno de una familia acomodada que le permitió estudiar en el exclusivo King’s College de Cambridge, donde frecuentó círculos intelectuales que más tarde se convertirían en el Grupo de Bloomsbury. Tras terminar sus estudios se dedicó a recorrer gran parte de Europa y el norte de África, siendo voluntario en la Cruz Roja durante la I Guerra Mundial. Después de la contienda, Forster pasó varios años en la India, trabajando para el Maharajah de Dewas como secretario personal, experiencia que le valió para completar una de sus obras más conocidas, Pasaje a la India, por la que recibió el Premio James Tait Black Memorial. Howards End fue llevada al cine, al igual que otras obras de Forster.
Zenda adelanta las primera páginas.
CAPÍTULO 1
Esta historia podría empezar con una carta de Helen a su hermana.
Howards End, martes
Queridísima Meg:
Esto no tiene nada que ver con lo que nos habíamos imaginado. La casa es vieja, pequeña, de ladrillo rojo y, en conjunto, una delicia. Apenas cabemos y no sé lo que va a pasar cuando mañana llegue Paul, el hijo menor. A derecha e izquierda del vestíbulo están el comedor y el saloncito. El mismo vestíbulo es prácticamente una habitación más. Una puerta da a la escalera que sube por una especie de túnel al piso de arriba. En el piso de arriba hay tres dormitorios en hilera y, sobre cada dormitorio, una buhardilla. A decir verdad, la casa no acaba ahí, pero eso es todo lo que se ve: nueve ventanas según se mira desde el jardín. También hay un olmo muy grande, a la izquierda, un poco inclinado sobre la casa y en el sitio donde se juntan el jardín y el prado. Ya casi estoy enamorada de este árbol.
También hay otros olmos, unas encinas (ni mejores ni peores que cualquier encina), perales, manzanos y una parra. En cambio, no hay abedules. Pero, bueno, tengo que hablarte de mis anfitriones. Solo quería explicarte que esto no se parece en lo más mínimo a lo que nosotras nos imaginábamos. ¿Qué nos hizo suponer que la casa estaría llena de frisos y recovecos y el jardín surcado por senderos amarillentos? Supongo que asociamos a los Wilcox con los hoteles de lujo: la señora Wilcox deambulando por largos pasillos, con hermosos vestidos, y el señor Wilcox abroncando a la servidumbre, etcétera, etcétera. Así somos de injustas las mujeres.
Regreso el sábado; ya os diré más adelante en qué tren. Aquí están todos tan disgustados como yo porque no pudieras venir; la verdad es que Tibby es una lata; cada mes agarra una nueva enfermedad mortal. ¿Cómo habrá conseguido pillar la fiebre del heno en Londres? Además, aunque lo haya conseguido, es un abuso que tengas que renunciar a un viaje para oír los estornudos de un colegial. Dile a Tibby que Charles Wilcox (el mayor de los hijos, que ahora está en casa) también tiene la fiebre del heno, pero, como es valiente, se molesta cuando alguien le pregunta por su estado. Hombres como los Wilcox le harían mucho bien a Tibby. Pero ya sé que tú no estarás de acuerdo conmigo, así que será mejor que cambie de tema.
Esta carta es tan larga porque te escribo antes del desayuno. ¡Oh, qué bonitas son las hojas de la parra! Toda la casa está cubierta por un emparrado. Hace un rato me asomé a ver el jardín y la señora Wilcox ya estaba ahí. Es evidente que adora su jardín. No me extraña que a veces esté cansada. Contemplaba cómo se abrían las amapolas, luego abandonó el césped y se fue al prado, cuyo extremo derecho veo desde aquí. Iba arrastrando su largo vestido sobre la hierba húmeda y volvió con las manos llenas del heno que segaron ayer: supongo que será para los conejos o algo por el estilo, porque lo estuvo oliendo. El aire es delicioso. Después oí el ruido de unas bolas de croquet y me asomé otra vez: Charles Wilcox estaba entrenándose; son muy aficionados a todo tipo de juegos, pero se puso a estornudar y tuvo que dejarlo. Al cabo de un rato, oigo de nuevo ruido de bolas y es el señor Wilcox el que está jugando, cuando, de pronto, aatchííís, aaatchííís, también tuvo que dejarlo. Después sale Evie, hace unos ejercicios de calistenia en un aparato que tienen sujeto a un ciruelo (le sacan partido a todo), empieza aaatchííís y entra en casa. Por último, reaparece la señora Wilcox, arrastra que arrastrarás la cola de su vestido, oliendo todavía el heno y contemplando las flores. Te cuento todo esto porque en cierta ocasión dijiste que unas veces la vida es vida y otras, solo un drama y que hay que saber distinguir cuándo es una cosa y cuándo es la otra, cosa que hasta este momento yo había considerado «una inteligente tontería de Meg». Pero esta mañana, la vida no parece realidad, sino teatro y me he divertido mucho contemplando a los W. Ahora la señora Wilcox acaba de entrar.
Pienso ponerme… (se omite) Ayer noche la señora Wilcox llevaba… (se omite)… y Evie (se omite). Ya ves que no es un sitio para andar de trapillo y, si cierras los ojos, te parece estar en la encopetada mansión que imaginábamos. Pero no si los abres. Los agavanzos son muy delicados. Crecen junto al prado, formando un seto alto y majestuoso del que caen flores en guirnalda, pero delgado y fino en la base, de modo que puedes ver, a través de él, unos patos y una vaca. Estos animales pertenecen a la granja, que es la única casa próxima a la nuestra. Suena el gong que anuncia el desayuno. Un abrazo muy fuerte y otro menos fuerte para Tibby. Recuerdos a la tía Juley; fue muy bondadosa al brindarse a hacerte compañía, pero menuda lata. Quema esta carta. Te volveré a escribir el jueves.
Helen
Howards End, viernes
Queridísima Meg:
Lo estoy pasando maravillosamente bien. Todos me gustan. La señora Wilcox, más callada que en Alemania, está más encantadora que nunca; jamás conocí a nadie tan entregado a los demás, y lo mejor de todo es que los demás no abusan de ello. Es la familia más feliz y más alegre que puedas imaginarte. Creo sinceramente que nos estamos haciendo buenos amigos. Lo bueno del caso es que me consideran una tonta y me lo dicen (al menos, el señor Wilcox), y que esto suceda y a mí no me importe ya es buena prueba de algo, ¿no te parece? Sobre el sufragio de la mujer el señor Wilcox dice las cosas más horrorosas del modo más cortés. Cuando le dije que yo creía en la igualdad, se cruzó de brazos y me dio un rapapolvo como nunca me habían dado. Meg, ¿cuándo aprenderemos a no hablar tanto? En mi vida me había sentido más abochornada. No pude mencionar un solo momento en que los hombres hubieran sido iguales, ni siquiera un momento en que el deseo de ser iguales les hubiera hecho más felices. No pude decir ni una palabra. Nada, que había sacado la idea de que la igualdad es buena cosa de un puñado de libros, de unas poesías y de ti. En cualquier caso, el señor Wilcox hizo pedazos mi idea y lo hizo sin ofenderme, como lo hacen las personas verdaderamente fuertes. Por mi parte, yo me río de ellos por haber pillado la fiebre del heno. Vivimos como gallos de pelea. Charles nos lleva de paseo cada día en coche: a ver una tumba en un arbolado, una ermita, un camino maravilloso construido por el rey de Mercia… tenis, críquet, bridge y por la noche nos reunimos todos en esta adorable casita. Ahora está reunido todo el clan: esto parece una conejera. Evie es un sol.
Quieren que me quede hasta el domingo. Supongo que no habrá inconveniente. El tiempo, espléndido, y el paisaje, maravilloso: hacia el oeste, hacia las montañas. Gracias por tu carta. Quema esta. Te quiere:
Helen
Howards End, domingo
Querida, queridisima Meg:
No sé lo que vas a decir: Paul y yo nos hemos enamorado. Paul es el menor de los hijos, el que llegó el miércoles.
CAPÍTULO 2
Margaret echó una ojeada a la nota de su hermana y la tendió a su tía por encima de la mesa del desayuno. Hubo un instante de silencio y luego se desbordaron las compuertas.
—No puedo decirte nada, tía Juley, de todo esto sé tanto como tú. Conocimos a los padres la primavera pasada, en el extranjero. Sé tan poco que ni siquiera sabía el nombre de su hijo. Es algo tan… —agitó la mano y se rio un poco.
—En tal caso, es extremadamente precipitado.
—¿Quién sabe? ¿Quién sabe, tía Juley?
—Pero, Margaret, querida… no podemos perder la cordura ante los hechos consumados. Sin duda es demasiado precipitado.
—¡Quién sabe!
—Pero, Margaret, querida…
—Iré a buscar las otras cartas —dijo Margaret—. No, antes me acabaré el desayuno. La verdad es que ya no las tengo. Conocimos a los Wilcox en una espantosa excursión que hicimos a Spira, desde Heidelberg. A Helen y a mí se nos había metido en la cabeza que en Spira había una catedral antigua y enorme. El arzobispo de Spira era uno de los siete electores, ya sabes… «Spira, Maguncia y Colonia». Estas tres sedes gobernaron en su tiempo el valle del Rin y al río se le llamaba la calle de los Prelados.
—A pesar de todo, estoy bastante inquieta por este asunto, Margaret.
—El tren atravesaba un puente de barcas; a primera vista, la cosa parecía estar muy bien, pero, ¡ay!, a los cinco minutos ya lo habíamos visto todo. La catedral estaba hecha una ruina, una perfecta ruina por obra y gracia de la restauración; no habían respetado ni una pulgada de la antigua estructura. Perdimos un día entero y conocimos a los Wilcox mientras tomábamos unos bocadillos en el parque. Pobres, ellos también habían picado; es más, estaban pasando unos días en Spira y se mostraron encantados cuando Helen les insistió para que se vinieran con nosotras a Heidelberg. Para ser exactos, vinieron al día siguiente. Juntos hicimos algunas excursiones e intimamos lo suficiente como para pedir a Helen que fuera a visitarlos. A mí también me invitaron, naturalmente, pero la enfermedad de Tibby me impidió ir, de modo que el lunes pasado Helen se fue sola. Y eso es todo. Ya sabes tanto como yo. Se trata, como ves, de un joven que procede de lo desconocido. Helen tenía que volver el sábado, pero retrasó la vuelta hasta el lunes, quizá a causa de… no sé.
Se calló y escuchó los ruidos de la mañana londinense. La casa estaba en Wickham Place y era tranquila porque un elevado promontorio de edificios separaba el lugar de la avenida principal. Daba la impresión de un remanso o, mejor, de un estuario cuyas aguas refluyeran de un mar invisible y se remansaran en un profundo silencio mientras las olas aún batían. Aunque el promontorio estaba compuesto de pisos costosos, con zaguanes cavernosos, porteros y plantas de interior, cumplían su cometido y proporcionaban a las viejas casas de enfrente una relativa paz. El tiempo había de barrer también aquellas casas y otro promontorio se elevaría en su lugar, como si la humanidad se apilase cada vez más y más alto en el preciado suelo de Londres.
La señora Munt, que tenía su propio método para interpretar a sus sobrinas, decidió que Margaret estaba un poco histérica y que intentaba ganar tiempo con un torrente de palabrería. Sintiéndose diplomática, lamentó lo de Spira y declaró que nunca, nunca se dejaría arrastrar a visitarlo, añadiendo, por su cuenta, que en Alemania tergiversaban los principios de la restauración.
—Los alemanes —dijo— son demasiado concienzudos y eso está muy bien a veces, pero otras no.
—Exacto —dijo Margaret—, los alemanes son demasiado concienzudos —y sus ojos empezaron a brillar.
—Desde luego, yo a los Schlegel os considero ingleses —dijo la señora Munt apresuradamente—, ingleses hasta la médula de los huesos.
Margaret se inclinó hacia delante y apretó la mano de su tía.
—Y esto me recuerda la carta de Helen…
—Ah, sí, tía Juley, estoy pensando en la carta de Helen. Ya sé que tengo que ir a verla. Estoy pensando en ella. Sí, voy a ir.
—Pero ve con algún plan concreto —dijo la señora Munt dejando percibir en su amable tono un punto de exasperación—, Margaret, si me permites intervenir en este asunto, no te dejes sorprender. ¿Qué opinas de los Wilcox? ¿Son de nuestra clase? ¿Son gente bien? ¿Serán capaces de comprender a Helen, que es, en mi opinión, una persona muy especial? ¿Les interesa la literatura y el arte? Si lo piensas bien, es algo muy importante. La Literatura y el Arte: importantísimo. ¿Qué edad tendrá ese chico? Ella dice: «El menor de los hijos». ¿Estará en condiciones de contraer matrimonio? ¿Hará feliz a Helen? ¿Supones que…?
—Yo no supongo nada. Las dos empezaron a hablar a la vez.
—En ese caso…
—En ese caso, no puedo ir con ninguna idea fija, ¿no lo ves? —Al contrario…
—Me molesta hacer planes. Me molestan las líneas de actuación. Helen no es una niña.
—En tal caso, querida, ¿por qué vas?
Margaret guardó silencio. Si su tía no veía por qué tenía que ir, ella no pensaba decírselo. No diría: «Quiero a mi hermana; tengo que estar con ella en esta crisis por la que atraviesa su vida». Los afectos son más reticentes que las pasiones, y su expresión, más sutil. Si ella estuviera enamorada de un hombre, lo proclamaría, como Helen, a los cuatro vientos; pero como solo quería a su hermana, empleaba el silencioso lenguaje de la simpatía.
—Os considero unas chicas raras —continuó la señora Munt— y unas chicas estupendas, más maduras, en muchos aspectos, de lo que corresponde a vuestra edad. Pero ¿no te ofenderás si te digo que no estás a la altura de las circunstancias? El caso requiere una persona de más edad. Querida, nada me reclama en Swanage —abrió sus rollizos brazos—. Estoy a tu entera disposición. Déjame ir en tu lugar a esa casa… que nunca me acuerdo de cómo se llama.
—Tía Juley —Margaret dio un salto y besó a su tía—, soy yo quien tiene que ir a Howards End. Tú no lo comprendes, aunque nunca te agradeceré bastante tu oferta.
—Sí que lo comprendo —replicó la señora Munt con inmensa confianza—. No pienso ir a entrometerme. Solo haré averiguaciones. Las averiguaciones son necesarias. Voy a serte sincera: aun sin proponértelo, en tu ansiedad por la felicidad de Helen, ofenderías a esos Wilcox con tus preguntas impetuosas.
—No les preguntaré nada. Helen dice que se ha enamorado de un hombre y que es correspondida; no hay preguntas que hacer mientras la cosa no pase de ahí. El resto carece de importancia. Tal vez se imponga un noviazgo largo, pero averiguaciones, preguntas, planes, líneas de actuación, eso no, tía Juley, ni hablar.
Salió corriendo, ni hermosa ni sublime, pero embargada por algo que suplía ambas cualidades: algo que se podría describir como una profunda vivacidad, una constante y sincera respuesta a todo lo que la vida le ofreciera.
—Si Helen me hubiera dicho lo mismo respecto a un dependiente o a un oficinista sin un céntimo…
—Querida Margaret, haz el favor de entrar en la biblioteca y cierra la puerta. Las criadas están sacando el polvo a los pasamanos.
—… o si quisiera casarse con un empleado de Carter Paterson mi actitud habría sido idéntica —de pronto, en uno de aquellos cambios que hacían pensar a su tía que no estaba perdidamente loca y a los observadores de otro tipo que no vivía en un mundo de especulaciones estériles, añadió—, aunque, en el caso de Carter Paterson, yo habría exigido un noviazgo muy largo, para ser sincera.
—¡Eso espero! —dijo la señora Munt—. La verdad es que te sigo con dificultad. Imagínate por unos instantes que les dices algo parecido a los Wilcox. Yo te entiendo, pero todo el mundo creería que estás chiflada. ¡Figúrate, qué desconcierto para Helen! Aquí lo que hace falta es una persona que vaya paso a paso, que vea cómo son las cosas y a dónde conducen.
Margaret volvió a la carga.
—Pero tú viniste a decir que hay que deshacer ese compromiso.
—Probablemente, pero paso a paso.
—¿Se puede deshacer un compromiso paso a paso? —sus ojos se iluminaron—. ¿De qué supones tú que están hechos los compromisos? Yo creo que están hechos de un material muy duro, que se puede romper, pero no se deshace. Es diferente a otros vínculos. Estos se estiran y se encogen, admiten grados. Son distintos.
—Exacto, pero ¿por qué no me dejas ir a Howards End y te ahorras esa molestia? Te doy mi palabra de no entrometerme. Mira, conozco tan a fondo lo que queréis vosotras, las Schlegel, que me bastará con echar una ojeada al panorama.
Margaret le dio las gracias de nuevo, la besó una vez más y corrió escaleras arriba a ver a su hermano, que no estaba del todo bien.
La fiebre del heno le había tenido inquieto la mayor parte de la noche, le dolía la cabeza, tenía los ojos llorosos y la membrana de la mucosa, según informó a su hermana, en un estado francamente insatisfactorio. Lo único que le animaba a seguir viviendo era que Margaret le había prometido leerle, cada vez que tuviera un rato libre, las Conversaciones imaginarias de Walter Savage Landor.
Era una situación difícil. Había que hacer algo con Helen. Alguien tenía que decirle que el amor a primera vista no es un crimen. Un telegrama en este sentido resultaría frío y críptico, una visita personal se hacía imposible por momentos. Llegó el médico y confirmó que Tibby estaba bastante mal. ¿No sería mejor aceptar la amable oferta de la tía Juley y enviarla a Howards End con una nota?
Margaret era impulsiva y cambiaba de idea en un abrir y cerrar de ojos. Corriendo escaleras abajo, gritó:
—Tía, he cambiado de opinión. Quiero que vayas tú. Salía un tren de King’s Cross a las once. A las diez y media Tibby, con un extraño sentido de la autodesaparición, se quedó dormido y Margaret pudo acompañar a su tía a la estación.
—Recuerda, tía Juley: no discutas el compromiso. Dale mi carta a Helen y dile a ella lo que se te ocurra, pero mantente alejada de la familia. Apenas si sabemos sus nombres y, además, estas cosas son incivilizadas y erróneas.
—¿Incivilizadas? —preguntó la tía Juley presintiendo que no captaba una sutil observación.
—Bueno, quizá empleé un término afectado. Quise decir que solo debes discutir el asunto con Helen…
—Solo con Helen.
—Porque… —pero no era el momento de extenderse en consideraciones sobre la personalísima naturaleza del amor. Margaret se reprimió y se contentó con estrechar la mano de su bondadosa tía y con meditar juiciosa y a la par poéticamente en el viaje que iba a empezar en King’s Cross.
Como todos los que han vivido mucho tiempo en una gran ciudad, Margaret experimentaba unos sentimientos muy intensos en las estaciones terminales. Son las puertas de lo glorioso y lo desconocido. Por ellas se parte hacia la aventura, hacia el sol; por ellas, ay, se regresa. En Paddington laten Cornualles y la costa occidental; en las rampas de Liverpool Street se agitan las marismas y el extranjero ilimitado; Escocia se oculta en los pilares de Euston; Wessex, más allá del caos de Waterloo. Entendiéndolo así, los italianos que tienen la desgracia de trabajar como camareros en Berlín llaman a la Anhalt Bahnhof la Stazione d’Italia, porque desde allí regresan a sus hogares. Y no hay un londinense que no confiera a sus estaciones una cierta personalidad y no haga extensivas a ellas, siquiera un poco, sus sensaciones de amor y miedo.
A Margaret —y espero que esto no predisponga al lector en su contra—, la estación de King’s Cross siempre le había sugerido el infinito. La misma situación de la estación, oculta tras el fatuo esplendor de Saint Pancras, llevaba implícita una reflexión sobre el materialismo de la vida. Los dos grandes arcos descoloridos, indiferentes, sostén de un desangelado reloj, eran los soportales de una eterna aventura, cuyo objetivo podía ser triunfal, pero que no se expresaba en términos de triunfo. Si el lector considera todo esto ridículo, debe recordar que no es Margaret quien se lo cuenta, y permítaseme añadir que llegaron a la estación con mucho adelanto, que la señora Munt se aseguró un asiento bien cómodo, de cara a la marcha, pero no demasiado cerca de la máquina, y que Margaret, de regreso a Wickham Place, encontró el siguiente telegrama:
«Todo ha terminado. Ojalá no hubiera escrito nunca. No se lo cuentes a nadie. –Helen».
Pero la tía Juley ya se había ido, inexorablemente, y ninguna fuerza de este mundo podría detenerla.
—————————————
Autor: E. M. Forster. Título: Howards End. Editorial: Navona. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro


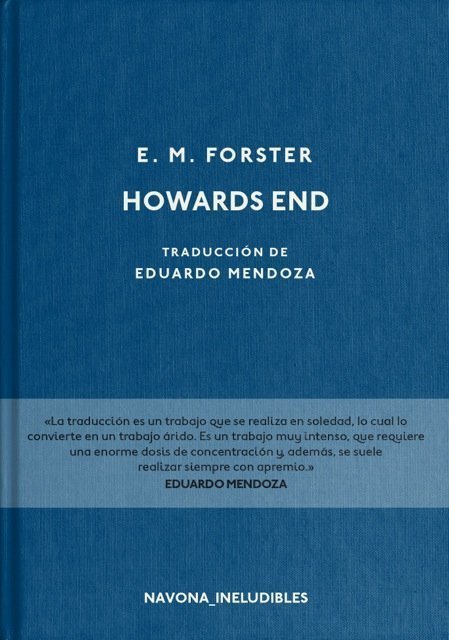



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: