Aquel amigo me invitaba a una velada en casa de unos amigos suyos. No iría su mujer. Jugaríamos al póker y beberíamos algo. Me lo dijo por teléfono. Debía tomar el autobús hasta su trabajo, como en otras ocasiones, cuando íbamos a su casa para una barbacoa o cuando me aventó para que hiciera el examen teórico de conducir. Iba hasta su trabajo y partíamos de allí para donde fuera. Me dijo que se trataba de Jerry y John, dos amigos suyos de la infancia, hermanos. En su casa habría bebidas y nos tratarían bien. Jugaríamos al póker, repitió. El plan no me motivaba, pero no había ido a EE.UU. por tantos meses para quedarme viendo la tele allí donde me alojaba. Le dije que no sabía jugar al póker, pero que lo acompañaría.
Llegamos por la tarde. Se trataba de una casa prefabricada, de madera, de aspecto desvencijado aunque solo fuera porque su fachada necesitaba una buena mano de pintura y no tenía jardín ni hierba en el frente, solo un poco de grava —piedra gris claro— donde aparcar los coches. Nos recibió el hermano mayor, Jerry, y mi amigo y él se arrojaron un buen número de bromas soeces, las típicas de la clase de personas que estaban convencidos que eran. Ese parecía ser, en cualquier caso, el tipo de complicidad que deseaban exhibir ante mí. Jerry nos dio paso y encontramos a su hermano pequeño, John, y, al fondo, sus novias o esposas —no me quedó muy claro, tal vez una lo fuera, y la otra, no—. Los hermanos eran rubios, de ojos claros, y John llevaba un bigotito y una chiva al estilo de Dartagnan, que le hacían una bonita sonrisa de sinvergüenza. Las novias o esposas de ambos (y digo bien, pues de estar casado lo habrían hecho por la iglesia) se encontraban frente al televisor encendido, una de pie y la otra sentada, charlando como dos buenas amigas. Eran tan jóvenes como ellos (23, 24 años) y podrían pasar por hermanas. La verdad es que me parecieron atractivas, sobre todo la que aparentaba ser algo más madura, que me recordaba a Geena Davis, más aún en aquella actitud maruja estadounidense, con el flequillo recogido en una suerte de rulo para estar en casa, con pinta de haberse hecho las uñas un minuto antes. Lástima, no tuve ocasión de conocerlas, solo de saludarlas, porque los hermanos nos condujeron inmediatamente hacia el sótano de la vivienda por unas escaleras estrechas en las que había que tener mucho cuidado con “los cuernos”. Ellas se quedaron arriba, donde la tele y la cocina y los baños y las habitaciones, después de haberse despedido de sus respectivos con un par de risas e insultos cariñosos, machistas tanto por parte de ellos como por parte de ellas, con los que quedó zanjado que los hombres tenían plan de hombres y ellas estaban encantadas con que eso fuera así. Me llamó la atención que, siendo tan jóvenes todos ellos (aunque dos o tres años mayores que yo), se comportasen como si hubieran sido pareja desde hacía mucho tiempo. Y tal vez fuera así. Tal vez se hubieran emparejado en el instituto, al menos en el caso del hermano mayor y su novia-esposa que, a diferencia de la otra, vivía en la casa, aunque a la otra no parecía faltarle mucho para instalarse. Aún se las escuchaba desde allí abajo, a ellas y al televisor a todo volumen, cuando Jerry hizo sonar a Nirvana en un tocadiscos y la música se sumó a los sonidos que nos llegaban desde arriba.
En el sótano había una mesa de billar y ese fue el rincón en el que nos establecimos, bajo la luz potente de la lámpara, un fogonazo sobre el tapete. También había herramientas, pesas y una bandera secesionista de un par de metros, que ocupaba el alto y casi el largo de una de las paredes. John trajo un pack de Bud Lights. Jerry fumaba puros y, enseguida, nada más comenzar la partida de póker, John y mi amigo se apuntaron también a lo del puro, que desde luego no era un habano. Yo no sabía muy bien qué pintaba allí. Los hermanos trataban con cierta superioridad a mi amigo, lo que hizo que me preguntara cómo había sido la relación de amistad de aquellos tres en tiempos del colegio y el instituto. Lo mío, por ahora, era tomarme mi cerveza y observar; presenciar la partida, aunque no me enterara de gran cosa. Los hermanos no parecían tener el menor interés en lo que yo pudiera contarles. ¿España? Ni siquiera me preguntaron por mi país, tampoco por lo que pensaba acerca del suyo; ni qué había ido a hacer allí ni nada de nada. Ellos a sus puros, a sus cartas y maldiciones, eso era todo. Tampoco es que yo tuviera mayor interés en explicarles. Había ido un poco por estudiar algo que no podría encontrar en una facultad española, y otro poco por salir de casa —quiero decir del país—, que sabía que me vendría bien. Esa era toda la historia.
Enseguida comprendí que mi amigo perdía. Lo estaban desplumando. Llegado un momento, se volvió y me dijo, algo compungido que, ya que no iba a jugar, le prestara algo de dinero. De pronto me pareció descubrir qué pintaba yo allí y no me gustó. Le dije que no llevaba gran cosa y le entregué 10 dólares. Pero aquello pareció aliviarle. Miró de nuevo el paño/tapete verde de la mesa de billar como si estuviera on the road again. John, que había propuesto ir por bebidas a la planta alta durante aquel pequeño inciso de negociación, regresó con una copa para cada uno. Lo que había era Jack Daniel’s y a eso nos habíamos avenido los invitados.
La verdad es que, en aquel momento, ya me daba todo bastante mala espina. Mi amigo se apresuraba a perder mis 10 dólares. Ellos, los tres, habían estado bebiendo más rápido que yo (4 cervezas ellos por 1 en mi caso) y ya se les notaba. Entonces, de pronto —no supe si en medio de una mano, inexplicablemente, como si la partida hubiese terminado de súbito—, John propuso que saliéramos.
Let’s go.
Yes…
Yes…, y se pusieron en marcha.
Yo los seguí, aunque con la muy vaga sensación (porque me sentí muy borracho) de que era yo el escoltado. Me condujeron, ascendiendo por la angosta escalera, hasta la puerta que se encontraba justo a un lado allí en lo alto; daba al jardín trasero de la casa, la back yard, vallada con tablones altos. Recuerdo que, una vez en la puerta, y mirando hacia el exterior, había cuatro o cinco escalones que descendían hasta los cuatro metros cuadrados de hierba, y que cuando sentí el fresco de la noche en el rostro me puse muy contento, descendí los escalones y me tiré en la hierba boca arriba. Ellos me jaleaban desde la puerta, allí en lo alto de los escalones. Reían a carcajadas.
Hey, body! what are you doing?, that’s where the dogs pu!, me decía Jerry riendo.
Y mi amigo trataba de traducírmelo, por si no me había enterado:
The dogs, they shit there! ¡Caca, tío, hay caca de perro! Jajajaja.
¡No importa!, grité, refocilándome aún más sobre la hierba.
Todo me daba vueltas, me sentía inmensamente feliz, las comisuras de la boca debían de alcanzar fácilmente mis orejas, y ellos me jaleaban y reían, disfrutando del espectáculo. Reían con tales carcajadas que tras ellos llegó una de las chicas y miró por encima de sus hombros y les dijo algo con expresión de “hay que ver, no tenéis remedio” después de atisbar con incredulidad lo que sucedía allí debajo; o sea, yo. A mí, a pesar de que aún era capaz, desde el suelo, de darme cuenta de que se reían de mí, me daba todo igual. Me importaba un pimiento.
Y luego, de pronto, nada más.
Lo siguiente fue mi amigo ayudándome a salir de la casa. No me di cuenta hasta que sobrepasamos la puerta de la calle y la luz de la mañana me golpeó el rostro. Entonces comprendí que mi amigo me sujetaba fuerte para que no me cayera y que, de vez en cuando, me daba alguna voz para que me mantuviera despierto en la medida de lo posible. Pude abrir los ojos ligeramente mientras me conducía hacia su coche y vi que en la puerta de la casa se encontraba, en bata, con los brazos cruzados, la novia-esposa de Jerry, la que me había gustado a la llegada, expectante tanto sobre mi estado como sobre la maniobra de mi amigo para meterme en el coche. Poco más pude vislumbrar a mi alrededor, no tenía voluntad. Creo que mi amigo me dijo algo así como “¿Puedes?, quédate ahí”, dejándome ante la puerta del copiloto, y se apresuró a dar la vuelta al coche para entrar por su lado y abrir el mío desde dentro, y percibí cierto nerviosismo allí detrás por si no era capaz de mantenerme en pie; de hecho, no sé si lo conseguí. Es posible que hubieran de recogerme del suelo y meterme en el coche.
Entonces mi amigo se despidió con un gesto hacia la puerta de la casa en la que, desde hacía un rato, también se encontraba Jerry:
Don’t worry, I got him, dijo.
Puso el coche en marcha y Jerry y la chica entraron en la casa.
Por la autopista, mi amigo me gritaba:
Wake up!
Lo repetía una y otra vez, a cada instante.
Come on, body, wake up!
Pero yo no era capaz de mantener los ojos abiertos más que unos segundos, y todo, absolutamente todo, aunque me diese cuenta, me resbalaba.
Wake up, body! Come on!
Abría los ojos un segundo, veía la autopista allí delante, viniéndose encima del parabrisas; en una ocasión hasta conseguí mirar un segundo a la izquierda y ver a mi amigo conduciendo:
Hey, body, come on!
Luego no recuerdo más. Cómo llegué a la casa, cómo me metí en la cama, nada.
Cuando desperté a mediodía me encontraba solo en mi apartamento. Me acordé de todo lo que he contado aquí y comprendí, también, que había una laguna en mi memoria, horas en las que no tenía la menor idea de lo que había pasado, si es que había pasado algo. Me observé un instante y no percibí nada raro en mí, ni siquiera me sentía demasiado mal. Me alegró saber que estaba, al menos en apariencia, físicamente intacto.
Por la tarde sonó el teléfono. Era mi amigo. Llamaba, me dijo, para ver cómo estaba. Empleó, en inglés, una fórmula expresiva algo más formal, del tipo “para interesarme por ti”, o algo así. “Como me había tenido que llevar…”, añadió, sin terminar la frase. Percibí cierta culpabilidad en el hecho de que no llegara a decir cómo, en qué estado, me había llevado. Era aquello lo innombrable.
Me duele mucho la cabeza, le dije.
Él soltó una risa algo nerviosa, tratando de distender y minimizar el sentido de mis palabras.
Hombre, eso es una resaca, bebiste mucho y… jeje.
No, dije sin más, y al otro lado se hizo un silencio algo tenso. No bebí mucho. Yo… puedo beber cuatro veces lo que bebí anoche.
No quise ser más explícito. Me bastaba con que comprendiera que me había dado cuenta. Aún así, tras otra risa algo nerviosa, dijo:
Te habrá sentado mal. Estabas… Te tuve que llevar casi dormido. No podías…, y sonó como un ruego.
Ya. Pero no.
El tono de mi “no” me pareció de lo más elocuente. Era una negativa absoluta, no solo a lo que había pasado, también hacia él.
Luego lo despedí.
—————————————
Autor: Nicolás Melini. Título: Aunque no sea el blanco mi color favorito. Editorial: Ediciones La Palma. Venta: Amazon, Fnac y Casa del Libro.


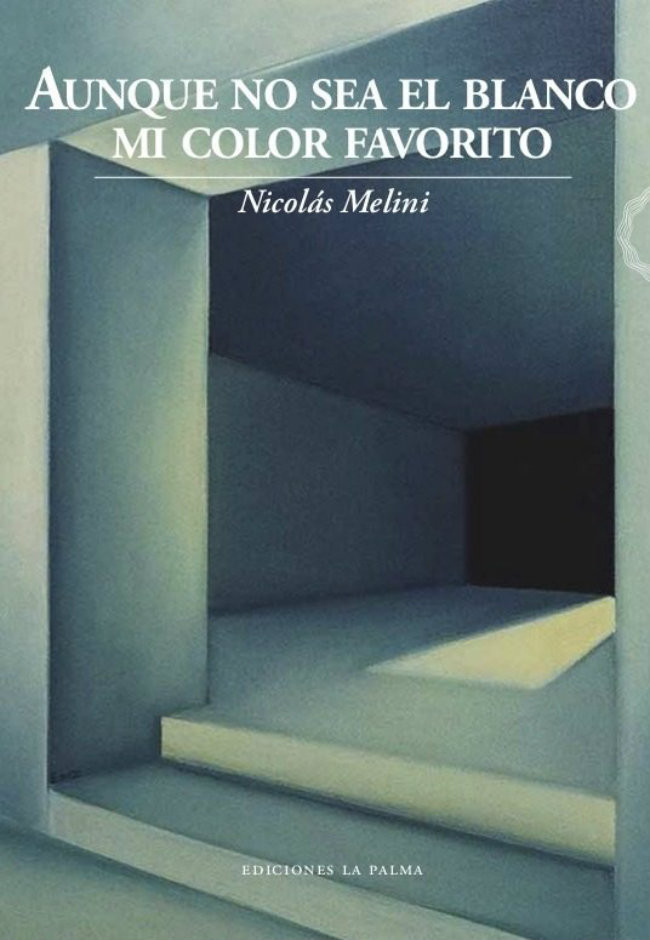



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: