Es difícil leer a Irene Solà (Malla, Barcelona, 1990) empleando las herramientas que nos proporciona la industria editorial: es una autora joven sin demasiada presencia en redes sociales, aparentemente desapegada de los motivos generacionales y que practica una literatura sin demasiados asideros, enraizada alrededor de una noción del cuento que sabe merodear por los vértices del drama familiar, de lo mágico y del naturalismo. Las dos novelas que ha escrito hasta la fecha, Los diques y Canto yo y la montaña baila, traducidas al castellano en orden inverso al de su publicación original en catalán —Los diques ha sido editada por Anagrama este 2021, Canto yo… lo fue en 2019—, constituyen ante todo un posicionamiento estético frente a aquello que es contado. El juego marca la pauta de una tensión abrupta entre lo íntimo y lo universal, lo privado y lo público; un espacio ambiguo en el que Irene Solà se maneja con soltura y pone su imaginación al servicio de la realidad material contemporánea. Sus dos libros se anuncian como dos esferas perfectas, aunque derramadas: la implacabilidad de sus formas no limita el carácter expansivo de sus contenidos, expandidos mucho más allá del espacio que una novela puede abarcar; más allá del espacio que una persona, de hecho, abarca.
***
—En Canto yo y la montaña baila, el mundo rural se encontraba ya en el núcleo de la novela; sin embargo, en Los diques todavía se produce un ligero extrañamiento a través del personaje de Ada, que regresa a su pueblo tras pasar unos años en Londres y poco a poco se reencuentra con las violencias y dinámicas propias de ese entorno. Me gustaría que me hablases acerca de cómo se ha ido modelando, antes y durante la escritura de estas dos novelas, tu propia relación con lo rural.
—Yo crecí en Malla, un pueblo barcelonés de 260 habitantes; mi padre es payés, se dedica a la ganadería. Pero siempre digo que, más allá de haberme criado en el contexto de la masía, mi interés por la literatura, el arte o el cine nació cuando era muy pequeña. Tenía la sensación, durante aquellos años, de que quería marcharme de allí, irme a grandes ciudades, a Nueva York, Londres, Barcelona. Sentía que las historias de verdad, las historias verdaderamente interesantes y capaces de conectar con todo el mundo estaban en ellas. Así que me fui de Malla a los 18: viví mucho tiempo en Barcelona, pasé unos meses en Reyjkiavik y después seis años en Inglaterra. Creo que fue en ese proceso de marcharme —y concedo mucha importancia a mi estancia en Islandia en este sentido— cuando giré la mirada y me dije que quizá lo que me interesaba era contar historias desde el sitio del que venía; pensar y analizar esas violencias que mencionas, esos choques que se dan en el contexto de lo rural. También empecé a darme cuenta de que se podía escribir literatura contemporánea desde esos lugares.
Es curioso: finalmente escribí los dos libros viviendo en Londres. En medio de aquella gran ciudad a la que anhelaba marcharme para poder entender el mundo y después contarlo no hice más que darme cuenta de que no tenía que hacer nada de eso para hacer literatura contemporánea o contar las cosas que a mí me interesan. Los diques está ambientada en los paisajes y el contexto de mi infancia y mi adolescencia. Es cierto que nunca se nombra el pueblo en el que se desarrolla la acción, pero podría tratarse de Malla perfectamente: estamos en la comarca de Osona, delante de todos esos paisajes que yo había digerido y habitado desde niña. En Canto yo y la montaña baila no es así, en ella me subo al Pirineo Catalán, una zona que no conocía en profundidad. Era un espacio que me interesaba, en el que había estado y sobre el que quería investigar. Es cierto que en ambos casos se trata el asunto de lo rural —aunque yo prefiero decir que se trata de espacios que están fuera de grandes ciudades—, pero la manera de vivir en uno y otro no son para nada similares, las formas de dedicarse a la ganadería tampoco son parecidas… En el caso de Canto yo… no partía de un paisaje que conociese en profundidad, como sí sucedía en Los diques, así que empecé a subir allí muy a menudo, a investigar y hablar con gente, a caminar los paisajes en los que quería ubicar la novela.
—Ese recorrido al que haces referencia en relación a los espacios entre una novela y otra quizá pueda trasladarse también al ámbito de sus personajes, me explico: en Los diques, más allá de los paralelismos entre tu experiencia y la de Ada, ese personaje te sirve como anclaje narrativo a través del que mirar —no en vano, Ada también escribe historias relacionadas con su entorno y con personajes que conoce, sean inventadas o no—, y también intuyo que la miríada de personajes que manejas en esa novela puede aproximarse en mayor o menor medida a unos modos de ser que tú ya dominabas —pienso en el payés Vicenç Ballador a raíz de lo que me explicabas de tu padre, etc.—. Sin embargo, en la medida en que existe una mayor distancia entre los paisajes de Canto yo y la montaña baila y tú, me pregunto si también sentiste ese extrañamiento a la hora de construir a sus personajes.
—No sabría qué decirte. Cuando lanzamos la novela en catalán, algunos periodistas me preguntaban si Ada era un correlato de mí misma; estábamos en un momento en el que mucha gente se adentraba en formatos de no ficción o autoficción, la pregunta venía muy hecha. Siempre he respondido que no, pero es cierto que se dan ciertos paralelismos entre nosotras y que a mí Ada me sirve para un montón de cosas, fundamentalmente para dar vueltas a una serie de ideas alrededor del storytelling, de la narrativa y las historias. Me sirve para preguntarme de quién son las historias, a quién pertenecen o qué poder tiene el que escribe una historia sobre aquel otro que es escrito dentro de ella. A través de Ada pienso en el alcance de lo que vendría a ser la voz del autor, también en la finísima frontera entre realidad y ficción. Yo, en cierta medida, también juego a coger cosas de la realidad y después reconstruirla, igual que Ada. Todo esto, sin embargo, desde la conciencia de que no somos la misma persona, de que el libro no trata sobre mí sino acerca de lo que uno puede hacer con las historias, qué es lo que pasa antes y después de que las contemos.
Mi sensación respecto a Canto yo y la montaña baila es que sucede otra cosa. Los periodistas, una vez más, me preguntan: “de todos los personajes de la novela, ¿cuál eres tú?” Mi respuesta es que, en cierta medida, yo soy todos, porque para construir cada mirada y cada voz he tenido que encontrar una pequeña puerta de acceso que no deja de ser mía: hay algo de mí en las nubes, hay algo de mí en el corzo. He tenido que entrar en ellos, pasando primero por mí, para poder mirar desde sus ojos o para poder entender cómo viven y cómo se relacionan con la montaña, con su entorno. Es curioso: en apariencia puede parecer que mi proximidad con Ada es mayor que la que pueda tener con cualquier personaje de Canto yo…, pero quizá por esa cercanía que ya venía dada puede ser el personaje que menos tenga de mí misma, porque no he necesitado buscar esa puerta de acceso, no he tenido que emplear algo mío para construirla a ella.

Foto: Anagrama.
—Antes comentabas que, cuando te marchaste de Malla, lo hiciste con la idea de escribir acerca de grandes ciudades, pero finalmente no necesitaste cruzar ese proceso: tanto tus dos novelas como Bestia —su único poemario editado— están muy ligados a la tradición oral, algo que intuyo que aterrizó en tu vida previamente a la formación literaria. Me pregunto si existió un hiato entre tu primer contacto con la literatura a través de la tradición oral y tu regreso a ella después de un periodo de formación académica.
—Todo lo que yo escribí desde Londres fueron estas dos novelas, aunque también te diré que cuando empecé a viajar escribía, pero también estaba terminando mis estudios en Bellas Artes, con lo que dedicaba mucho tiempo a la producción audiovisual, no solo pensaba en la escritura. Pero no, nunca escribí nada sobre Londres, ni Nueva York, ni nada parecido. Siempre digo que es bastante probable que las ciudades hayan dejado un poso en mí que en algún momento recogeré, del mismo modo que recogí el poso que habían dejado todos mis años en Malla. En relación a la tradición oral, yo siento una atracción fuerte hacia las historias. También hacia las palabras, hacia las maneras de decir. Me gusta mucho contar historias, pero también escucharlas, leerlas; que me cuenten cuentos, leyendas… Todo eso me ha atraído desde que tengo uso de razón, pero también te digo que la lectura me apasionó rápido, a una edad temprana, con lo que no tengo la sensación de que mi fascinación por la tradición oral y por la literatura vayan por separado; al contrario, creo que siempre han ido de la mano. De lo que sí me he ido dando cuenta progresivamente es de que lo folclórico me interesa con un grado de profundidad que hace que yo quiera que forme parte de lo que escribo; es un rastro que remite a cómo hemos mirado el mundo a lo largo de los siglos, cómo hemos colocado magia o imaginación sobre ciertos territorios.
Antes te explicaba que mi paso por Islandia fue muy importante para mí, y en este sentido lo fue especialmente. Estuve en Reyjkiavik unos meses, en un contexto de Erasmus, y fue una experiencia que me impactó mucho: estábamos en una universidad pequeña, delante del mar, una universidad en la que podíamos quedarnos a dormir. Básicamente éramos un grupo de estudiantes internacionales de Bellas Artes, junto a un puñado de estudiantes islandeses, encerrados en una universidad y trabajando cada cuál en sus proyectos, mirando películas, pasando el rato juntos. Empezamos a viajar mucho: cuando no hacía demasiado frío, alquilábamos coches y dábamos toda la vuelta a la isla. En Islandia, el folclore está muy presente; cada piedra esconde un elfo, un enano, un gigante o un fantasma. Cuando viajábamos, me apasionaba que mis amigos islandeses me contaran historias y leyendas del país; me gustaba mucho la manera en que lo hacían, llenos de desenfado, con un aspecto de contemporaneidad que le daba mucho sentido al territorio. Fue por ahí cuando yo empecé a pensar en que ese tipo de historias también existían en el sitio del que yo venía. Diría que Islandia me quitó la vergüenza que pudiese tener al respecto, la preocupación acerca de si jugar con la tradición oral no era un asunto contemporáneo.
—Hablabas de tu formación audiovisual, algo que creo que está muy presente en la concepción formal de tus novelas, de estructura muy secuenciada, construidas a partir de escenas breves que, al enlazarse unas con otras, van formando una especie de genealogía de lo que sucede. En un primer acercamiento, uno puede tener la sensación de que tanto Los diques como Canto yo y la montaña baila están como esparcidas, pero imagino que trabajarás con una suerte de núcleo o punto de partida desde el que improvisar, encontrar nuevos espacios e historias, nuevos personajes…
—Sí, creo que mi manera de trabajar tiene mucho que ver con mi formación como artista. Algunos periodistas han hecho referencia a mi formación al ver las fotografías que se intercalan con el texto de Los diques o los dibujos que aparecen en Canto yo…, pero yo pienso que es en mi manera de trabajar donde se manifiesta realmente. Creo que escribo empleando metodologías propias del arte, es decir: cuando empiezo una novela no he decidido qué es exactamente lo que voy a escribir, tampoco qué va a suceder ni qué personajes van a aparecer. No he decidido cómo va a empezar ni cómo va a terminar, sino que arranco desde una serie de preguntas que me interesa hacerme en cada momento, pensando a qué temas e ideas me apetece dedicar mi tiempo y energías durante los siguientes meses, los siguientes años.
En el momento de la escritura de Los diques estaba entusiasmada, enamorada del hecho de narrar, quería explorar todo esto de lo que te hablaba antes en relación al alcance de las historias que nos contamos. En el caso de Canto yo y la montaña baila creo que mis intereses habían variado un poco, aunque también profundicé en algunas semillas que ya había plantado en la novela anterior. Empiezo leyendo mucho, construyendo piscinas de información. Voy acumulando archivo a medida que avanzo, tomo muchas notas, guardo todo el material que leo y las imágenes que voy hallando y me acercan de algún modo a la novela. Una vez dentro de esos procesos de investigación y búsqueda descubro temas nuevos, ideas nuevas, historias nuevas que no imaginaba que pudiese encontrar, y poco a poco se va aclarando cuál es la manera en que quiero transmitir todas las ideas con las que voy trabajando: ahí construyo los personajes, la historia, etc.
Otra cosa que me interesa mucho es el concepto del juego, aunque entendido como una cosa muy seria. El juego como idea bebe mucho del arte contemporáneo; se mezcla un trabajo exhaustivo con un espacio para pasarlo muy bien. Busco cierto factor sorpresa en las novelas, no tenerlo todo controlado, que aparezcan caminos no previstos. En cualquier caso, está claro que en el fondo soy yo la que toma las decisiones y ambas novelas incluyen un esfuerzo para —pese a esa apariencia de dispersión que mencionas— llegar a un puerto, por decirlo de alguna manera, para que tengan la forma que, a medida que avanzo, decido que tienen que tener. En el caso de Canto yo y la montaña baila es fácil verlo a través de la historia, digamos, principal, de la familia que sufre dos muertes violentas en la montaña. Esa historia cruza todo el libro y, durante la escritura, yo me la imaginaba como si fuese una vena, un río subterráneo. Las voces de todo el mundo construían una montaña y por debajo de ella pasaba ese río que era la historia de Domènec, Sió, Mia e Hilari; en algunos capítulos el río es ancho y lo ocupa todo, en otros apenas se escucha de fondo o se contempla desde lejos, pero siempre está presente.
En Los diques, el juego va por otra parte, porque mi intención era pensar acerca de cómo construimos las historias y qué esperamos de ellas. Buscaba discutir la estructura clásica de introducción, nudo y desenlace, en cierto sentido emulando la narrativa intermitente de la vida propia. Decidí escoger un trocito de la vida de los personajes, un verano que no es el principio ni el final de nada, sino una parte más. A esta novela le puse el título pronto porque ya partía de esa idea de que en la vida las cosas no están ordenadas, no tienen un sentido ni esconden una metáfora o una moraleja; más bien todo sucede a la vez, pasando como un montón de agua sucia y caótica. Lo que hacemos cuando contamos historias es coger toda esa agua y ordenarla un poco, darle forma, proporcionarle una estructura: colocarle diques, presas, construir canales para poder leerlas y sentirnos algo más tranquilos pensando que todo tiene un sentido.
—Leyendo Los diques pensaba mucho en la manera en que estudias las relaciones interpersonales, en tu compromiso a la hora de explorar cómo el contexto rural moldea las formas que tenemos de interactuar con el otro. Se da, por un lado, un tipo específico de amabilidad, y por otro se pone en marcha un mecanismo reactivo ante lo extraño: en esta novela se explicita en el pasaje en el que un ciclista, haciendo su ruta dominical, entorpece el trabajo de Vincenç Ballador; en Canto yo y la montaña baila, en el capítulo narrado desde la perspectiva de un turista barcelonés que llega al pueblo para encontrarse una reacción bastante hostil.
—Esas dos escenas me interesaban mucho a la hora de pensar la manera en que nos relacionamos con el espacio, con el territorio y con la propia idea de naturaleza. Estos personajes resultaban muy dúctiles porque todos hemos sido turistas en algún momento, extraños en un lugar con otros códigos. Quería explorar esa noción antropocentrista, muy presente en Canto yo y la montaña baila, de que en ocasiones visitamos un lugar e inmediatamente nos otorgamos a nosotros mismos el sentido de esos espacios, nos colocamos en el centro. Es lo que le sucede al turista en el libro. Es cierto que se trata de un capítulo muy irónico en el que cargo fuerte contra ese tipo de figura, pero no es que me ría en específico del señor de Barcelona que sube a la montaña. Cuando presentaba el libro en la ciudad, algunas personas me decían: “¡Cómo te has pasado con nosotros al escribir a este señor!”, y yo les respondía que ese señor también encarnaba a las hordas de turistas que ocupan la propia Barcelona y la tratan como un decorado para sus fotos. Lo que buscaba era pensar qué es lo que sucede cuando viajamos y, en lugar de conectar con lo que tenemos delante, lo vemos como una suerte de escena de la que estamos desvinculados; no interactuamos con las personas que habitan ese espacio, no tenemos en cuenta cuál puede ser el impacto de nuestro paso por él.
La escena del ciclista es un buen ejemplo de lo que te comentaba antes en relación a las semillas que planté en Los diques para profundizar después en Canto yo y la montaña baila: en ella buscaba narrar la misma escena —con el mismo paisaje, la misma mañana de domingo, el mismo camino rural— vista desde dos puntos de vista muy distintos, ambos con la sensación absoluta de tener la razón y de ser el sentido de la existencia de ese camino. El ciclista, para su disfrute dominical; el payés, para su trabajo de cada día. Me interesaba llevar al lector a ambos lados, hacerle comprender primero la mirada del ciclista y después girar la moneda, hacer comprensible también al otro lado. En ese caso el juego se reducía a dos perspectivas en conflicto, pero podríamos añadir la de un gato salvaje que viviese en esa parte del camino, a un corzo o al jabalí al que un día atropellarán en ese mismo lugar. Tirando hacia atrás, no dejaríamos de encontrarnos a personas que en el pasado atravesaron esa ruta, que ya pensaron que ese camino era suyo.
—Más allá de las relaciones entre la persona local y la foránea, otra cosa que veo con claridad en ambas novelas —y de manera especialmente nuclear en Los diques— es un interés por entender las maneras en que estos espacios habilitan el acceso al cariño y a la ternura. Aunque Canto yo y la montaña baila era un libro, en cierto modo, marcado por la tragedia, también está salpicado por pequeños momentos en los que los personajes comparten algo, como esa escena hacia el final en la que Mia y Oriol conversan largamente en la cocina. En Los diques los ejemplos son muchos, pero pienso en el capítulo que dedicas a relatar cómo se enamoraron los personajes de Iván y Nàdia cuando eran adolescentes; sucede así en muchos casos: identificas un foco de cariño y rastreas con cuidado su trayecto hasta llegar a sus orígenes.
—Claro, claro, a ver: cuando hablo de mi interés por las historias puedo sonar teórica o fría, pero en el fondo se trata de esto de lo que tú hablas, lo que hago con mis ganas de aprender e investigar es aplicarlas en este tipo de territorios. El capítulo en el que Nàdia e Iván se conocen no deja de ser el capítulo en el que Ada nos cuenta cómo se conocieron Nàdia e Iván, y de hecho Nàdia se enfada mucho con ella, le dice: “¡Qué haces con mi historia! ¡Tú no la puedes contar, no es tuya!” Siempre digo que para mí el hecho de escribir, o al menos en relación a la novela, me gusta porque me permite dos cosas: por una parte, el disfrute de construir y contar historias, de manejar las sutilezas del enamoramiento de dos personas jóvenes, los matices del cariño o el amor; por otra, reflexionar sobre la propia naturaleza de esas historias y su alcance. Cuando Nàdia se enfada con Ada por escribir su historia de amor con Iván se abre una vía para pensar acerca de la propiedad de las historias, es decir, sobre cómo se ve modificada una historia si la cuenta otra persona, si acaso existen tantas historias como sujetos susceptibles de narrarlas. Digamos que en Canto yo y la montaña baila buscaba llevar eso al extremo, dejar claro que no es posible que un corzo cuente una historia de la misma manera en que lo haría una nube, un fantasma o un hombre de setenta años.
—En ambas novelas se da también un equilibrio bastante delicado en relación a los personajes y su temporalidad. Cuando presentas a un personaje lo haces, dentro de la cosmología particular de Canto yo y la montaña baila, siendo consciente de su caducidad. La muerte se plantea como un horizonte naturalizado, pero tratas de evitar que, frente a la eternidad de las piedras y las montañas, la mortalidad de los vivos no sea un pretexto para no prestarles atención. Pienso en el personaje de Hilari, por ejemplo: está marcado por la tragedia pero igualmente le dedicas mucho espacio, transcribes sus poemas y le das voz incluso después de su muerte; lo tratas con mucho cuidado pese a ser, al mismo tiempo, en cierto modo violenta con él.
—Todo lo que comentas son ideas que yo buscaba trabajar en la novela y que tienen que ver con el hecho de empezar a ver el mundo desde una gran pluralidad de perspectivas, no todas ellas humanas, y darme cuenta rápido de que eso me permitía relativizar una serie de conceptos humanamente comprendidos de una manera específica. El de la muerte, tradicionalmente ligado a lo trágico, lo terrible y lo definitivo, era uno de ellos. El caso de Domènec me sirve para plantear esto: su muerte es a priori trágica, es un hombre joven con hijos todavía muy pequeños. Sin embargo, es trágica para él, su mujer y como mucho sus hijos, dentro de la conciencia que puedan tener —de hecho, escribo algo así como que son los niños sin padre más felices que hubo nunca, como si no les doliera lo suficiente que su padre hubiese muerto—. Es trágica para ellos, pero no para el resto. Un minuto, un segundo después de que el rayo parta a Domènec, todo sigue igual. Por suerte, nada se para. En ocasiones he hablado de la idea de un optimismo cruel, pero es así: ese señor se muere y por suerte todo continúa, los corzos siguen comiendo y la hierba sigue creciendo.
También me interesaba, como mencionas, jugar con que ciertos personajes estuviesen al otro lado y pudiesen hablar de su propia muerte, reírse de ella o acaso poetizarla, como hace Hilari. Me gustaba la idea de hacer que las mujeres asesinadas por brujería pudiesen hablar y contar su experiencia de todo aquello; que las torturas, los juicios y las ejecuciones no supusiesen el final de sus historias y éstas se extendiesen a través de sus voces hasta el presente, que ellas pudiesen seguir riéndose y habitando esos espacios. Me llama la atención que digas que soy dura con el personaje de Hilari, porque no tengo para nada esa sensación. Fue un personaje muy divertido de escribir, aunque eso sí: siempre digo que las opiniones que Hilari tiene sobre la poesía no son ni mucho menos mis opiniones y que los poemas que escribe Hilari no son ni mucho menos mis poemas. Me gustó meterme en la piel de ese payés poeta, alocado, joven y muerto que escribe a su madre y a su hermana, y también disfruté mucho escribiendo esos poemas a través de él, siempre desde esa luz u optimismo propios de su juventud.
Pasa algo parecido con el capítulo narrado por Palomita, quizá uno de los más delicados a la hora de la escritura, porque buscaba hablar de las brigadas republicanas en la Guerra Civil y hacerlo desde la perspectiva de una niña que murió entonces; quería que ella misma pudiese contarnos todo eso, hablar de la guerra y de su propia muerte y hacerlo con el punto de inocencia propio de la infancia que es capaz de relativizar y naturalizar eventos de esa dureza y esa envergadura, esa inocencia que hace que a los adultos nos golpee con más fuerza la idea de que tales acontecimientos tuviesen lugar entonces y sigan teniendo lugar a día de hoy.
—Precisamente en la escena del ciclista de Los diques a la que antes nos referíamos, Vicenç Ballador está en el tractor con su hija y le dice algo así como que se siente muy orgulloso de ella y que es una suerte para él haber tenido dos hijos tan mundanos, tan mediocres. Pensaba, mientras me contabas esto último, que pese al volumen de acontecimientos trágicos que acogen ambos libros, uno no se queda con la sensación de que sean novelas trágicas. Puede que guarde relación con lo que comentabas sobre el capítulo de Palomita y el asunto de ser justo con la voz del personaje, de narrar no partiendo del acontecimiento sino de la impresión que el personaje tiene sobre él.
—También me interesaba mucho reflexionar acerca de cómo se puede narrar una tragedia, pensar qué cuentas y cómo lo cuentas, qué intentas provocar en el lector con lo que estás contando… Como autora, tú eliges las historias que vas a narrar y también la forma en que las narras, y del mismo modo te haces cargo de lo que estás poniendo sobre la mesa para que el otro, el lector, reflexione. Yo prefiero no masticarlo todo, no forzar a nadie a tener que sentir unas cosas concretas o a tener que pensar de una manera determinada; lo que me interesa es simplemente invitar a hacer una reflexión en común. En el caso de Palomita, por ejemplo, la intención es clara y es dura. El tema del que hablamos tiene una gravedad importante. Como —relativamente— ha pasado poco tiempo, algunas bombas y granadas todavía descansan en esa montaña, hay gente viva que recuerda haberlo vivido todo y yo quiero hablar de todo eso, la intención es meternos ahí. Pero en la voz de Palomita cabe tanto lo más terrible como las truchas que nadan en el río y su relación con su hermano Hilari. Considero importante, en este sentido, la manera en que tratas a los personajes: la historia de Palomita podría contarse también desde la oscuridad más absoluta, y esto remite de nuevo a lo que te decía antes de que las historias simplemente están aquí y pueden ser contadas de muchas maneras distintas. Cómo decides contarlas es una decisión importante. Qué decides incluir y qué no también lo es. Cada cosa que escribes y la manera en que la escribes es el reflejo de una decisión que tomas como autor en relación con los personajes, y creo que hay una responsabilidad importante en todo ello.
—————————————
Autora: Irene Solà. Título: Los diques. Editorial: Anagrama. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.
-

Ganadora y finalistas del concurso #recomiendaunlibro
/mayo 01, 2025/Adriana Ilona Moreno Marrero, que recomendó El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, ha resultado ganadora —con un premio de 1.000 €—; y Laura Díaz Fernández, que propuso Babel, de Rebecca F. Kuang, y Mario Guerrero González, que señaló como su libro favorito Yo no sé de otras cosas, de Elisa Levi, han sido los dos finalistas—han obtenido 500 € cada uno—. El jurado ha estado formado por los escritores Espido Freire, Juan Gómez-Jurado, Fernando Bonete y Paula Izquierdo. A continuación reproducimos el vídeo ganador y los dos finalistas. *** GANADORA Participante: Adriana Ilona Moreno Marrero Libro recomendado: El…
-

El hijo y la herida
/mayo 01, 2025/Sobre Mortal y rosa, de Francisco Umbral 1.- La infancia ajena El otro día vi a mi hijo Blas —ocho años, castaño, rápido como la luz baja de la tarde— correr entre las tumbas del cementerio de Casas Bajas, mi pueblo. Corría como quien no sabe aún que corre entre ausencias. Jugaba. Jugaba como solo juegan los niños: sin metáfora, sin peso, sin herida. Para él, las cruces son postes. Los nichos, ventanas. Las lápidas, piedras lisas de un río sin muerte. Todo en él era presente. Todo en mí, recuerdo. Lo observé desde la orilla contraria y entendí —no…
-

Para Elisa
/mayo 01, 2025/DIARIO Sábado, 6 de mayo, 1995 Visita a unos grandes almacenes. Una compra y un beso casto. Un amor olvidado y renunciado. Una hora con Eva. The Doors: el deslumbramiento. Otra vez. Mortal y rosa en mi escritorio y en mi pluma, como todos a los que leo. Umbral deslumbrado en el cerebro hirviente de la noche que se intuye. Cena rápida. Salida con Gonzalo. Discoteca Oh. Fiesta en Oh. 6 horas de Oh. Seis horas de hastío. Diez minutos hablando con ella, contigo, ¿verdad que lo sabes? Contigo, mujer invisible, que confío eterna, mujer de los desiertos rizados del…
-

Doce libros de abril
/abril 30, 2025/Los libros del mes en Zenda A lo largo de los últimos 30 días, hemos recogido artículos de obras de todos los géneros. Un mes más, en Zenda elegimos doce libros para resumir lo que ha pasado en las librerías a lo largo de las últimas semanas. ****** La flecha negra, de Robert Louis Stevenson «Cuatro flechas negras mi cinto tenía, cuatro por las penas que he sufrido, cuatro para otros tantos hombres que mis opresores malvados han sido». Con estas lacónicas y misteriosas palabras amenaza la hermandad de la Flecha Negra a sus víctimas. Situada en los primeros compases de…





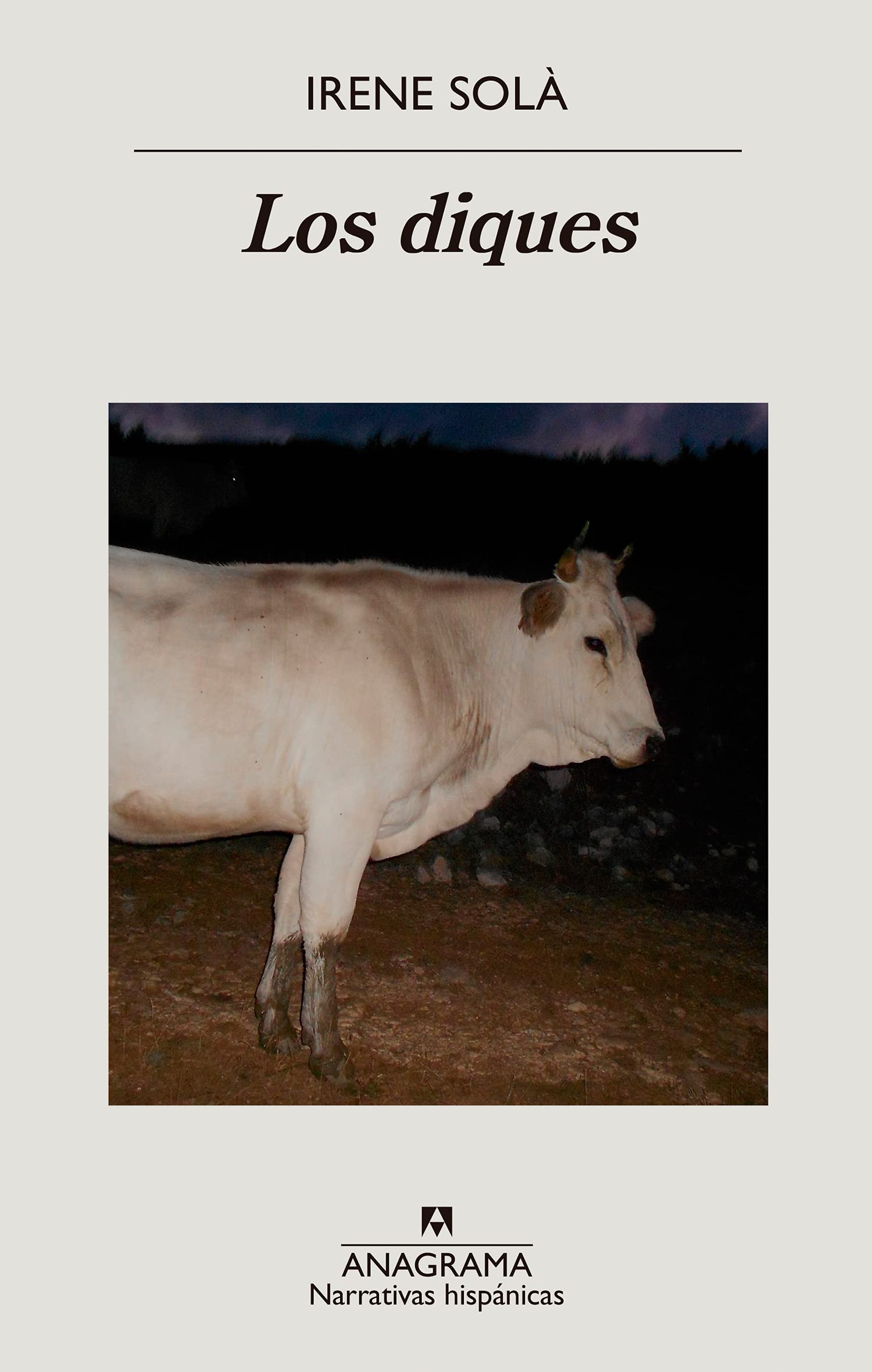



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: