No sin motivo, a Ray Bradbury se le suele reconocer un estilo sensorial y evocador, apegado a las fantasías y visiones de una especie de niñez encandilada, que le ha valido el sobrenombre de “poeta de la ciencia ficción”. Los lectores —los buenos lectores— de Thomas Wolfe seguramente habrán sorprendido destellos de la voz de este autor en las exaltaciones de Bradbury, sobre todo del Wolfe que echa de menos al hermano perdido y describe las cosas como iluminadas por detrás de un prisma de lágrimas. Bradbury escribe a menudo sumido en ese estado de estremecedora nostalgia. Su ciencia ficción, su fantasía, sus perlas de terror, no tienen la naturaleza descarnada que abunda en los escritores de su generación, y aún menos en los de las generaciones posteriores. Su manera de despertarnos al sentimiento de lo maravilloso consiste en tirarnos de las puntas del abrigo. La voz con la que trata de llamarnos suena habitualmente como el lamento de un niño abandonado, como un arrullo, como una manera queda de llorar, que se transforma de repente en exaltadas alucinaciones: y esa exaltación puede llegar a ser muy violenta. En otras ocasiones, no obstante, sucede todo lo contrario. En la novela La feria de las tinieblas, por ejemplo, sus exclamaciones, sus raptos boquiabiertos, llevados en volandas por un incansable estado de éxtasis, se interponen entre nosotros y el asombro por (es casi un pecado decir esto, pero no me puedo engañar) puro empalagamiento. Esta suele ser la línea que a veces roza y traspasa la fantasía de Bradbury, y si menciono aquí esa debilidad suya no es más que para realzar el valor que tienen tantas otras obras salidas de su mano en las que el estilo y la imaginación se entreveran como un poderoso encantamiento. A Bradbury se le puede comparar con escritores americanos tipo Matheson, que encuentran vetas de todavía intocada realidad entre los huecos de la experiencia cotidiana. Pero ―seguramente sin haberlos leído― tiene algo que lo asemeja mucho más a otros escritores también niños como Felisberto Hernández y Ramón Gómez de la Serna, eso que hay en ellos de pequeño a veces deslumbrado y a veces cariacontecido, de desbordados asombros y desbordadas melancolías, y que si nos tiran del vuelo del abrigo es para evitarnos meter el pie en ese temible agujero que es el tiempo que pasa. Uno le perdona cualquier cosa a un escritor así.
La fama de Bradbury, para quien sólo lo haya leído por encima, se debe a su distopía (¿distopía?) de Fahrenheit y a los relatos —o a la novela desarticulada— de Crónicas marcianas. El resto de sus novelas y cuentos suelen pasar desapercibidos, muchas veces porque el lector no siente una especial simpatía por los géneros en la periferia de la corriente general o porque los lectores de género no los sienten lo suficientemente propios: su ciencia ficción no es lo que se entiende como ciencia ficción, su terror no es terror, y así sucesivamente. Y tienen razón, porque Bradbury es muy superior a todo eso. Para él, los géneros no son más que plataformas o puntos de partida de los que se vale para alcanzar metas que trascienden los misterios de la casa encantada o el milagro del viaje espacial (o para revisar su propia biografía bajo la especie de una linterna mágica, como en El vino del estío), pero ninguna de sus obras muestra ese maravilloso talento de Bradbury para cruzar ―sin mirar: véase Zen en el arte de escribir― los géneros como lo hace Crónicas marcianas, que es a un tiempo novela y libro de relatos, ciencia ficción y terror, ensueño y algo más que una probable realidad, todo ello disfrazado como un viaje a través de la oscuridad espacial en pos de las diferentes casas encantadas que se dispersan por la misteriosa superficie de Marte (que, como la Luna desde Luciano de Samósata hasta el viaje de Randolph Carter, no deja de ser una prolongación de nuestros sueños).
Crónicas marcianas ha tenido muchas vidas ―y más todavía que le esperan― en el cine y en la televisión, en el mundo de los libros ilustrados, en los seriales para la radio y en las salas de teatro. “¡Dios mío!”, exclamó Bradbury en el Wilshire Boulevard “al ver en el escenario a mis marcianos”, tras haber visitado una exposición itinerante en el Museo de Arte de Los Ángeles entre cuyos objetos más preciados se encontraba una máscara egipcia bañada en oro: “¡Dios mío, eso es Egipto con los fantasmas de Tutankamón!” Sin saberlo, Bradbury había sido tantos años atrás, mientras chorreaba de sudor en Illinois y garabateaba sin cesar bajo la luz de la luna, “el hijo de Tut, escribiendo los jeroglíficos del Planeta Rojo, convencido de que desarrollaba futuros incluso en un pasado al que se le ha quitado el polvo”. Ante sus ojos “se habían renovado los antiguos mitos, y se envolvieron los nuevos con papiro, cubiertos por máscaras relucientes”. Le sorprendía, no obstante, que su libro fuera “descrito tan a menudo como ciencia ficción… Pero entonces, ¿qué es Crónicas marcianas? Es el rey Tut salido de la tumba cuando yo tenía tres años, las Eddas nórdicas cuando tenía seis, y los dioses griegos y romanos que me cortejaron a los diez: puro mito”. Y añadía, con bastante tino y un poco de maldad: “De haberse tratado de ciencia ficción práctica y tecnológicamente eficiente, hace tiempo que descansaría cubierta de herrumbre en la cuneta”. ¿Maldad? Bueno, quizá no tanto: es cierto que muchos de los formidables artilugios que surcaban en 1950 el espacio que se abría entre las páginas de una novela barata y los ensueños de un chiquillo o un adolescente que había aprendido a mirar de otra manera el cielo son ahora una chatarra oxidada, un montón de hierros retorcidos que no han podido prolongar su vida útil más allá de aquellos extraordinarios viajes.
¿Y qué es, entonces, Crónicas marcianas, si dejamos de lado la personal pero un tanto ambigua definición de Bradbury? ¿Es una nueva Edda, venida de un planeta lejano? ¿Es la traducción de un jeroglífico escrito en sueños por un hombre que habita en el futuro? ¿Es el intento de un joven de Illinois de reproducir el embrujo que le poseyó a los 20 años, tras leer “los grotescos de Anderson, las gárgolas en los tejados de la ciudad” que colmaban las páginas de Winesburg, Ohio? (Aunque Borges, para quien Crónicas marcianas, increíblemente, era un “admirable ejemplo” de ciencia ficción, le encontraba más similitudes con Calle mayor, de Sinclair Lewis). Siendo a la vez todo eso y tantas otras cosas que sólo pueden describirse desde una encantada gratitud, temblando como el agua de su última frase, Crónicas marcianas es también una de las obras mayores del siglo XX, un canto ―en la forma de un arrullo― que sostiene al lector de principio a fin en un estado de admirada ensoñación, la natural prolongación en una prosa embelesada de los cuadros de Chirico y Carel Willink. En sus momentos de puro terror ―”Los hombres de la Tierra”, “Usher II”― es todo lo que la literatura de un siglo atrás hubiera querido ser, y llega al menos tan lejos como los mejores arrebatos de extrañeza de Machen o de Lovecraft. Lo que podría tomarse como fantasía científica, en el sentido más abierto y versátil de la expresión (todo el arco narrativo de la guerra nuclear en la Tierra, la casa inteligente de “Vendrán lluvias suaves”), es a la tecnología espacial lo que el recuento de barcos en la Ilíada es a la tecnología naviera, pero esta canción maravillosa nunca aspiró a encontrar su techo en el espacio. Todo se nos aparece como flotando, como siempre a punto de definirse, en el estado medio ingrávido de la pura poesía, y uno sólo puede pasmarse al descubrir que, entre tantos terrestres que para bien y para mal actúan como terrestres, se encuentra realmente en cualquier lugar excepto en la Tierra.
Espero no resultar igual de ambiguo que Bradbury al decir una vez más que Crónicas marcianas, por encima de todo, es un encantamiento. Su autor no llegaba a los treinta años cuando lo escribió: su musa le llevó después por otros lugares maravillosos, nunca más por uno igual. En su viaje a un Marte que siempre será mucho más grande y misterioso que su futura versión colonizada tuvo la sensibilidad y la inteligencia de llevarse con él, por dos veces, a Byron, y de devolver allí a Poe.
—————————————
Autor: Ray Bradbury. Traductor: Francisco Abelenda. Título: Crónicas marcianas. Editorial: Minotauro. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.


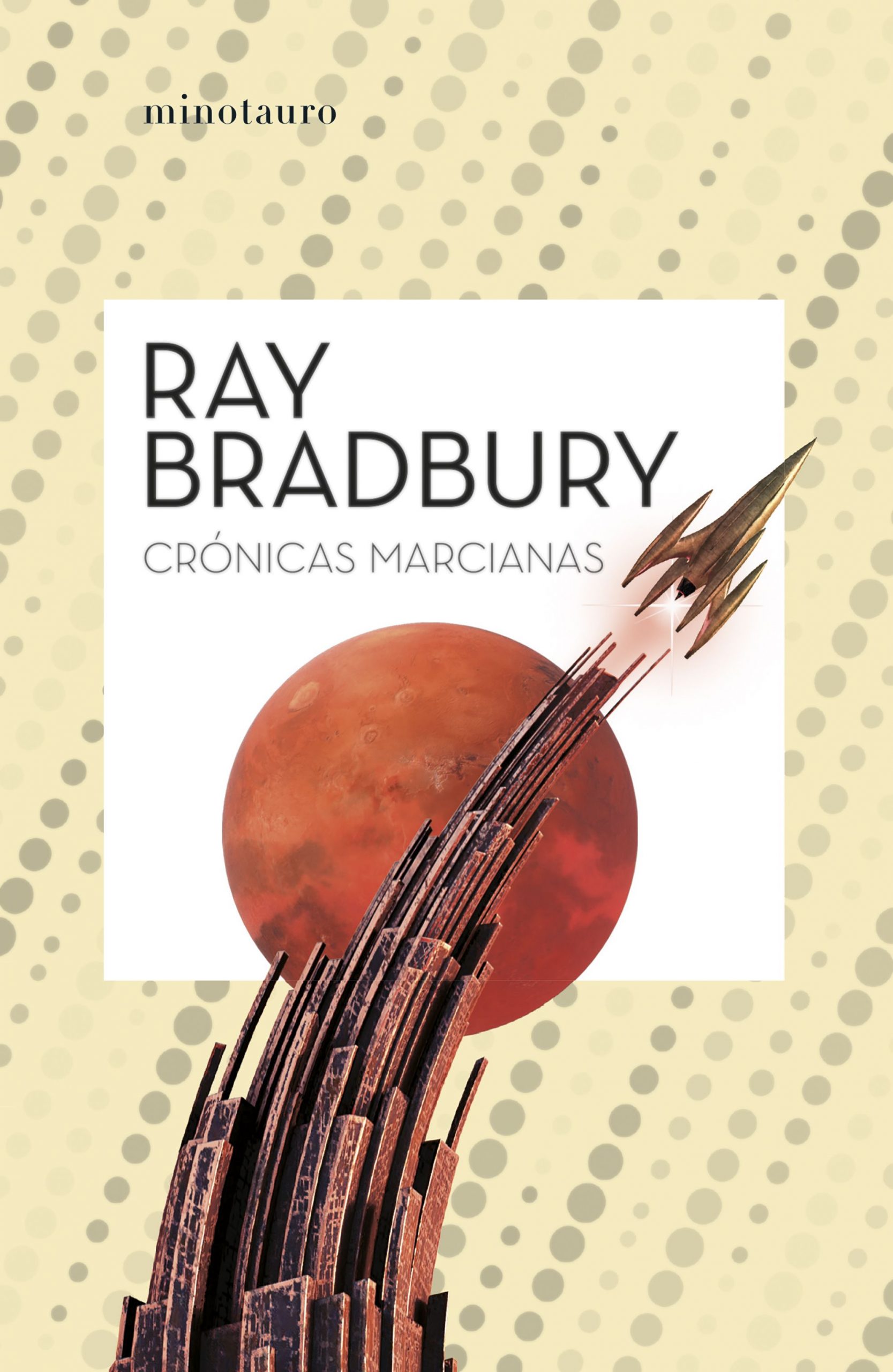



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: