Pese al tópico infestado de huellas, Joaquín Sabina demostró este jueves, ante un Palacio de los Deportes lleno, que es un poeta del copón.
Cuántas veces he querido matar a Joaquín Sabina (Úbeda, 1949) –desde un punto de vista metafórico, ojo: no se asusten ni llamen al comisario Villarejo-. Y todas han sido en vano. El bardo jienense me desmonta, me hipnotiza, me puede. Por ejemplo: cuando, en su anterior gira, “500 noches para una crisis”, recortó un concierto porque, utilizando sus palabras, sufrió un pastorasolerazo, quise –primero, confuso; después, enrabietado- escribir mi artículo con napalm, apalearlo –insisto con lo de las metáforas- con 500 palabras. Sin embargo, cuando me dispuse a abordar la faena, recordé el magnífico regalo que su obra ha brindado, y aún brinda, a mi vida –y a la de tantos- y no pasé de un, más o menos, “bueno: fue bonito mientras duró”. Me faltan huevos para ser Edipo.
Entrevistado para Zenda, un par de horas antes de que arrancara el show de Sabina de este jueves en el Palacio de los Deportes de Madrid, Benjamín Prado me decía con rotundidad: “Joaquín está de puta madre”. Yo temía que, habiendo dado otro concierto sólo un día antes, en el mismo recinto, las esquinas de la voz del cantautor estuvieran, ay, más frágiles y/o agrietadas. Sin llegar a desconfiar de la profesionalidad del creador de canciones como “El joven aprendiz de pintor”, “Cerrado por derribo” o “Yo también sé jugarme la boca”, sí que rondaba por mi cabeza la siguiente idea: “Hará algo apañado, salvará los muebles y, si te he visto, no me acuerdo”.
Sabina desmontó mi infausto prejuicio maravillando con un concierto que empezó a eso de las diez menos veinte, con “Lo niego todo”, y que terminó a las doce menos unos minutos, con “Pastillas para no soñar”. Antes de que se me acuse de “sabinazi”, o como se diga, critico dos asuntos. Primero: las butacas eran grilletes para un público que, no sólo con los clásicos, como ha apuntado algún crítico, sino con piezas de su último trabajo –valgan los ejemplos de “Postdata”, “Lágrimas de mármol” o “Las noches de domingo acaban mal”–, quería ponerse de pie, saltar y bailar, y no podía. El encorsetamiento fue excesivo. Y segundo: bien porque, a diferencia de lo que ocurre en el disco, Carlos Raya no tocaba el pedal steel ni Antonio García de Diego en la guitarra acústica –sino los teclados, haciendo de César Pop-, “No tan deprisa” sonó mucho más sombría y plomiza que en el álbum.

A Sabina se le vio/escuchó feliz, satisfecho y fuerte. Transmitió su energía con una viralidad fotoeléctrica pese, insisto, a los grilletes. El concierto empezó con un vídeo que, con un toque “Retrospecter” de La hora chanante, mostró titulares de prensa ficticios –“No vive en la calle Melancolía”, “Caza aves de paso sin licencia”– y reales –“Nacido para triunfar”, “El adorador de la noche”–. Sabina rechazó los tópicos con “Lo niego todo”, canción que ya se sabe himno, condimentó la velada con aromas mexicanos interpretando la bonita “Postdata” y revolucionó a las masas con “Lágrimas de mármol” y “Las noches de domingo acaban mal”. Tras presentar a sus músicos –“No son una banda de acompañamiento, de los que se alquilan los veranos; son mi familia”-, explicó cómo, durante una visita a Gabriel García Márquez, estando el novelista colombiano bastante enfermo, le dijo: “Hace tiempo que no me hago caso”. “Pensé –contó el músico–: ¡Vaya pedazo de verso que me has dado para una canción!”. La pieza saliente la interpretó Mara Barros.
Los grilletes y los corsés se aflojaron con Pancho Varona resucitando “La del pirata cojo”; Sabina los reventó encadenando joyas: “Una canción para La Magdalena”, “Yo me bajo en Atocha” –himno extraoficial de la capital del Reino–, “Por el bulevar de los sueños rotos”, etcétera. También sonó la ya citada “Peces de ciudad”, donde, amén de Grande, se cuelan la Comala de Juan Rulfo o la “Desolation Row” de Bob Dylan –último Nobel de Literatura, por si alguien lo ha olvidado–. Junto a Leiva cantó “Por delicadeza” y “Princesa”. El amago de cierre se produjo con el típico medley ranchero de “Noches de boda / Y nos dieron las diez”. Tras un prolongado y popular “eh, Sabina, así no se termina”, el ubetense cerró la velada con “Contigo” y “Pastillas para no soñar”.
Pese al tópico infestado de huellas, el autor de “Es mentira” o “De purísima y oro” demostró este jueves, ante un Palacio de los Deportes lleno, que es un poeta del copón. Las canciones de Joaquín Sabina son un Dorado poético, un campo minado de Literatura –con mayúscula– y, esto es importantísimo, accesible para el profano. ¡Qué difícil es no entender a Sabina! Arturo Pérez-Reverte lo quiere hacer académico. Le sobran los motivos para ello.


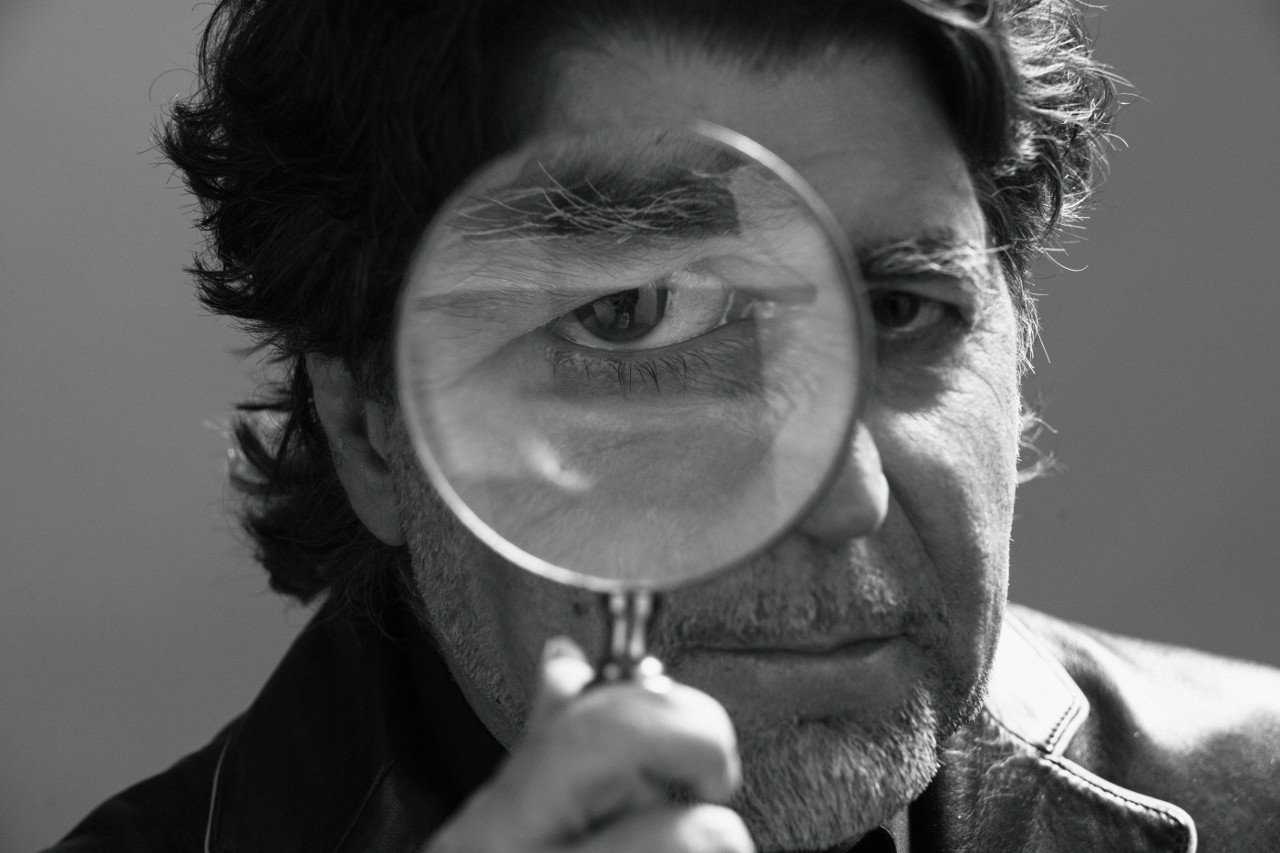
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: