Jorge Fernández Díaz es mi amigo desde hace veinticinco años, pero lo seguiría admirando con idéntica devoción si no lo fuera. El polémico periodista, el eficaz comunicador radiofónico, el académico, el escritor vivo más importante de la Argentina, cuyos libros se mantienen durante semanas y meses en las listas de más vendidos, publica ahora en España La traición, tercera novela de su personaje Remil. Se trata de un acontecimiento literario importante, último trabajo de un novelista imprescindible para comprender su país y a sus compatriotas. Desde el desaparecido y añorado Osvaldo Soriano, nadie ha radiografiado a la Argentina como el autor de Mamá, Fernández y la hasta ahora trilogía del agente secreto Remil. Esta entrevista que hoy publica Zenda es resultado de conversaciones entre dos amigos, retazos de declaraciones suyas a diversos medios y, sobre todo, mi declaración de afecto y el respeto hacia un novelista extraordinario, su claridad de ideas y su voz singular, honrada y valerosa.
—¿Qué es La traición?
—Es el tercer libro de Remil, aunque se puede leer de manera independiente de las dos novelas anteriores. Es una ficción basada en los negocios oscuros del poder. Digamos: una novela política de intriga. En la Argentina, los principales objetivos y actividades del espionaje no consisten en vigilar a países vecinos o a las superpotencias, sino en dar protección a sindicalistas, empresarios, funcionarios y dirigentes. O en su defecto, hundirlos y joderlos con “carpetazos”, denuncias y operaciones sucias.
—¿Por qué esta novela fue más difícil de escribir que las dos anteriores?
—Cuando escribía El puñal y luego La herida lo hacía sobre circuitos cerrados: una trataba de la narcopolítica y la otra de los feudos provinciales en la Argentina. En ambas novelas intenté contar cosas que los periodistas sabemos, intuimos, pero no podemos publicar de ninguna manera. Los periodistas podemos dar a conocer el 20% de lo que sabemos porque el resto es impublicable; sería irresponsable difundirlo sin tener las pruebas. Siempre me pareció que los fenómenos interesantes del lado oscuro de la política eran de algún modo indecibles, y cada vez que encontré en el periodismo una barrera para contarlos, logré saltarla con las nobles herramientas de la ficción. Remil es un agente de inteligencia que con sus peripecias echa luz sobre las oscuras bambalinas del poder. Ahora bien, La traición se mueve específicamente sobre la actualidad periodística y política de mi país. Aquí y ahora. La novela entrelaza los servicios de inteligencia con la nueva Santa Alianza: el pobrismo eclesiástico, el progresismo corrupto y el setentismo reciclado y alucinado que estamos viviendo en la Argentina. Sobre todo, después de una irresponsable glorificación setentista, término con el que se engloba la operación de reivindicar desde el Estado, los medios públicos, los colegios y las facultades los actos de aquella generación trágica y frívolamente revolucionaria de los años 70. Bajo ese influjo, durante el último gobierno no peronista, un grupo de gente se creyó que estaba en una nueva “resistencia” y que había una dictadura militar en el poder. Ese grupo, que vivió una especie de ficción insurreccional, jugó a la destitución del anterior gobierno y luego ganó el poder. Todos los días pasan cosas que confirman las hipótesis de mi novela.
—No hace mucho afirmabas en un artículo que hace más de una década no te hubieras animado a publicar La traición. Pero te conozco hace dos décadas y media, y siempre fuiste todo lo contrario de un cobarde. Me gustaría que aclarases ese punto.
—Hay combates que se deben librar cuando se pueden librar. Antes no estás preparado y después puede ser tarde. En este momento creo tener la edad, o más bien la mirada suficiente para que no me importe librar ciertos combates. A fin de cuentas soy hipertenso, tengo que hacer gimnasia siempre (ríe). Y ciertos riesgos son un modo de mantenerse en forma. En cualquier caso, todo arranca de una frustración. Cuando apenas empezaba la pandemia, había terminado un ensayo de mil páginas sobre el kirchnerismo: un buen tocho, como decís los españoles; pero me llamaron de la editorial y me dijeron: “En esta situación no lo podemos lanzar”. Era una revisión muy crítica, que entre otras cosas cuestionaba la moda del “setentismo” argentino y desmenuzaba sus ideas. Unas semanas después el mismo editor de Planeta, Ignacio Iraola, me dijo: “Es el momento de que regrese nuestro viejo amigo Remil”. Y estuve de acuerdo. Parte del libro es un destilado en forma de ficción de aquel ensayo inédito, el que tenía listo en marzo y que se remontaba incluso a las ideas que yo había profesado en mi juventud, como adherente a la izquierda nacional de un escritor trotskista: Jorge Abelardo Ramos. Escribí esta novela en plena cuarentena, encerrado en mi casa y con ayuda de amigos, que son especialistas y que siempre me socorrieron por teléfono. Fue una aventura fascinante.
—¿Cómo fuiste construyendo la trama de la novela?
—Me propuse establecer, desde la ficción, intrigas entre agentes secretos, mucha acción y sus gotitas de sexo, pero todo en un tiempo reciente. En la trama aparecen algunos hechos argentinos muy reconocibles, como el ataque al Congreso, en 2017, cuando se trató la reforma previsional, se intentó un golpe al Parlamento y se lanzaron catorce toneladas de piedra. La traición es una novela y como tal debe leerse, pero no negaré que los hechos reales me ayudaron mucho a construirla. Aunque, insisto, nunca debe olvidarse que se trata de literatura ficcional, no de ensayo ni de historia. Algo escrito con la libertad narrativa, que es el privilegio de cualquier novelista. Hay, para dar un solo ejemplo de cómo la realidad inspira a la ficción, un personaje de la telebasura que es usado por “los servicios”, a fuerza de escándalos, para sembrar información maliciosa. Pero el núcleo de la novela se desata cuando un emisario del Vaticano contrata, con fondos que aporta un sindicato, al coronel Leandro Cálgaris y a Remil, dos agentes de la Casita, para vigilar a un viejo guerrillero de los años 70 que se ha creído sus propias mentiras y espejismos, ha entrado en una suerte de alucinación prerrevolucionaria y está al borde de cometer una locura…
—¿Cuándo viste que era una historia por contar? ¿Cuál fue ese momento especial que seduce al novelista?
—En el aeropuerto de Orly, a punto de tomar un avión a Sevilla, imaginé la escena completa. Un sacerdote salesiano, amigo y antiguo colaborador del papa Francisco, contacta a dos agentes de Inteligencia y les cuenta su gran angustia y desvelo. En la Argentina reciente todos juegan irresponsablemente a la exaltación de los años 70, a la nueva “resistencia peronista” contra una dictadura imaginaria, y alguien se ha tomado la ficción demasiado en serio y está a punto de desatar una tragedia de grandes proporciones. Ese personaje es un exguerrillero devenido “referente social”, y ha sido varias veces recibido por el Santo Padre en Roma. Un intrigante amigo de Bergoglio teme que ese tipo cometa un atentado y termine manchándole la sotana al Papa. “A veces los grandes hombres deben ser protegidos de sí mismos”, dice refiriéndose al Santo Padre, que es proclive a tener compañías peligrosas, confraternizar con sospechosos y bendecirles rosarios a sujetos de dudosa moral…
—¿Te refieres al papa de tu ficción novelesca o de la vida real?
—A lo mejor no va tanto de uno a otro (ríe). En Europa se desconoce por completo las operaciones que Su Santidad hace diariamente en la política de su país. Pero ahora hablamos de la ficción. De la novela. El amigo de Bergoglio contrata entonces a estos espías, que actuarán “al servicio secreto de Su Santidad”, aunque nunca sabrán si quien ocupa el trono de Pedro está o no al tanto de la movida. Y esta enigmática misión sirve como punto de partida para narrar un mundo lleno de falsos progresistas, entregados a los negociados y a las ideologías autoritarias.
—Realmente fue una buena idea. Es una gran historia, y de lo más creíble.
—Bueno, me pareció una idea límpida y estimulante, y te la conté en la terraza de Las Teresas, el non plus ultra de las tabernas sevillanas. ¿Te acordás?
—Me acuerdo muy bien. Estábamos con Verónica Chiaravalli, tu mujer, bebiendo manzanilla de Sanlúcar y comiendo jamón y papas aliñadas.
—Sí, yo venía de Francia, donde viví dos meses becado por el Mozarteum Argentino con el objeto de buscar locaciones y tomar notas para una novela y un ensayo. Verónica y yo nos hospedábamos en un atelier de la Cité des Arts, frente al Sena; desayunaba cada día con ella en la Île Saint-Louis y llevaba un minucioso diario titulado París nunca se acaba, frase que por supuesto pertenece a Ernest Hemingway. Mientras esa provechosa experiencia transcurría, la Argentina acusaba su enésimo accidente macroeconómico, todo parecía estallar, kirchneristas destituyentes echaban leña al fuego y apostaban a que el presidente constitucional huiría en helicóptero y, a la distancia, el gobierno de coalición parecía correr el riesgo de repetir la tragedia de siempre: no acabar su mandato institucional y consagrar así para toda la eternidad el lugar común de que “solo el peronismo puede gobernar” la Argentina: la perversa y anhelada condena a vivir bajo el régimen de partido único.
—Recuerdo aquella conversación sevillana. Estabas entusiasmado con la novela que ibas a escribir, aunque todavía eran sólo ideas bullendo en tu cabeza.
—Por esos días me habías pedido que disertara, como escritor latinoamericano e hijo de inmigrantes asturianos, en el coloquio sobre España que organizabas en Sevilla, y al que asistían intelectuales y políticos de alto nivel. Así que volamos unos días a ese paraíso de callejuelas y edificios históricos, pasamos tres jornadas tomando apuntes en un patio andaluz y todas las noches cenamos contigo. Y recuerdo que te comenté dos cosas que me llamaban la atención: la poca influencia que ejercía en Europa la figura del papa Bergoglio, y la profunda ignorancia que la opinión pública y los medios de comunicación del Viejo Continente tenían acerca de la intensa actividad política que desarrollaba en el patio de atrás, en su patria.
—“Puerta de Hierro queda en Santa Marta”, dice Cálgaris, el jefe de Remil.
—Sí, aludiendo a las venenosas maniobras que también perpetraba el general Perón desde lejos, en su exilio franquista de Madrid. Y tú comprendiste que me entusiasmara volver a Remil, porque eres un seguidor confeso y entusiasta del personaje, como has dicho muchas veces.
—Lo soy, absolutamente. Y tuve el honor de ser de los primeros lectores del primer manuscrito, antes de que lo enviases a la editorial.
—Es cierto (ríe de nuevo). Habías leído en Buenos Aires el original de El puñal, y para que no cayera en manos enemigas ni fuera plagiado, un día antes de partir a Madrid lo mojaste en la bañera de tu cuarto del hotel Alvear, destrozaste las páginas hasta dejarlas irreconocibles y las hiciste desaparecer, siguiendo los procedimientos de los agentes secretos de la Guerra Fría.
—Te envidié esa novela. Tanto, que Lorenzo Falcó, el espía franquista de mis novelas, es primo hermano de Remil. En realidad le debe mucho, pues parte del personaje me lo inspiró el tuyo.
—Y según me dijiste, acabará sus días en ese mismo hotel porteño, el Alvear, desayunando cada día en una mesa soleada del cercano café La Biela…
—Sin embargo, a diferencia de Falcó, Remil, ex combatiente de Malvinas y brazo armado de un servicio de inteligencia argentino, se mueve en la trastienda de la política actual de tu país, y tú asumes conscientemente que sus andanzas están relacionadas con tu propia experiencia.
—En cierto modo es así. Me valgo de mi oficio de articulista en tiempos de batalla cultural: las novelas de Remil son el reverso de mi tarea como columnista. Al igual que otras veces cuento con ficción lo que no puedo narrar con los instrumentos del periodismo, y aunque todos los personajes y todas las situaciones son inventados, también es cierto que están hechos del material de la realidad pura e incomunicable. En La traición, ese procedimiento es llevado hasta sus últimas consecuencias. Esa vez Remil hace equilibrio directamente sobre el filo peligrosísimo de la actualidad.
—En tu última visita a España te sorprendió que allí hubiese tantos lectores entusiastas de las dos anteriores novelas de Remil.
—Es verdad. Regresamos a Europa al año siguiente para presentar La herida en España, contigo como afectuoso maestro de ceremonias, y tuve la agradable sorpresa de comprobar que había en la comunidad periodística española muchos fans de Remil: “Un espía tan infame como adorado”, tituló El País de Madrid.
—Pero no sólo en España, porque Remil también fue muy bien recibido en Francia.
—Sí, Verónica y yo fuimos a París a presentar Le gardien de la Joconde (El puñal), la primera novela de la serie, que resultó finalista del Gran Premio de Literatura Policial de Francia y del Festival Violeta Negra de Toulouse. Los críticos franceses suelen considerar la novela negra, de larga tradición en su país, un género mayor. Ellos entendieron profundamente, quizá mejor que otros, lo que significaba crear una saga policial con un criminal de Estado, en un país donde el propio Borges sugería que los detectives quijotescos, los comisarios abnegados, lamentablemente carecían de verosimilitud. El gran desafío, al desplegar las andanzas de Remil, siempre consistió en que el lector abominara de sus acciones y aun así se pusiera de su parte. “Remil es un héroe endiabladamente seductor”, sintetizó Karen Lajon, en Le Journal du Dimanche. A diferencia de las peripecias de otros espías de ficción, éstas se inscriben en el rubro “espionaje político”, en un país profundamente endogámico y corrompido como es la Argentina, donde las batallas no suelen darse entre buenos y malos, sino entre malos y peores.
—Me parece que de las tres novelas de Remil, ésta es la que ha tenido un parto más doloroso. Es la más corta, la más seca y sintética, la más equilibrada, y sin embargo esas cosas no salen solas. Hay que trabajarlas.
—Por supuesto. Mientras pasaba el tiempo, algo sin embargo no terminaba de cuajar en aquella ocurrencia que te había sintetizado en Sevilla. La historia sobre la que yo quería imprimir aquella misión vaticana se movía al compás de las terroríficas novedades de la coyuntura, y el Papa, el Bergoglio real, no el de mi novela, actuaba decididamente como el jefe e ideólogo de la oposición en sombras, a favor de unir al peronismo para que éste extirpara por fin el “mal” de la Argentina. Esa nueva santa alianza, que resultó triunfante y gobierna hoy nuestro país, no solo incluía a rancios peronistas que se odiaban entre sí, sino también a gremialistas corruptos, marginales de diverso pelaje, obispos con camiseta partidaria, y sobre todo a progresistas de doble moral y a setentistas que no se habían arrepentido de nada. Tardé, porque soy un poco lerdo, en comprender que La traición debía ampliar entonces la mira y mostrar dramáticamente esa galería de fenómenos y enajenaciones. Que la tercera novela debía ser un friso trepidante donde hubiera conjuras, crímenes, persecuciones, traiciones e hipocresía, con sotanas y libros rojos, y con dirigentes de centroizquierda que se han pasado años siendo adalides de la democracia y la transparencia, hasta que de pronto se pliegan a un proyecto conducido por corruptos y autoritarios.
—Con ex revolucionarios que, según tú, en su momento practicaron la metodología del crimen político y hoy obtienen tratamiento de héroes.
—Exacto. Celebran el Día del Montonero, se niegan a recordar en la Legislatura bonaerense a José Ignacio Rucci (ex líder de la CGT), a quien sus idolatrados “hermanos mayores” asesinaron; los guerrilleros son reivindicados por los organismos de derechos humanos y jamás les han pedido perdón a sus víctimas inocentes. El coronel Cálgaris lo dirá a su modo: “Los discursos públicos no son inocuos, calan en la gente: hace quince años que les hacen homenajes y documentales laudatorios, y que se les enseña a los pibes en las escuelas que la «juventud maravillosa» luchaba por la democracia —la risa le arranca flema y tose en un pañuelo—. La democracia, qué gracioso. Imaginate que los colegios españoles e italianos glorificaran la lucha de ETA o de las Brigadas Rojas, y batieran el parche y los blanquearan, y les dieran la razón. La razón histórica”.
—O sea, que te metiste en un verdadero jardín. En terreno complicado.
—No imaginas cuánto. Confieso que mientras avanzaba con la trama pesaban sobre ella mis frías relecturas de los pensadores marxistas y nacionalistas, y también las apasionantes crónicas revisionistas de los 70, que jóvenes y valientes historiadores vienen realizando a contracorriente: aquella trágica generación ha pretendido transformarse en nuestra gendarmería moral e ideológica, y ha logrado colonizar buena parte del llamado “progresismo” vernáculo, que sin rescatar la lucha armada, que sólo faltaría eso, defiende no obstante sus “ideales”, aun cuando ellos consistían en crear una “dictadura popular” y un consecuente baño de sangre en la Argentina.
—También leíste mucho, me contabas. Lecturas específicas, para ponerte en forma.
—Pues claro. Muchísimas.
—Yo también lo hago. Hay libros que, aunque en apariencia tengan poco que ver con el asunto, crean un estado de ánimo favorable cuando uno está con determinada novela.
—Sí, desde luego. Además de toda esa larga revisión de la historia ideológica de mi país, regresé intensamente a los libros más políticos de Stefan Zweig, porque necesitaba recordar que la estupidez, el malentendido, la codicia y la maldad forman una amalgama imbatible en las trastiendas del poder de todos los tiempos. Cuando llegó el Covid-19 y mi editor me indujo a aprovechar el encierro de la cuarentena más larga del mundo para traer de nuevo a Remil, no pude rechazar la propuesta. La literatura siempre fue un refugio ante las inclemencias de la vida, y yo necesitaba refugiarme. Así que puse manos a la obra. Convertí mi casa en un estudio de radio, en una redacción, en un gimnasio y también en un escritorio donde intentaría darle una vuelta de tuerca a la serie: pretendía una novela más concentrada y compacta, y que a la vez corriera por el mismísimo andarivel de las noticias candentes.
—Y eso te llevó de nuevo a leer a Simenon, entre otros.
—Leí ocho de sus novelas para estudiar el misterio de su brevedad y densidad dramática. Recordamos las historias de Maigret como novelas medianas, y sin embargo se trata de historias relativamente cortas. ¿Cómo consigue eso? Yo quería una novela mediana que tuviera la intensidad de una novela extensa. ¿Lo conseguiría? Paralelamente, debía mantener la tensión, la acción violenta, las conspiraciones, las pesquisas y una serie de sorpresivas vueltas de tuerca que suelen funcionar cuando se las ubica en lugares lejanos o recónditos, pero que esta vez debían aplicarse a un terreno abierto, casi público, con lo que se hacía muy difícil congeniar espectacularidad y emoción con realismo seco. Esa tensión me quitó el sueño muchas veces… Sabes lo que es eso, ¿verdad?
—Absolutamente. Y a veces preferiría no saberlo.
—A las dos de la mañana me tiraba de la cama y modificaba el guion original para hacerlo más creíble, reescribía febrilmente algunas partes, y no menos de cuatro veces salí de mi cuarto y, completamente derrotado, le dije a mi mujer, Verónica, que el argumento fallaba y que la novela entera era un naufragio. Ella, lectora erudita y voraz, y alguna vez cultora entusiasta de los astutos argumentos de Poirot y Marple, se las ingenió para calmarme y para discutir conmigo los puntos irresolubles, y para ofrecerme salidas al laberinto policial en el que yo mismo me había metido. El doctor Daniel López Rosetti, un gran médico argentino, me sacó de otros apuros: recogió con simpatía mis insólitos pedidos, los estudió y me dio ideas médicas sobre balazos y venenos. Yo lo volvía loco: cada vez que veía mi número en el móvil se agarraba la cabeza, porque le pedía historias clínicas, asesoría en toxicología, y le contaba sucesos muy extraños (risas). El historiador Diego Arguindegui corrigió errores técnicos y buscó contradicciones como si se tratara directamente de un libro de historia. Un especialista en Seguridad y Defensa discutió conmigo algunos puntos esenciales y sobre todo su principal hipótesis de conflicto, que se parece a un hecho real sangriento ocurrido en la Argentina durante los años 80, cuando un ex miembro del Ejercito Revolucionario del Pueblo (Enrique Gorriarán Merlo) convence a un grupo de alucinados de que, para evitar un presunto golpe militar, debían tomar un cuartel a tiro limpio. Una vez hecho, el pueblo acudiría a ovacionarlos y ellos dirigirían a las masas hasta la Casa Rosada, la tomarían y harían por fin la revolución. Un delirio que terminó en tragedia, y que forma parte de nuestra increíble historia contemporánea. También consulté a un profesor de la escuela de Inteligencia, que se leyó el original en una noche, y me dijo que hasta para un experto en la materia todo lo que sucedía en La traición era plausible. Casi no pude dormir esa noche esperando su veredicto…
—Como viejo lector tuyo, doy fe de que es plausible. Y es difícil trazar una línea nítida que separe lo real de lo imaginado. La novela atrapa y estremece.
—Que vos lo digas, para mí es un enorme orgullo. Nadie conoce mejor la carpintería interna de esta clase de novelas. La traición está llena de acción y tensión, de mujeres brillantes e inasibles, y aspira al suspenso electrizante, pero no elude, como has visto, la polémica política. Se mete con algunas “vacas sagradas” y como te he dicho antes, yo mismo no me hubiera atrevido a escribirla hace quince o veinte años, cuando todavía no era un escritor político y pesaba sobre mí una serie de supersticiones ideológicas, que tienen colonizada todavía la mente de muchos mis colegas. Mi representante literaria, María Lynch, que vive en Barcelona, la devoró también en dos noches, y me dijo: “Levantará ampollas”. Tal vez sea inevitable y necesario que así ocurra.
—¿Cómo es el vínculo de los lectores con Remil?
—El otro día me escribía una lectora: “Remil tiene todo para que yo lo odie: es un asesino, un corrupto, carece de escrúpulos… y sin embargo lo quiero”. Esta sensación empática es lo que más trabajo en estas novelas. A pesar de todas las salvajadas que haga, vos tomás parte por él. Quisieras ser su amigo y tomarte unas cervezas cada tanto.
—Me gusta mucho su resignada frialdad. Lo peligroso que es y la calma con que se toma las traiciones de otros, e incluso sus propios remordimientos.
—Sí, ya va teniendo unos 58 años. Después de la Guerra de Malvinas, entró a los servicios de inteligencia en 1983, así que imagínate, vivió de todo. Sigue teniendo la lógica de un viejo soldado. De un soldado veterano, para el cual la única patria es su padre putativo, Leandro Cálgaris, su jefe, y acá tiene un conflicto emocional. Porque aparece la Señora 5 (así se denomina en la jerga a la jefa del servicio secreto), que en la novela es a la vez jefa de ambos, y un personaje que ya estaba en La herida (Beatriz Belda). Ella se disputa con Cálgaris la fidelidad de Remil: son una especie de padre y madre, y hay un conflicto mayor porque uno y otro están peleados entre sí. Es una pelea entre dos personas de armas tomar. Una batalla muy peligrosa.
—¿Cómo te imaginas al lector español de esta novela? ¿Cómo la va a recibir?
—Español, francés o argentino, yo siempre fantaseo con que te la puedas leer en una noche, que es lo que más me gusta a mí cuando me atrapa un libro. Ese es el primer asunto, que te lo creas tanto y que te apasiones. Que te lo leas de un saque. Que puedas leerlo como una simple novela de espías, pero que a la vez te sorprenda porque te mete en un mundo real narrado de un modo políticamente incorrecto. No es un producto que está armado para un público gigantesco. Es una novela que no es una novela de espías más, aunque yo intente atraparte como si sólo lo fuera.
—¿Por qué dices que no está armada para un público gigantesco?… En Argentina tus ventas son masivas. Has sido el número uno durante semanas y meses.
—Y soy el primero en asombrarse de eso. Me refiero a que no está armada como una novela popular tradicional, sino que, aparte de la forma narrativa más o menos eficaz, en el fondo es una novela sobre la ideología y el poder. El thriller político no tiene gran tradición en la Argentina, hay algunos ejemplos sueltos, y más bien accidentales. ¿Cómo hacer un thriller político en un país donde ocurre todo lo que ocurre? También la novela responde a esa pregunta. En otras latitudes, las luchas son de países contra países, cosas por el estilo, acá luchamos contra nosotros mismos y todo el tiempo nos derrotamos. Yo no quería hacer un Jack Reacher o un Jason Bourne, que son personajes mainstream del género. Pretendía hacer algo realmente latinoamericano. Y que no se hubiera hecho nunca antes. Es una novela popular de espías, pero es una novela política espinosa al mismo tiempo. Me preguntas por el lector español: tal vez vea en este excesivo laboratorio argentino muchas de los problemas que comienzan a aparecer en España. Quizá los pecados mortales de la Argentina sean, lamentablemente, un espejo que adelanta. Ojalá me equivoque…
—¿Qué te decidió a elegir para el arranque a Sebastián Bonet, y no ir directamente al Vaticano?
—La novela en lugar de empezar donde debería, que es cuando los agentes son contratados por el Vaticano, comienza contando la historia de doble faz y doble vida de un progresista, que fue una figura notable y hasta bienhechora, porque hizo cosas muy positivas, pero que también cometió actos deleznables en el pasado, cosa que ha sabido astutamente ocultar. Supongo que esa historia, que incluye un drama de infidelidades y de delaciones, me agradó mucho porque fue un comienzo distinto de lo que se podría prever. Es la historia de alguien que ayudó muchísimo, que permitió meter en la cárcel a genocidas importantísimos, pero que a la vez presionaba a jueces, que tenía una idea de corromperse y que, revisando su pasado, resulta que tampoco había sido tan heroico. El personaje de Sebastián Bonet sigue siendo un héroe civil, pero un héroe tremendamente imperfecto y oscuro. Comienzo por él porque resume lo que quiero demostrar, y además porque me gusta innovar las estructuras de la novela popular, eludir los clichés.
—Remil tiene algo tuyo también.
—¿Tú crees?
—Nadie pone lo que no tiene. Ni en la literatura ni en la vida.
—Bueno, Remil es un asesino (ríe otra vez), y yo no puedo matar a una mosca.
—Nunca digas esta mosca no mataré.
—Digamos, entonces, que no creo poder matarla (ríe de nuevo). Pero quizá Remil sí tenga esa mirada escéptica, dura en ocasiones, de quien ha visto muchas veces la trastienda: cuando alguien entra y ve la cocina de un restorán, ya no come en el salón con la misma ingenuidad. Y yo vi cómo se “cocinaban” muchas veces los platos de la política y eso te deja una mirada lúcida, pero helada y escéptica. También la vida endurece. Es esa cosa también del viejo soldado del periodismo, del cazador duro que uno pudo ser en otro tiempo. Todo eso se lo he trasladado a Remil.
—Como dice nuestro común amigo Hugo Alconada Mon: “Remil es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”.
—Exacto. Hugo Alconada es uno de los mejores y más premiados periodistas de investigación de América Latina. Y resumió así esta operación literaria que yo hago: mostrar a un tipo malo, pero con la intención de que el lector adopte un poco su punto de vista, porque los otros son igual de malos o peores. En la primera novela le metí la desesperación amorosa; en la segunda, el hecho doloroso de que tu padre te da por perdido, que son dos cosas que viví en carne propia, y en ésta le meto la pelea desalmada entre mamá y papá, algo que también viví en mi casa. Es muy perturbador ponerle esos sentimientos míos a un espía huérfano y temible. Y los lectores han respondido: la serie va ya por los 300.000 ejemplares. ¿Qué más puede pedir un novelista?
—Volvamos al Papa Francisco…
—Es un fantasma en la novela. Lejano. Pero sus acciones políticas y su larga mano se muestran descarnadamente. A Bergoglio, en lugar de jugar al Nintendo o al dominó por las tardes, le encanta jugar a la política doméstica, ser el Perón de Santa Marta y mover las fichas en la Argentina desde hace varios años. Porque él realmente no quería ser Papa. Él quería ser un Juan Domingo Perón. Esa era su gran sueño. Y sigue tratando de serlo…
—¿Cómo funciona en la Argentina esa especie de enajenación izquierdista que describes?
—En mi país no hay una lucha entre izquierdas y derechas, sino entre populistas y republicanos a la manera española. Los populistas son señores feudales con discurso progre. Y han activado un neosetentismo, una especie de juego virtual: “estoy en una revolución”. Aunque es una “revolución en paz”, ¿no? Ya sabemos que felizmente no hay espacio para un golpe militar ni para una insurrección armada, pero ahora las democracias se destruyen desde adentro: entran por el voto, erosionan las instituciones, cancelan los contrapesos y se quedan con todo y para siempre. Esta idea está adornada con los “ideales” setentistas. Esos ideales ya no son acompañados, como antes, por el crimen político. Pero siguen siendo ideales totalitarios, que hacen perfectamente juego con las ansias y la praxis de los señores feudales. Al gobierno anterior, que tenía un buen rumbo pero que cometió muchísimos errores, lo caracterizaron de inmediato como una “dictadura”. Por lo tanto, pasaron a jugar a la nueva “resistencia peronista”, a decir que los corruptos detenidos eran perseguidos arbitrariamente como durante la Revolución Libertadora (golpe que destituyó a Perón en el 55). Todo era un juego del Palermo Pijo, porque no tenían consecuencias. En realidad, no tenían consecuencias para los que jugaban, pero sí para el sistema democrático. Que es lo único que a mí me importa. En fin, toda esta idea era inquietante y me pareció que había una novela ahí. Y veía cómo se manejaba en la calle esta nueva alianza formada por pobristas de la Iglesia, setentistas redivivos y progresistas que durante toda su vida vivieron denunciando la corrupción y de repente se plegaron al autoritarismo y a la venalidad sin despeinarse. Me pareció que todos estos personajes tenían que estar en la novela porque formaban parte del asunto que quería tratar.
—El libro tiene un ritmo endiablado que deja sin aliento y elementos abrumadores de la realidad. Aunque sabes que es ficción, la realidad no puedes quitártela de la cabeza.
—Supongo que la palabra anhelada fue “credibilidad”. Cuando iba escribiendo me decía: “Esto no es creíble”, y lo tiraba, volvía para atrás o pensaba que no iba a funcionar, que nadie lo iba a creer. Es la primera vez que tuve que modificar mucho el plan de la novela mientras se iba escribiendo. A veces rozaba la pesadilla. Hice un guión y lo cambié cuatro o cinco veces, incluso también cambié completamente el destino de tres personajes. Me daba cuenta de que esta novela no podía ser espectacular como una película, tenían que pasar cosas creíbles. Lo verosímil era aquí más exigente que en otras novelas. Fue el libro que más me hizo sufrir.
—Pues valió la pena que sufrieras. Está maravillosamente escrita, es dura, creíble y realista.
—Muy realista, desde luego. Sabes, me indigna que los kirchneristas estén haciendo pedagogía con los chicos y los más jóvenes. Les hablan de los ideales de aquella generación. Y los propios Montoneros decían que iban a matar a un millón de personas: “Y sí, una revolución es así”. En los colegios, en las facultades o en los medios públicos, a los chicos les cuentan una mentira infame: que aquellos jóvenes querían la democracia. No es verdad, querían una dictadura popular o una dictadura del proletariado, dependiendo las distintas fases y las distintas facciones. Aquello de democracia no tenía nada.
—Aparece en la novela, o se desprende de ella, una impugnación muy seria a los sectores del progresismo argentino… ¿Crees que alguien puede decir que es una historia contada desde una mirada argentina de derechas?
—Vos me conocés, Arturo. Soy hijo de dos republicanos españoles que lucharon contra el fascismo, y siento que les sigo haciendo honores cada día. En mi país, el fascismo derivó en un nacionalpopulismo argento y los Montoneros eran (sabrás disculpar el oxímoron argentino) “fascistas de izquierda”. En verdad, no hay nada más de derecha que la derecha feudal, y no puede haber un progresismo que sospecha del progreso, que relativiza la corrupción en masa y que se dedica a hacer clientelismo social con el sello del peronismo. Si quieren ubicarme en un lugar, pueden leer la autodefinición ideológica que hace de sí mismo Chaves Nogales en ese prólogo de A sangre y fuego que tú y yo admiramos tanto. Ahora bien, la mayor parte del mundo de los escritores argentinos nada en la pecera progre, que está desactualizada y llena de clichés, y donde sigue vigente la idea de Aron: el opio de los intelectuales es el autoritarismo. ¡Cómo les encantan los regímenes de partido único y las autocracias! No hay nada más reaccionario.
—Tu novela va a contrapelo de todo eso. Y es necesario mucho temple para mantenerse ahí, bajo el fuego. A fin de cuentas, como dijo no sé quién, el valor es la elegancia bajo presión.
—Yo no me considero una persona de derechas. Me considero heredero de los valores de la vieja clase media argentina, hijo y nieto de inmigrantes. Mis padres eran camareros y me educaron en el esfuerzo y la excelencia, cosas que son consideradas “neoliberales” por el kirchnerismo ilustrado. De joven también yo fui peronista, como sabes. Pero creo que el peronismo se convirtió en lo que combatía: una nueva oligarquía estatal, el statu quo que nos sumió en la decadencia. Y no tengo ningún problema en criticarlo. No me interesan las etiquetas, sí me interesa que haya una voz contracultural, porque todo está uniformado. Hay un relato construido en la cultura, un pensamiento automático sobre cómo se ve la historia y el progresismo no da cuenta en la Argentina de su responsabilidad. También hay progresistas fuera de eso, claro, y peronistas republicanos, aunque parezca una contradicción, porque el peronismo fue creado contra la democracia liberal. De manera que yo no tengo complejos. Quería hacer una novela de espías, pero en la que también te encontraras con algo espinoso. Deseaba que estallase en la cara de algunos.
—Y estalla, desde luego. En la novela, por boca de alguno de los personajes, eres muy duro con ciertos ex revolucionarios que no hicieron autocrítica ni pidieron perdón por los crímenes que también cometieron.
—Los dirigentes guerrilleros de entonces prácticamente nunca han pedido perdón a sus víctimas inocentes. La idea de la izquierda y la derecha en el peronismo como linajes enfrentados sigue estando. Durante todo un tiempo dijeron que habían sido errores de juventud, momentos de la historia y nada más. Pero además, todo esto se entronca con el chavismo, que consiste en tratar de conciliar a Perón con Fidel Castro. Como en los 70. Chávez congeniaba con esa idea, y es por eso que a los kirchneristas les gusta tanto el régimen bolivariano y están tan comprometidos ideológicamente con ese verdadero desastre humanitario, político y económico que es el chavismo.
—Estás realmente molesto con eso.
—La asociación íntima de los Kirchner con el régimen de Caracas más que molestia me da miedo, Arturo. Mucho miedo. Lo que no comprendo es cómo no le da miedo a otros.
—Cada vez se ven más todos esos sentimientos en tus muy leídos artículos de La Nación, en tus popularísimos programas de radio y en tus novelas.
—La inseguridad jurídica más la inseguridad política y social, los ataques a la propiedad privada y a la libertad de expresión, son totalmente contradictorios con la idea de tratar de salir de alguna manera de la recesión, que en la Argentina es infinitamente más dramática que en España. Ese es el problema de un gobierno que se anula a sí mismo, porque fue creado con un solo objetivo: destruir al gobierno anterior, que no vuelva más, tomar el poder y liberar de todas las causas judiciales al estado mayor kirchnerista. Lo que ellos querían era una democracia apócrifa, como la que impera en las provincias de San Luis, Formosa y Santa Cruz. Apropiarse de la Justicia, reformar tarde o temprano la Constitución, reformar el sistema electoral, fragmentar a la oposición para que sean meros sparrings y no verdaderos contrincantes a la hora de una elección, quedarse en el poder para siempre. Que parezca, vista desde lejos, más o menos una democracia, no un régimen militarizado, por supuesto, y en eso están. Ese es el proyecto verdadero.
—Remil hereda algo de esa visión de la política, pero tú aún mantienes un hilo de ilusión con la Argentina.
—Sí, yo no soy un cínico. Yo llegué a tener la enfermedad de no creer en nada. Fue un momento en que me tomó una gran desilusión por la política, y me duró un tiempo y no lo pasé bien; era un salirte de la vida. Hay muchos trucos para sobrevivir a la realidad política: estoy por afuera de todo, o por arriba de las grandes pasiones humanas. Es genial ser anarquista pacífico; “todo está mal y yo no tengo nada que ver con nada”, dices. Y a dormir. Otra es entender que hay que dar batallas por lo que uno cree, aunque la pregunta es en qué cree uno después de haber creído y haberse desilusionado.
—Bueno, pelear ya es una forma de creer, ¿no? Uno puede no creer en la victoria de la causa pero sí en la necesidad de la pelea, así que se limita a ser consecuente. Recuerda lo que decía el mosquetero Porthos: “Yo me bato porque me bato”.
—No es un mal argumento (ríe). Pero fíjate: ahora, en los últimos años de estudio, creo en algo: estamos para agitar el debate, no para conducir los relatos ni salvar a la Argentina ni mucho menos. Tengo consciencia plena de que mi novela también es un aporte picante al debate, y de que somos, a lo sumo, agitadores culturales, ideológicos. Para promover la discusión y pensar, analizar con ecuanimidad nuestro presente y nuestra historia.
—¿Crees que aún queda esperanza para la Argentina?
—Hay un cuento muy famoso de Julio Cortázar. Se llama “Casa tomada”. Borges fue el primero en publicarlo. Es un cuento fantástico de tres páginas. Dos hermanos mayores notan que fuerzas extrañas y fantasmales van tomando su casa, cuarto por cuarto, hasta que los desalojan. Los escritores del nacionalismo de izquierda intentaron durante años explicar que Cortázar expresaba allí el horror de la “invasión de las masas peronistas”. Intentaban degradar así a un escritor que, harto de Perón, había huido para siempre a París. En fin, ese cuento para mí contiene una nueva alegoría: el peronismo quiere quedarse con todo y que al final te resignes, te entregues o hagas como los dos hermanos, que recogen sus cosas, salen a la calle y arrojan las llaves a la alcantarilla. Puedo vivir alguna vez en otro país, pero yo nunca voy a salir de la casa tomada. No me van a echar a la calle, no me voy a resignar. No va a ser tan fácil.
-

Doce libros de abril
/abril 30, 2025/Los libros del mes en Zenda A lo largo de los últimos 30 días, hemos recogido artículos de obras de todos los géneros. Un mes más, en Zenda elegimos doce libros para resumir lo que ha pasado en las librerías a lo largo de las últimas semanas. ****** La flecha negra, de Robert Louis Stevenson «Cuatro flechas negras mi cinto tenía, cuatro por las penas que he sufrido, cuatro para otros tantos hombres que mis opresores malvados han sido». Con estas lacónicas y misteriosas palabras amenaza la hermandad de la Flecha Negra a sus víctimas. Situada en los primeros compases de…
-

De conquistas prohibidas
/abril 30, 2025/Varias ediciones las realizó para la Biblioteca Castro: en el año 2018, sobre Naufragios y Comentarios, Relación de la aventura por la Florida y el Río de la Plata de Alvar Núñez Cabeza de Vaca; en el 2019, Legazpi. El tornaviaje. Navegantes olvidados por el Pacífico norte. Entre 2017 y 2019, reeditó, en la editorial Athenaica, su trilogía Mitos y utopías del Descubrimiento, ya publicada por Alianza Editorial en 1989, tratando en el primer tomo de Colón y su tiempo, en el segundo de El Pacífico y en el tercero de El Dorado, y en 2020, publicó, de nuevo en…
-

6 poemas de Luciana Maxit
/abril 30, 2025/*** el génesis según martha argerich donde está tu tesoro, ahí está tu corazón mateo 6:2 no es cierto que martha Argerich creó el universo de la nada la tierra ya estaba ahí con sus estados nación y sus guerras mundiales ya existía buenos aires y juana heller llevaba puestos sus lentes de sol cuando en el parque un tordo se posó en su hombro y le dijo: juana, no temas concebirás en tu vientre a una hija será salvaje, su nombre martha y su reino no tendrá fin juana heller usó sus dedos para sacudir la ceniza del cigarro…
-

Y todo en un instante
/abril 30, 2025/Un accidente de tráfico, un semáforo en rojo, un coche a la fuga, una mujer herida y un inmigrante que rebusca en un contenedor. Y, por supuesto, un inspector, el inspector Tedesco, que deberá averiguar por qué intentaron atropellar a la desconocida y por qué apareció el cadáver del extranjero en el camión de basuras. En este making of Empar Fernández cuenta el origen de El instante en que se encienden las farolas (Alrevés). *** El instante en que se encienden las farolas tiene su origen en la observación de un fragmento muy breve de una discusión, apenas unas pocas…



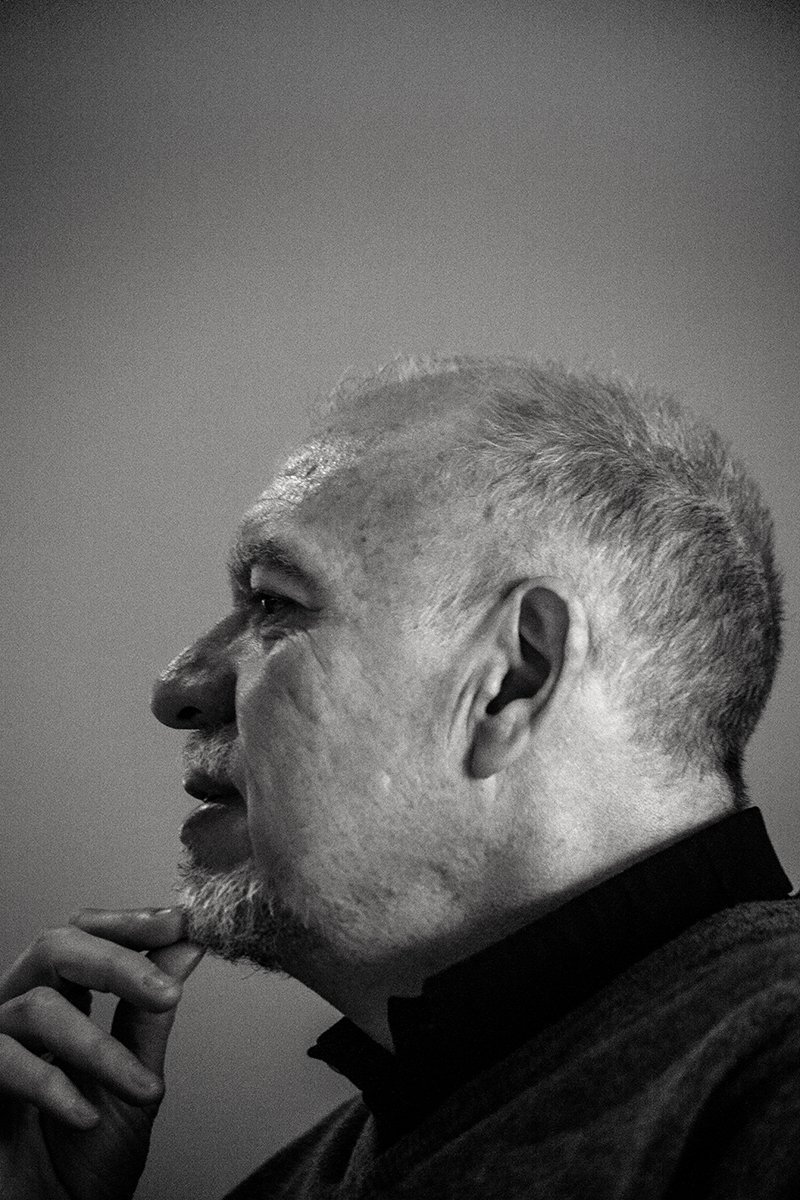






Hola!! Llevo meses buscando el libro “El puñal” de Jorge Fernández Díaz y no lo consigo…está agotado ¿alguna ayuda al respecto? Gracias.