El perfil es al periodismo lo que el retrato a la pintura. Las semblanzas de Joseph Mitchell (1908-1996) son tan plásticas como los grandes retratos que tenemos en la mente. No fue un pintor de corte, ni inmortalizó a los notables de la sociedad. Sus personajes evocan más al bufón sentado de Velázquez, a los comedores de patatas de Van Gogh o a los participantes en el aquelarre de Goya. Manufacturó, con la destreza del artesano, decenas de efigies de personajes cotidianos de la América de mediados del siglo XX.
El catálogo de personajes es abrumador y pintoresco. Solo recorrerlo da una idea de conjunto: el rey de los gitanos, el comedor de almejas, el sordomudo, el organizador de barbacoas, la taquillera de cine, el director del Museo para Gente Inteligente, el reverendo callejero, la mujer barbuda, la niña prodigio, el comodoro que celebraba cada año una gala benéfica en homenaje a sí mismo…
Con todas esas semblanzas Mitchell plasmó el fresco de una gran ciudad. Estamos probablemente ante el mejor retrato de Nueva York, el efervescente Nueva York que va desde la gran crisis del 29 a la explosión consumista de los primeros sesenta, bautizada como “la gran puta de Babilonia y madre de todos los engendros”. Esa es la sensación que deja la lectura de los artículos de Mitchell, agrupados en el volumen La fabulosa taberna de McSorley (Editorial Jus, 2017).
La página en blanco como castigo
Joseph Mitchell, según cuenta Alejandro Gibert Abós en el prefacio del libro, era un “reportero eficiente”, especializado en sucesos, que cubrió historias tan notables como el juicio de Bruno Hauptmann, secuestrador y asesino del hijo de Lindbergh, aunque también escribió sobre literatos como Bernard Shaw o científicos como Albert Einstein. Después de trabajar, entre 1929 y 1938, para varios periódicos de Nueva York, se incorporó a la redacción de la New Yorker, en la que permanecería hasta su muerte. En el semanario, emblema del periodismo literario, escribiría lo más notable de su obra, hasta que en 1965 una misteriosa y súbita falta de inspiración acabó en una sequía que se prolongaría durante tres décadas. Sin embargo, durante ese largo tiempo hasta su muerte, Mitchell acudió religiosamente cada día a la redacción, cumplió escrupulosamente su horario y se sometió a la tortura de la hoja en blanco como si se tratara de un castigo bíblico.
Su último reportaje antes de la larga hibernación fue El secreto de Joe Gould, el trabajo que le dio más fama. Mitchell escribió dos textos sobre el personaje: el que le dedicó en los años 40, cuando lo conoció, y el que publicó después de la muerte de Gould. Ambos están recogidos en una “Edición 50 aniversario”, publicada por Anagrama en 2014 con traducción de Marcelo Cohen.
La mejor forma de conocer al misterioso Gould es dejar que sea Mitchell quien lo describa:
«Joe Gould es un hombrecillo risueño y demacrado que desde hace un cuarto de siglo goza de notoriedad en cafeterías, comedores, bares y tugurios de Greenwich Village. A veces, con cierto sarcasmo, se jacta de ser el último bohemio. “Todos los demás se han quedado en el camino”, dice. “Algunos están bajo tierra, otros en el manicomio y otros en la publicidad”».
Intemperie, hambre y resacas
También es clarificador leer la confesión del propio personaje al periodista.
«Gould no vive sin preocupaciones —cuenta Mitchell—; sufre el tormento constante de lo que llama “La Trinidad”: Intemperie, hambre y resacas (…) “Vivo yo más en un día”, dice, “que la gente común en diez”».
La gran particularidad de Gould, y que le dio predicamento en los barrios pobres de Nueva York, es que aseguraba estar escribiendo La historia oral de la humanidad, una obra de colosales dimensiones en la que recogía todo aquello que le contaban las personas con las que se tropezaba. El proyecto se le ocurrió cuando, como reportero de sucesos, hacía guardia en una comisaría, muy perjudicado por una resaca, todo hay que decirlo.
“Desde aquella mañana fatídica, dijo una vez en un momento de exaltación, la Historia Oral ha sido mi soga y mi patíbulo, mi cama y mi pupitre, mi esposa y mi fulana, mi herida y la sal que en ella se derrama, mi whisky y mi aspirina, mi roca y mi salvación. Es lo único que me importa. Todo lo demás es basura”.
Nueva York habla a través de Joe Gould
Alejandro Gibert Abós, en el prefacio de la antología de artículos de Mitchell, confiesa su sospecha de que el periodista utiliza a Gould para “hablarnos del inconsciente de la ciudad”. Ahí está la clave. Gould es Nueva York.
“A través de él —escribe— quizá intenten hablarnos los muertos vivientes de Nueva York. Esos que nunca han pertenecido a ningún lugar. Esos que se sientan en bares terriblemente oscuros”.
El paralelismo entre Gould y Mitchell resulta asombroso. Ambos se llamaban Joseph. Ambos compartían afición por la ornitología; es más, Gould era conocido como “el profesor Gaviota” porque conversaba con las aves a través de sonoros graznidos. Ambos tenían una gran formación (Gould en Harvard; Mitchell en Chapel Hill, en Carolina del Norte). Ambos emigraron a Nueva York. Ambos empezaron como reporteros de sucesos. Ambos se embarcaron en una obra magna. Ambos padecieron sequía creativa, aunque la disimulaban de distintas maneras.
Entre las muchas virtudes de Joseph Mitchell como reportero, hay una esencial que se ha destacado poco. Alejandro Gibert Abós la menciona en su prefacio:
“Escribía bien y escribía rápido, pero si en algo descollaba era en su extraordinaria cordialidad. Sabía escuchar como nadie y poseía un don de gentes y un encanto natural que le permitía ganarse a cualquier interlocutor, ya fuera un personaje ilustre o un pobre de solemnidad…”
Un confesionario andante
Saber escuchar es el gran mérito de Mitchell. De hecho, en sus artículos son los personajes los que van narrando las historias, en las que el periodista apenas interviene.
“Uno de los secretos de la obra de Mitchell es sin duda la empatía —escribe Gibert—. Si su estilo resulta tan difícil de imitar es en parte porque requiere un interlocutor capaz de prestar oído, de ser todo oídos, como él lo era”.
Y para rematar, el prologuista acaba dando con la metáfora exacta para describir a Mitchell: “confesionario andante”.
Si hay un artículo donde se manifiesta definitivamente esa capacidad de escuchante es en el del Club de los Sordomudos. La descripción de las actividades de los sordos —bailes al son de la vibración, juegos de cartas por señas, vodeviles en lengua de signos— así como la prodigiosa entrevista al señor Frankenheimer, uno de los directivos de la asociación, debiera ser parte de las antologías del mejor periodismo de la historia. La entrevista se lleva a cabo, bloc en mano, a través de notas en las que Mitchell escribe las preguntas y el sordo va ofreciendo sus respuestas. Esa entrevista silenciosa, a base de intercambio de papeles, tiene más tensión y más contenido que cualquier conversación hablada.
A los sordos, como todos los discapacitados, hay una serie de preguntas que les indignan profundamente. Por ejemplo: “¿Qué se siente al no oír?”. Sin embargo, Mitchell consigue la respuesta.
“Los sordos viven en un mundo de silencio absoluto. El canto de las aves, las inflexiones de la voz humana, la belleza de la música, el alboroto de sonidos que proclama la vida están ausentes. Hay muchas cosas en movimiento, pero no hay un solo sonido”.
Es difícil encontrar en los artículos de Mitchell juicios, sentimientos o referencias a sí mismo. Escarbando mucho entre sus textos, aparece uno que concentra su juicio del periodismo.
«Yo trabajé como reportero para un periódico cuyos jefes opinaban que la mejor forma de dar brillo a una primera plana era un buen reportaje sobre la miseria humana. “El hombre de a pie está hoy tan desolado que se alegra con las desdichas ajenas”, decía uno de ellos».
Es difícil encontrar una definición más amarga del periodismo: desgracias del prójimo para animar a lectores desolados.



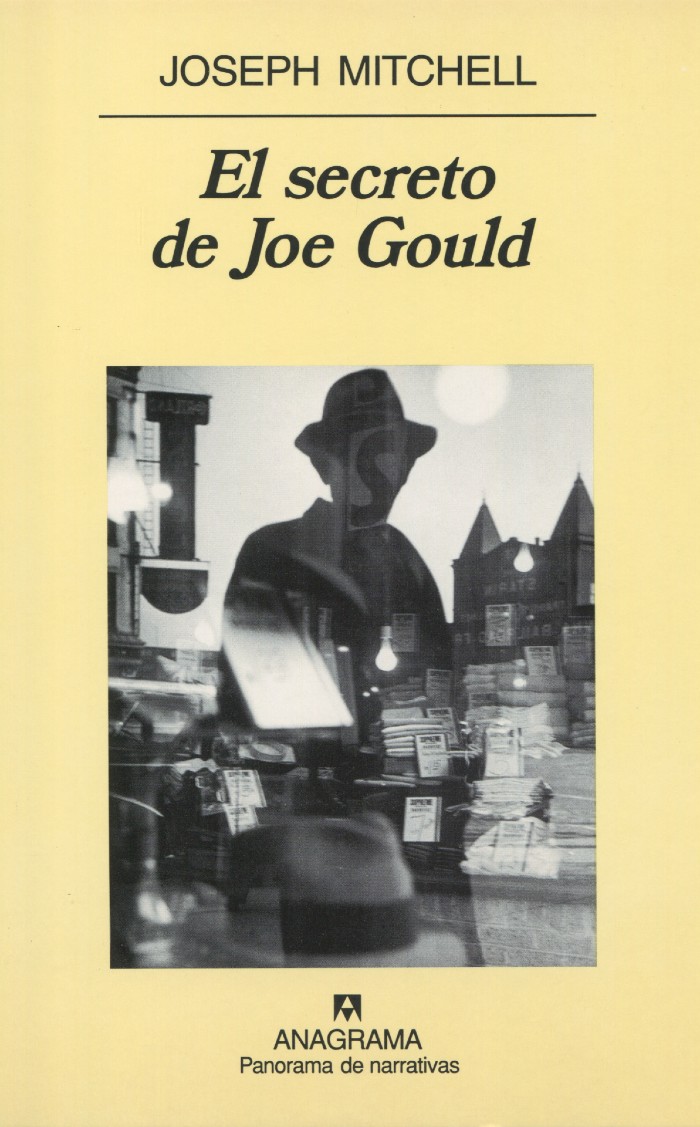



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: