Cuando yo camino, camina un bisonte;
cuando yo descanso, descansa una montaña.WERNER HERZOG
Cuando casi ningún actor trascendía ciertos moldes interpretativos en Hollywood, Kirk Douglas hizo madurar de repente a sus personajes cinematográficos y los convirtió en adultos en mitad de un jardín de infancia. Le dijo a Estados Unidos quiénes eran en realidad los estadounidenses, o al menos lo intentó. A veces lo hizo de forma mesurada y otras lo hizo de forma desatada. Pero además de eso, él casi nunca dejó secretos para ser descifrados en el futuro, que apelen a la esencia del ser humano o que describan el mundo en nuevos términos a como el mundo se describe ante la mirada cada día. Hizo del desenmascaramiento la esencia de su arte, pues sólo supo ofrecer interpretaciones y personajes desnudos, muchos de los cuales todavía hoy nos sacuden cuando las vemos en la pantalla. Películas como El gran carnaval (Ace in the Hole, 1951, Billy Wilder) o Cautivos del mal (The Bad and the Beautiful, 1952, Vincente Minnelli) han envejecido magníficamente, pareciéndome ahora más impactantes de lo que quizás fueron en su momento; otras como Dos semanas en otra ciudad (Two Weeks in Another City, 1962, Vincente Minnelli) o El compromiso (The Arrangement, 1969, Elia Kazan), que nacieron con vocación de cadáveres, se codean ahora mismo con las grandes obras del cine moderno, ése en el que Federico Fellini o Alain Resnais no parecen tener rivales. Quizás el secreto de Kirk Douglas consistió en confiar en la verdad, dando por hecho que ésta nunca dejaría de ser uno de los avales más importantes del arte.
Todo lo anterior, no obstante, ha impedido que Kirk Douglas tenga el estatus mítico de John Wayne. Este último dijo en una entrevista de 1969 que le gustaría ser recordado por haber sido «feo, fuerte y formal»; Douglas jamás se habría descrito así, seguramente se habría considerado «guapo, ágil y osado». Lo que está claro es que ninguno de nosotros piensa en atributos como «feo, fuerte y formal» cuando ve a John Wayne en una de sus películas; tampoco piensa que Kirk Douglas fuera exactamente «guapo, ágil y osado». Lo que nos gusta recordar de ellos son sus figuras enmarcadas por una puerta que se abre y se cierra en Centauros del desierto (The Searchers, 1956, John Ford) o con uno de sus ojos desgarrados por un halcón, como sucede en Los vikingos (The Vikings, 1958, Richard Fleischer). Nunca pensamos en lo que pudiese haber de humano en ambos, porque no amamos a los hombres, ni siquiera a los actores, sino a los iconos. Algo así nos facilita mucho las cosas, ya que de ese modo no tenemos que discrepar de sus posibles ideas o rechazar sus posibles actos.
Los iconos ayudan a fijar imágenes nítidas en el cerebro y, por lo tanto, contribuyen a dar forma a nuestra memoria de una manera muy concreta. Eso explica que en el álbum de nuestras vidas se confundan instantáneas domésticas con fotogramas extraídos de películas, en una versión casera de las Histoire(s) du cinéma (1988-98, Jean-Luc Godard); también que a veces hablemos de algunos actores o directores como si nos estuviésemos refiriendo a nuestros familiares o amigos, ya sean Jimmy Stewart o Nick Ray. Se ganan el rango porque saben mostrar cierta ambivalencia, son temperamentales y decididos pero al mismo tiempo fieles y cariñosos, Es preciso que tengan una parte de grandeza para que lo admiremos y una parte de ternura para que lo queramos.
Kirk Douglas nunca fue capaz de mostrarse exactamente así, por su ego y su energía. Eso explica que casi todas sus películas sean películas «Douglas», da igual si las dirigieron Otto Preminger, Billy Wilder o Stanley Kubrick; da igual si en ellas intervino junto a Barbara Stanwyck, Burt Lancaster o John Wayne… Su especialidad en la pantalla fue la de ser alguien más allá del bien y el mal, en conflicto con la vida y con los demás, demasiado ciego para ver y demasiado ambicioso para tener miedo, y por eso muere tan a menudo, casi siempre solo. Todos sus tics, sin él darse cuenta, lo delatan en los encuadres, porque suele acapararlos: su torpe manera de caminar, su extraña manera de agitar su cuerpo cuando quiere resultar expresivo, sus labios prietos y dientes rechinantes antes de cada uno de sus estallidos de violencia, y su cara de perro apaleado mientras agoniza después de haberle hecho sufrir al espectador alguno de sus muchos vía crucis interpretativos, en Brigada 21 (1951, William Wyler), La pradera sin ley (1955, King Vidor), El loco del pelo rojo (1956, Vincente Minnelli), Los vikingos (1958, Richard Fleischer) o El último atardecer (1961, Robert Aldrich).
La Academia le nominó tres veces, no le premió ninguna y le dio un Oscar de consolación en 1996, porque al fin y al cabo fue un actor importante, me ponga yo como me ponga, y porque hasta hace no demasiado tiempo era uno de los pocos supervivientes del Hollywood clásico al que aún le podíamos agradecer aquella época dorada del cine. También le premió poco antes de su muerte el Gremio de Guionistas, aunque fuese por haber normalizado la carrera del gran guionista Dalton Trumbo después de una década trabajando desde el anonimato por sus relaciones con el Partido Comunista durante la Caza de Brujas maccarthysta, algo no del todo exacto aunque quizás lo mejor es que lo deje en el aire, para no seguir añadiendo leña al fuego.
Douglas no fue un actor clásico, como Cary Grant o Clark Gable; tampoco fue un actor del «método», como Marlon Brando o Montgomery Clift. No tenía la elocuencia invisible de los primeros, ni la capacidad introspectiva de los segundos. Era demasiado gestual, individualista y ambicioso para creer en el cine mientras fue una cuestión industrial o cuando comenzó a volverse más independiente, porque él siempre necesitaba tanto protagonismo que lo grande lo reducía a sí mismo y lo pequeño lo sacaba de proporción. No es extraño que crease muy pronto su propia productora, Bryna, intentando controlar siempre todos los detalles de sus películas, manipulando a actores, guionistas, técnicos y directores, con quienes tuvo más de un encontronazo por sus tendencias bigger than life.
A la historia del cine no le cuesta querer a Kirk Douglas porque se ajusta a las grandes teorías y al show business; pero a quienes —como a Carlo Ginzburg y a mí— nos gustan los detalles y tenemos más vocación de aprendices de Sherlock Holmes que de críticos de cine, de entre su «colosal» filmografía nos quedamos con películas de serie B o miniaturas como Retorno al pasado (1947, Jacques Tourneur), Camino de la horca (1951, Raoul Walh), Pacto de honor (1955, André de Toth) y Los valientes andan solos (1962, David Miller), curiosamente la película favorita del propio Douglas.
Pero, como no quiero permitirme hablar impunemente de Kirk Douglas ni de nadie, me gustaría que recordaseis que en una reseña del libro Borges: A Life, de Edwin Williamson, David Foster Wallace advertía que en general quienes se acercan a la biografía de un novelista suelen ser admiradores de su obra, en busca de constataciones más que de revelaciones, porque las constataciones nos justifican y las revelaciones (cuando no son simples chismorreos) nos contradicen. Pese a todo, lo que suele encontrarse en una biografía sobre alguien a quien admiramos —según Wallace— casi nunca se ajusta a nuestras expectativas, para mal, y aun así a su obra deberíamos seguir concediéndole la misma importancia que le dábamos antes de leer la biografía. El mayor problema suele surgir cuando nos adentramos en la vida de un escritor y leemos datos que intentan domesticar una obra literaria con referencias a su vida personal, convirtiendo todo asunto de ficción en una extensión de los asuntos vitales. Wallace nos proporciona un buen antídoto contra lo anterior al recordarnos que un buen biógrafo no es necesariamente un buen crítico literario, y ahí es donde él encuentra —acaso de manera involuntaria— uno de los grandes paradigmas en el mundo actual, que consiste en creer que el acceso a la información nos libra de nuestra posible incompetencia para entenderla y que no es lo mismo dar una opinión que decir algo interesante, que haga reflexionar a quien lo escucha o lo lee. Dicho esto, sustituid a Jorge Luis Borges por Kirk Douglas y dadle mi perfil al biógrafo que no es necesariamente un buen crítico, y recordad que, gracias a Dios, todo lo que yo diga o pueda decir jamás disminuirá un ápice de la grandeza de Kirk Douglas.







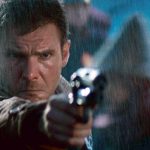


Sin duda alguna uno de los grandes del Séptimo Arte.
Sin duda.