Reproducimos una historia de amor de Jorge Fernández Díaz. Publicada en La Nación, fue publicada en Te amaré locamente, libro editado por Planeta Argentina.
Una veterana cronista de Policiales a quien alguna vez recomendé para una beca en España quiso pagarme la gauchada haciéndome una carta natal. Pródiga en relatos orales sobre crímenes impunes y en crueles chistes de humor negro; fuerte bebedora social, tabaquista empedernida y escéptica por oficio y naturaleza, tenía sin embargo un sorprendente costado esotérico, que partía de la inofensiva interpretación de los astros, se internaba en el vasto territorio de lo espiritual y se aventuraba incluso por los riesgosos pajonales del ocultismo. Fue ella quien, durante un larguísimo cierre por una noche de elecciones, me contó los padecimientos de Leandro Vázquez, un paisajista que trabajaba en su jardín y que atesoraba sin orgullo una historia de fantasmas.
Vázquez vivía en un chalet discreto del Tigre, pero se ganaba el pan en parques de Olivos y San Isidro, y en balcones y canteros de la avenida Liberador. Muchacho de pocas palabras, y de ideas y gustos más bien simples, tenía en su haber un matrimonio sin hijos que duró cinco años, y después algunas novias y amantes de baja intensidad. Unos amigos le presentaron a Silvina Ochoa, mujer emprendedora con mellizos rubios y un jardín agreste en Vicente López. Leandro se ofreció a remozar sus plantas y terminó en sus brazos. Ella era una dama castaña y menuda pero muy persuasiva, con un cuerpo flexible que algunas cirugías habían vuelto armónico y hasta sensual, y con unos extraños ojos verdes. Las conversaciones sobre el rosal, la glicina y los jazmines derivaron en una cita, y el sexo resultó tan poderoso que el romance avanzó como un relámpago. Muy pronto Vázquez se sorprendió haciendo de padre sustituto de los chicos y durmiendo en esa casa, siempre abierta a parientes y a amigos: a Ochoa le encantaba recibir y visitar gente, y vivir en comunidad. Hicieron un viaje solos a Villa La Angostura, y él se encontró, en un arrebato erótico, prometiéndole amor eterno, y ella hablando de una boda pantagruélica. La pasión era por entonces como debe ser siempre: sucia, limpia, alegre, inexplicable, sobrehumana. Pero todavía no habían vadeado la línea que separa la fase del enamoramiento, y por lo tanto, permanecían intocados por los fastidios de la rutina. Cuando atravesaron finalmente ese río, Leandro tuvo que reacondicionar sus expectativas y dejar a un lado sus caprichos de solterón para adaptarse a la cultura de esa casa ruidosa y colectiva, donde los mellizos tenían mando y prioridad, y donde siempre había un asado, un cumpleaños o una reunión multitudinaria. Vázquez necesitaba el hondo silencio, Ochoa el feliz bullicio. Cada vez que Leandro planteaba sus disgustos, Silvina los refutaba: ella tenía todas las palabras y los argumentos; él carecía del don de la elocuencia. Los debates fueron creciendo en variedad temática y en intensidad a medida de que el ardor sexual iba menguando. Un día el paisajista descubrió que estaba atrapado en un calabozo de supuestos y desdichas, y se dio cuenta de que ambos iban a cometer un terrible error. El amor, contra lo que dice la vulgata, no todo lo puede. También comprendió, ensimismado en su faena vegetal, que cuanto más tiempo permaneciera dentro de esa telaraña, más difícil sería deshacerse de ella. Debía tomar distancia de manera rápida, porque si lo hacía lentamente la diosa podría envolverlo con sus tentáculos calientes y sus razones frías. El paisajista sospechaba que podría ser eventualmente convencido; Silvina le podía ganar por prepotencia, por inteligencia y por cansancio. Pero también intuía que esa calamidad no haría más que mantenerlos en un limbo angustioso otros seis meses más, y que si eso sucedía, al cabo el dolor se tornaría aún más intenso. Cortar por lo sano. Cortar ahora y escapar, y bancarse las consecuencias. Por el bien de todos.
Leandro, al revés que muchos escapistas, planificó su discurso y luego lo comunicó con claridad y paciencia de jardinero. Tuvo que pronunciarlo al menos cuatro o cinco veces, en noches largas y encuentros quirúrgicos, y aguantarse la andanada de atendibles oposiciones y frenéticos insultos; también las lágrimas y los reproches. Y los pedidos de seguir un tiempo más, para pelearle al destino. Vázquez estuvo en varias ocasiones a punto de conceder esas treguas, porque esa mujer le había pinchado realmente el corazón y porque el amor no se cancela de un día para otro, pero se mantuvo firme en la tormenta, sabiendo que cualquier flaqueza empeoraría las cosas. A Silvina le parecía incomprensible esa brusca decisión, y buscaba terceros y pensaba irracionalmente que él estaba traicionando su promesa de amor infinito. Ejecutó todo tipo de argucias para retenerlo, y entonces a Leandro no le quedó más alternativa que dar un tirón y cerrarle por completo el correo, los teléfonos y las compuertas.
A partir de ese instante, ella se hundió en la desazón y él transitó su propia melancolía. En esta clase de rupturas donde no median desgastes homéricos ni situaciones viles o escandalosas, a nadie le gusta ser causa de sufrimiento, y mucho menos para una persona querible. Leandro Vázquez, que practicaba el buenismo, comenzó a sentir las secuelas postraumáticas. Se compadecía de Silvina Ochoa, se laceraba a sí mismo; soñaba todas las noches con ella, y creía verla en la calle. Se imaginaba diariamente qué estaría haciendo en cada momento, y las maldiciones que le lanzaría en su despecho. Y tendía a estar de acuerdo con sus recriminaciones y diatribas, puesto que quien promete amor perenne y luego no puede cumplir siente que es culpable de una imperdonable defección. El tiempo fue confirmando, sin embargo, que la resolución había sido acertada: Vázquez jamás cayó en ensoñaciones concupiscentes ni la extrañó en cualquier otro sentido. Ahora sólo aspiraba ingenuamente al perdón, y a salir alguna vez de la insoportable casilla de los villanos.
Cuando a los poquísimos meses comenzó a merodear otras mujeres, la aflicción del caballero pareció ceder. Pero justo entonces comenzaron las apariciones. Una noche, mientras dormía, sintió algo raro y se despertó. En la penumbra del cuarto vio a Silvina Ochoa sentada a los pies de la cama, dándole la espalda, cepillándose el pelo y reflejada en el espejo de la cómoda. El paisajista ahogó un grito y retrocedió hasta el espaldar con sábanas y frazadas, como un chico arrinconado, y se encontró con ella en el reflejo. Sus ojos verdes refulgían en la oscuridad. Vázquez cerró los suyos instintivamente y al abrirlos, la alucinación se había evaporado. Pero entonces oyó sus pasos alejándose por el comedor y el pestillo de la ventana que daba a los fondos. Con aliento agitado se preguntó si todo esto no sería una pesadilla, y hasta estuvo seguro de que finalmente lo era. Volvió a contemplarse en el espejo y se vio ojeroso y despeinado. Parecía un demente de historieta. Apartó las cobijas y se asomó al comedor, y después se acercó a la ventana y verificó que permanecía cerrada, tal y como la había dejado. Se dijo a sí mismo que lo mejor era servirse un vaso de leche y poner la televisión para curarse del miedo, pero algo lo impulsó a abrir una hoja de la ventana y observar el jardín. El vaho helado del invierno lo golpeó de frente, y sus ojos tuvieron que acostumbrarse a la negrura. Pegó un respingo al divisar muy lejos, al final de las ligustrinas y bajo el limonero pelado, la figura de Silvina: lo esperaba de pie, con la vista fija y a la vez extraviada.
Estuvieron atados a la distancia por ese cruce, paralizados por la escena, y de repente la mujer parpadeó y comenzó a recular y desapareció de la mínima luz, como si hubiera atravesado la espesura o la medianera. En lugar de un vaso de leche, Leandro tuvo que tomarse un whisky doble. Después marcó el número de Ochoa, y ella atendió con voz pastosa: estaba dormida. Vázquez cortó sin decirle quién era ni por qué la despertaba, y escondió su cara entre las manos. Esa llamada tenía como único objeto constatar que su ex novia no había muerto. El asunto le pareció tan pero tan ridículo que comenzó a negar con la cabeza y hasta lo acometió una carcajada; más tarde prendió la televisión y estuvo haciendo zapping hasta que se quedó dormido.
El segundo episodio ocurrió una semana después, cuando terminó temprano un encargo de mantenimiento y quedó a tiro de una película de espías, que daban en los cines del Tren de la Costa. Se ubicó en la sala semivacía justo cuando habían arrancado las publicidades, y de inmediato detectó en una solitaria butaca de la primera fila a una mujer idéntica a Silvina Ochoa. Quiso creer que era su doble, porque sólo podía verla de perfil, pero igualmente le llamó la atención que se ubicara tan adelante cuando había asientos de sobra por todas partes. La estuvo vigilando de reojo durante casi toda la película, hasta que de repente una acción en una montaña nevada iluminó por completo la sala, y entonces la espectadora giró la cabeza y lo miró con sus ojos verdes. Es un lugar común, pero no hay otra forma de definirlo: a Leandro se le heló la sangre. Para colmo, Silvina le sonrió de un modo siniestro. En seguida, la acción derivó hacia una caverna, y el cine entero se tornó una boca de lobo. El paisajista aprovechó las tinieblas para levantarse y salir corriendo hasta el vestíbulo, donde se quedó agitado, tratando de normalizar el pulso, y sin atreverse a bajar las escaleras y rajar de aquel espanto. Un empleado le preguntó si se sentía bien, y Vázquez tuvo que disimular que estaba un poco mareado, pero nada más. Le dijo también que esperaría allí a su mujer, sin apuro, porque faltaba poco. Tenía la esperanza de verla a la luz de la tarde, sin sugestiones posibles, para constatar que no era Ochoa sino alguien parecido, quizá su clon. Quince minutos más tarde, abrieron las puertas y comenzó el desganado desfile del escuálido auditorio. Los últimos, y más rezagados, fueron un anciano y su nieto adolescente.
Ansioso e irritado, Vázquez pidió permiso para ingresar y buscar a su esposa, y el empleado aceptó. Entró en la sala con el corazón golpeándole el pecho y comprobó que no quedaba absolutamente nadie. Se dirigió a la primera fila y tocó la butaca, como si pudiera retener el calor. Pero estaba fría. Ya iba a regresar al hall cuando le pareció notar que había algo caído en el suelo, justo debajo de la butaca señalada. Se agachó y recogió a ciegas el revoltijo de papel. Cuando lo alzó a la altura de la nariz descubrió que no era un revoltijo sino una figura de origami hecha con el programa. Después en un bar, mientras apuraba una copa, pudo examinarlo mucho mejor: se trataba de un ser alado, gótico, tal vez infernal. Lo apretó en el puño y lo arrojó a un cesto de basura. Cuando subió al colectivo, percibió que el papel le había cortado la mano y que sangraba un poco. En casa se limpió con alcohol y agua oxigenada y se dio cuenta de que el filo del programa plegado le había producido un surco en la palma, una nueva línea de la vida.
Ya no soñaba con su ex novia, pero por las dudas no apagaba nunca las lámparas y dormía con la televisión prendida. No tuvo más incidentes en el hogar, y una mañana de lluvia, suspendidas las tareas, no pudo resistir acercarse hasta el shopping donde Silvina vendía ropa. Se puso detrás de una columna y estuvo un largo rato viéndola evolucionar entre clientas y haciendo bromas en la caja. Un par de veces, Ochoa atendió el celular y se paseó con él pegado a la oreja. Leandro conocía muy bien esa mirada dulce y entusiasta; le pareció incluso que coqueteaba con alguien. Fueron tan tranquilizadoras esas imágenes que se consideró curado: ni ella se había muerto de amor, ni él tenía que cargar ya con ese cadáver. Sacó un pasaje en micro para Mar del Plata y fue a visitar a su madre, que tenía un departamento sobre la avenida Luro. La vieja lo encontró demacrado, y se dedicó tres días enteros a cocinarle delicias. Era un fin de semana raramente veraniego y los marplatenses aprovechaban la playa: el paisajista no quiso regresar a Buenos Aires sin nadar un rato, como cuando era pibe. Se sacó el buzo y se metió detrás de la rompiente. Braceó sin preocupaciones e hizo la plancha sintiéndose a salvo y en paz por primera vez en muchos meses. Perdió incluso la conciencia del tiempo asistiendo al lentísimo movimiento de las nubes. Hasta que repentinamente sintió que algo sólido lo rozaba de derecha a izquierda. Todo su sistema nervioso se puso en tensión máxima. Abandonó la plancha y pensó, mirando hacia un lado y hacia otro, que podía tratarse de un lobo marino o de una tonina. Jamás en toda su infancia se había topado con un tiburón. En eso estaba cuando sintió que algo le rodeaba la cintura y le daba un tirón fuerte. Se hundió uno o dos metros en el agua verdosa y sucia, y comenzó a moverse con desesperación para desprenderse de las pinzas que lo sujetaban y que no alcanzaba a ver en ese torbellino de agua, burbujas y dramatismo. Pataleó con todas sus fuerzas y salió a la superficie, y comenzó a nadar hacia la orilla. A pesar de que las olas lo llevaban en esa dirección, la marcha resultaba lenta y lastimosa: Vázquez cargaba un remolque pesado que le apretaba la barriga. Cada tanto, intentaba con histeria librarse del lastre, pero las aguas eran tan movedizas y peligrosas que no podía parar para concentrarse en ese pequeño propósito. Si pretendía salvarse del aprieto debía seguir adelante sin hacerse preguntas. No obstante, en medio de esa odisea salada una enfermiza idea fue abriéndose paso en su corteza cerebral: llevaba el cuerpo de una sirena abrazado a su cintura. Las olas efectivamente le aliviaron el esfuerzo, y una de ellas lo remolcó y lo revolcó en la arena. Libre por fin de esa fiera, hizo pie y avanzó a los saltos utilizando todos los músculos que tenía. Cuando el agua le llegaba a las rodillas se dio vuelta y miró el océano rugiente, y creyó divisar en la marejada los cabellos castaños de una mujer que nadaba mar adentro. Le pareció incluso que esa mujer iba vestida y que practicaba un crol desmañado. Leandro trató de no perderla de vista mientras retrocedía hasta su lona, su buzo y su toalla, pero cuando llegó a tierra firme y cayó de culo, ella ya no era ni siquiera un puntito en el horizonte: las aguas se la habían tragado.
En el micro de regreso a Retiro, lloró aterido y embozado, y decidió que necesitaba ayuda profesional. Buscó en la cartilla de la obra social y, superando su tremenda vergüenza, pidió consulta con un siquiatra, que lo escuchó atentamente y luego le ordenó un chequeo clínico y neurológico, y lo obligó a someterse a cuatro o cinco sesiones más. El proceso total duró un mes y medio, durante el que Leandro volvió a ver a Silvina en el último asiento de un colectivo nocturno: ella bajó por atrás antes de que él pudiera alcanzarla. También sintió que le acariciaba la nuca en el patio de un geriátrico de Florida, mientras él sembraba unos malvones. La corrió inútilmente hasta la calle, pero ella se esfumó al doblar una esquina. Vázquez había perdido diez kilos, tenía insomnio y se sobresaltaba ante cualquier portazo, pero las pruebas y los análisis no arrojaron ninguna anomalía. El siquiatra le habló de la culpa y del pánico, pero sobre todo de la denegación de la realidad y del delirio provocado por haber vulnerado su propio honor de caballero. También citó a Freud y Lacan, que para el paisajista eran chino básico, y al final le recetó un ansiolítico llamado sertralina. Obediente, esperanzado, Vázquez tomó puntualmente su pastilla y notó al tiempo que tenía fuertes dolores de cabeza, sudoración y palpitaciones, pero también que se sentía un poco más inmune a las visiones y al terror. A veces, creía detectar a Silvina Ochoa en el reflejo fugaz de una vidriera o en una parada de taxis, al otro lado de una avenida, siempre observándolo con sorna y presta a desaparecer de inmediato. Con la sertralina, Leandro ya no intentaba ni trotar, y además pensaba en su fuero interno: ¿qué haría si pudiera atraparla? ¿Pedirle una explicación? Por favor, qué estupidez. El aura vengativa de Silvina Ochoa era inalcanzable.
La verdadera Silvina seguía, en tanto, con su monótona existencia en su jardín agreste de Vicente López, y según una clienta le había referido, estaba saliendo con un abogado de Barrio Norte. Pero su alma en pena no desistía del acoso. Hastiado de la persecución (aunque ya no se sabía quién perseguía a quién), Vázquez le narró a la cronista de Policiales sus vicisitudes sobrenaturales mientras le cortaba una enredadera y le acondicionaba la parra. La conversación se había iniciado por casualidad: el zodíaco llevó al tarot, y la fe católica a las supersticiones. Pronto el paisajista se lavaba las manos, aceptaba un café en la cocina y abundaba en detalles escabrosos. Nuestra redactora, con los pelos de punta, le dijo una frase periodística: “A lo mejor estamos todos equivocados, y es más peligroso el fantasma de los vivos que el fantasma de los muertos”. Porque, ¿adónde van los amores que mueren, todo ese amasijo de energía, de pasión y de bronca que alguna vez hubo? ¿Queda flotando, se evapora así nomás? Esa misma noche llamó a su pitonisa, una bruja de Munro que de vez en cuando le tiraba las cartas, le leía la borra del café y la invitaba a sesiones de espiritismo. Vázquez no tenía nada que perder, así que asistió el sábado siguiente, se sometió a los ritos, y después pagó cinco mil pesos para que le hiciera una “limpieza”. Completamente limpio y medicado, conoció a una profesora de Don Torcuato y estuvo seguro de que se volvería a enamorar. La predicción fue exacta. Se casaron al año en una parroquia de la zona y organizaron una fiesta en un club de barrio. Había más de trescientos invitados, y al novio lo llevaron en andas y lo obligaron a la euforia. El novio se dejó arrastrar por esa ola de regocijo e hilaridad, y por fin se sintió en calma y plenitud con los seres de carne y hueso, y también con todos los espíritus. Se sentó a la mesa a tomar un respiro de tanto reggaeton y tanta cumbia, y observó de lejos el carnaval que llovía confetis sobre bailarines con antifaces, pitos, cornetas y matracas de plástico. Fue en esos segundos de placidez cuando volvió a percibir una presencia y cuando un líquido le congeló las venas. Una mujer con un vestido negro y un antifaz dorado pasó a su lado y le dejó junto a su copa un souvenir. La mujer siguió caminando hacia la multitud y antes de fundirse y perderse en ella, giró su rostro pálido y le clavó sus ojos verdes. Las luces estroboscópicas le pintaban los dientes de un color inverosímil. Leandro se quedó quieto, como si la despidiera, y entonces Silvina Ochoa se hundió en el bosque de los cuerpos danzantes. Había dejado sobre la mesa un sobre plegado con la técnica del origami. Era de nuevo aquella criatura alada y gótica. Tal vez infernal.
_______
Relato publicado en el diario La Nación, incluido en el libro Te amaré locamente. Aguafuertes sentimentales y otras historias de pasión. Autor: Jorge Fernández Díaz. Editorial: Planeta (Argentina). Páginas: 304. Edición: ebook



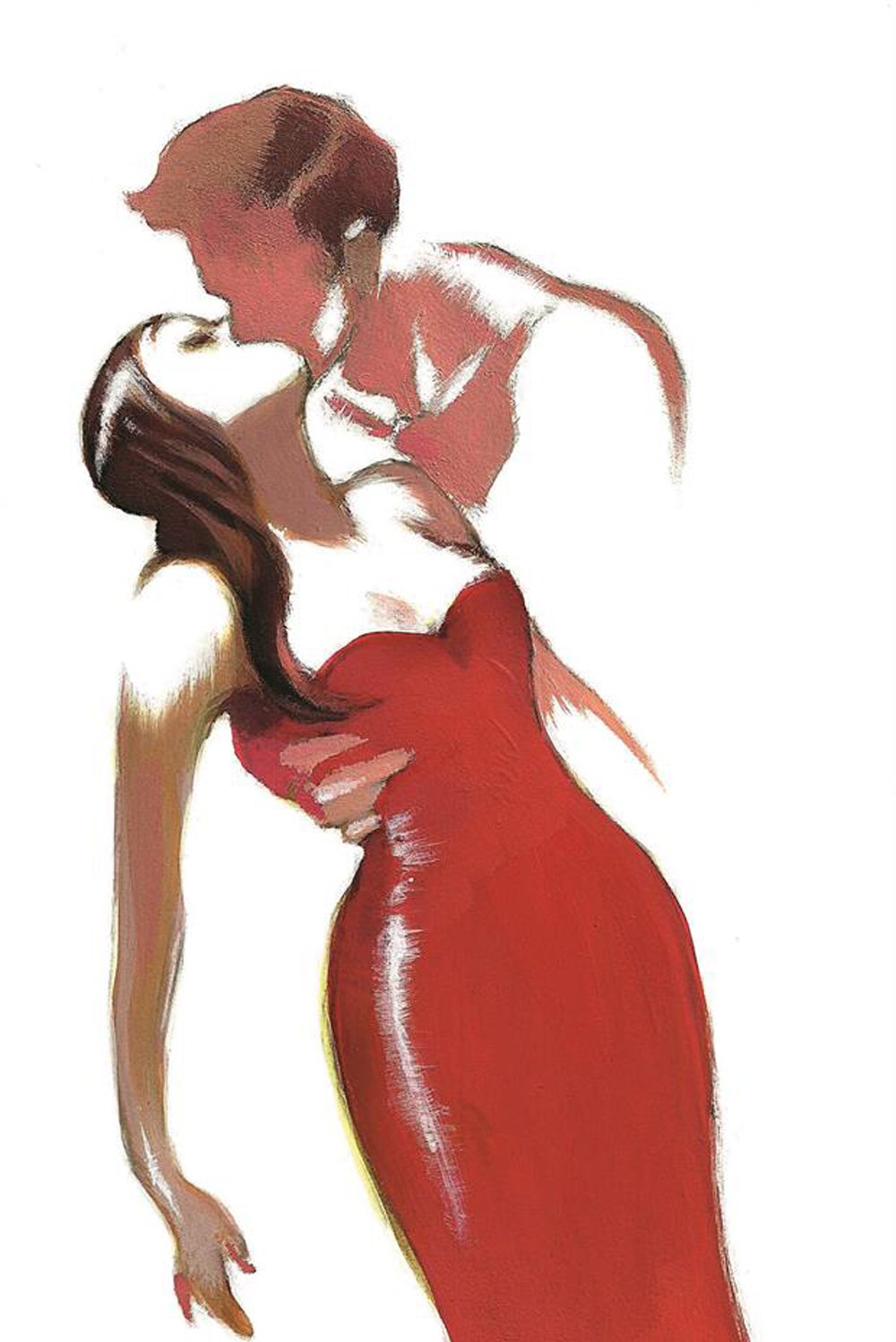
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: