Fernando Martínez Laínez continúa con La batalla la historia novelada de uno de los ejércitos más importantes de todos los tiempos: los Tercios de Flandes, un ejército que marcó un hito en la historia militar universal.
Martínez Laínez ha sido delegado de la Agencia EFE en Cuba, Argentina y la Unión Soviética, y corresponsal en Gran Bretaña. También ha sido director de programas de RNE y guionista de TVE. Autor de ensayos, novelas policíacas, libros de historia y juveniles y poesía, con Las lanzas comenzó su trilogía La senda de los Tercios. Zenda publica las primeras páginas de su segunda entrega.
PECADOS REALES
El rey Planetario y su valido, el conde-duque de Olivares, hablan en voz queda. La preocupación es patente y la gravedad del momento pesa como una losa. El ejército luterano sueco barre el centro de Europa y Alemania es un charco de sangre putrefacta. El imperio de los Habsburgo y España están contra la pared. Es el castigo de Dios —piensa el monarca— por los pecados del mundo y los suyos propios.
El conde-duque, don Gaspar de Guzmán, se ve como un cirineo ayudando a soportar la cruz de los continuos desastres que llueven sobre España. Agita en su mente momentos cambiantes de cansancio y desaliento, que intercala con sueños grandiosos de realidad remota. También atesora el pálpito interior de participar en persona en alguna batalla magnífica, de recuerdo imperecedero, y morir de una bala de artillería al servicio de su rey, pero todo eso no es más que boquilla, palabrería inane.
Cuando habla con el rey, el valido se transforma y sus palabras se deshacen en fumarola de vanaglorias. Ambición de falso guerrero con armas de papel y raptos de iracundia descontrolada. Enardecido, don Gaspar le recuerda al monarca lo que hace poco dijera al cardenal-infante don Fernando, su alteza el hermano menor del rey, con quien mantiene una relación tensa, entre desconfiada y benevolente.
—Nosotros tenemos más gente y mejor que el enemigo —dice el valido—, mas no hay cabeza ninguna, ni grande ni chica, con lo que todo se perderá. Yo he suplicado que me diera licencia, aunque solo fueran quince días, para llegar a combatir, pero no se me ha dado y acepto la voluntad de Dios y de vuestra majestad, ya que así lo queréis.
—Calmaos, os pido, don Gaspar —pide el rey, alarmado de ver a su valido tan descompuesto.
—Lo cierto es, señor, que, si Dios me diera unas tercianas, y pudiera disponer de más tiempo libre a vuestro servicio, yo pondría todo en orden, pues estoy muy práctico en aquella tierra de Flandes. No me refiero a la soldadesca, claro está, pero sí en lo mecánico y económico. Y sepa vuestra majestad que en esta vida no deseo otra cosa sino morir de una bala de artillería en servicio de mi rey, como el mayor aliento que cabe en mi corazón. Aquí estoy, señor, para mi desgracia, viendo perder Flandes a cuenta de la infamia.
El rey Planetario asiente, pero sus pensamientos están con la Calderona, que la noche pasada lo dejó a medias en el lecho, las tetas prietas y las carnes blancas, por asuntos pendientes que debía resolver. Las palabras del conde-duque le llegan un tanto lejanas, y debe hacer un esfuerzo para concentrarse.
—Señor, quiera Dios ver al lado de vuestra majestad a gentes capaces de la máquina de guerra, vuestros invencibles tercios. Estamos con el corazón en dos tablas, esperando los sucesos de don Fernando.
La mente de don Gaspar, aunque ineficaz y hueca, percibe la lucha titánica contra el mundo que se le viene encima y le aplasta, y gime internamente como un torturado silencioso, desgranando quejas.
—Quedo reventado de ocupación; cierto es, señor. Y aseguro a vuestra majestad que no me es ya posible tanto trabajo, según me hallo acabado de salud y aliento, pues lo que he trabajado es de manera que verdaderamente no hay fuerzas que puedan resistirlo. Estoy rendido de la cabeza.
Gran burócrata, gran papelista, la mayor parte de los años de privanza del valido los ha consumido en su bufete de Madrid, donde es capaz de velar noches enteras despachando. Apenas viaja ya en las jornadas reales, llevando al Planetario de aquí para allá, dando tumbos por los caminos polvorientos de Castilla. Su vida ha estado entre sus carpetas, repletas de papeles, entre los secretarios fatigados de seguirle por la nube de problemas que le angustiaban, y que también servían de pasto a su hambre insaciable de mando.
En contraste, el rey tenía como rasgo fundamental de su carácter una sensualidad pasiva e inagotable, manifestada en su falta de voluntad. La abulia que le consumía. Su vida pública era una continua efeméride de devaneos amorosos con mujeres de cualquier categoría social. Pidiendo reiteradamente a Dios auxilio para no caer, y cayendo siempre. Con sus pecados —piensa con frecuencia el Planetario— no solo compromete la salvación de su alma, sino la seguridad de la monarquía católica y de la propia España, cuyas últimas derrotas atribuye a la ira divina que sus culpas han suscitado. Pero la apatía puede más. Con la propia monja sor María de Ágreda, su amiga y confidente, confiesa abiertamente sus faltas. Golpes de pecho por sus pecados con una mano mientras con la otra pide a sus alcahuetes que le sirvan nueva cita amorosa.
«Temo a mi frágil naturaleza —escribe a la madre superiora de Ágreda, admitiendo su abulia—, y, aunque conozco lo mejor para mi alma, el apetito suele inclinarme a lo contrario.»
VIGILANDO AL INFANTE
Don Gaspar vigilaba a don Fernando, y le puso de espía al marqués de Camarasa. Sabe de sobra que ambos hermanos, los infantes don Fernando y don Carlos, son utilizados como banderín para las intrigas de los nobles descontentos. Era natural que el valido, celoso de su autoridad en la corte, se opusiera a tales maniobras.
Don Carlos, algo mayor que don Fernando, era inteligente y tímido, pero, aun así, intrigaba con Enríquez de Cabrera, el almirante de Castilla, y se comunicaban en secreto y por cartas.
Al enterarse, Olivares apartó al almirante del lado de don Carlos y a Melchor Moscoso de don Fernando, por idéntica razón. Ambos eran amigos íntimos de los infantes. Cuando en 1627 el rey Felipe IV cayó gravemente enfermo, algunos cortesanos señalados deseaban la muerte del soberano y abiertamente preparaban la sucesión de don Carlos.
En cuanto al cardenal-infante, se dejaba guiar en todo por Antonio Moscoso y era dueño absoluto de su gracia. Para impedirlo, Olivares propuso enviar a don Fernando a Flandes. No solo para apartarlo de compañías que no le convenían, sino para alivio de la Hacienda Real. No podía llevar sobre sí la opulencia exorbitante de criados que le pusieron en casa, tan magnífica que excedía con mucho el gasto. Por no hablar del decoro y la templanza debidos a su condición de arzobispo y cardenal.
Rodeado de altas jerarquías eclesiásticas, al infante lo solicitaban a todas horas prebendas y dignidades, y don Fernando se dejaba querer. A su puerta acudían todos los clérigos de su arzobispado y seglares con oficios. Repartía dinero a manos llenas, pues no en vano la mitra de Toledo era la más rica de Europa.
Cuando el valido le dijo al cardenal-infante que no convenía llevarse privado alguno a Flandes, ni que anunciase de privado a un criado suyo, pues a fin de cuentas eso era Antonio Moscoso, don Fernando montó en cólera.
—¿Con qué derecho os inmiscuís en un asunto que me afecta? ¿Pretendéis acaso señorearlo todo?
—Alteza, solo me importa lo que afecta a la felicidad del rey. Vuestra amistad con Moscoso y el almirante de Castilla arrastra a otros sujetos necesitados y codiciosos, que corrompen lo más esencial de todo, que son las virtudes —sermonea el valido.
Tras lo hablado con el infante, Olivares no las tiene todas consigo sobre la conveniencia de que don Fernando pase a Flandes y, una vez allí, se vea rodeado de personas de linaje real, como la reina madre de Francia, María de Médicis, y su hijo, el duque de Orleans. Además, la infanta Isabel Clara Eugenia sigue siendo mujer de mucho mando en Flandes y no desea soltar las riendas de aquel gobierno, que considera dote suya legítima. A fin de cuentas, ella es quien más ha sufrido todo el desaguisado de los Países Bajos, desde que su padre Felipe se empeñara en una guerra que dura ya más de sesenta años.
Isabel ha escrito en este sentido a su tío Felipe IV y al valido. Considera la infanta que ahora, en lo relativo a don Fernando, hay que ir con prudencia. No era de parecer que se fiasen tan pronto de un hombre sin experiencia ni consejo razonado, tan ne- cesarios para llevar el peso de las armas en aquellos estados. Mejor irle habilitando fuera de la corte entre dignidades eclesiásticas y universidades, ofreciéndole la golosina del cardenalato.
Entre el rey y Olivares acuerdan también que podrían dejar al infante en el virreinato de Cataluña, levantando gente para conducirla a la frontera de Francia, haciendo plaza de armas en Barcelona, cercándolo de hombres graves y encanecidos para tenerlo más murado.
—Y en esto —le dice el conde-duque al monarca— conviene usar de la regla principal del Estado: pensar despacio y ejecutar deprisa. En suma, majestad, creo que deberíais separar a vuestro hermano don Fernando de ese Moscoso, porque induce al infante a una vida libertina. Lo mismo que su otro hermano, don Carlos, ambos deben vivir sin privados, cumpliendo sus egregios deberes.
—Pero están destinados a muy altas instancias.
—Cierto, majestad. Estoy pensando en darle algo que roza el lugar más alto de la Iglesia, aunque veo algún inconveniente para ello.
Bosteza el monarca pensando en el puterío que le espera. Le han hablado esta noche de una tal Catalina, cuyo marido navega de soldado embarcado en galeras de Sicilia. Un mayordomo de palacio lo ha dejado todo arreglado. Pan comido.
—Quizá sea la influencia de Moscoso, pero al infante don Fernando lo encuentro más inclinado a las armas y a la carne que al rezo y los inciensos.
—Confiemos en la voluntad del Altísimo. Mi hermano es aún muy joven y la carne es tentadora a esa edad.
—Os mantendré al tanto. En cualquier caso, debe quedar claro que el poder absoluto de vuestra majestad es solo vuestro, solo por encima de Dios.
—Bien, encargaos de todo. Esta noche quizá daré una vuelta por las calles. Me gusta conocer de cerca al vulgo. Mis súbditos saben que soy un padre para ellos. Sin duda perciben mi afecto, y a veces quisiera hacer más por ellos, ayudarlos más, pero ya veis cómo está la cuestión de los dineros.
Don Gaspar recoge un gran cartapacio repleto de papeles y documentos que exigen meditación y la firma del rey mientras la tarde avanza por la balconada del salón regio. La mayor parte son nombramientos, peticiones de asistencia, subsidios de contribuciones. «Aquí solo pechan los pobres —piensa el conde duque, cuando le entra la vena justiciera—. El problema es que ni los nobles ni los curas pagan un ochavo, y no hay manera de sacarles nada. Se niegan en redondo. Mucha fanfarria de honores, pero habrían de ahorcarlos para que abrieran la bolsa. Y ni aun así. Antes morir que pagar.»
Con el tiempo, ya defenestrado de la corte, el conde-duque recordará en sus memorias escritas al filo de la muerte que el rey acogió esos consejos y los hizo cumplir. Pero las maledicencias cortesanas no dejaron de atribuir al privado caído en desgracia la muerte de don Carlos en 1632. Fue el veneno —decían las malas lenguas— y no la enfermedad venérea lo que acabó con su vida, aunque oficialmente la tumba le llegó por el tabardillo, la fiebre maldita del tifus de los piojos.
—————————————
Autor: Fernando Martínez Laínez. Título: La batalla. Editorial: Ediciones B. Venta: Amazon y Fnac


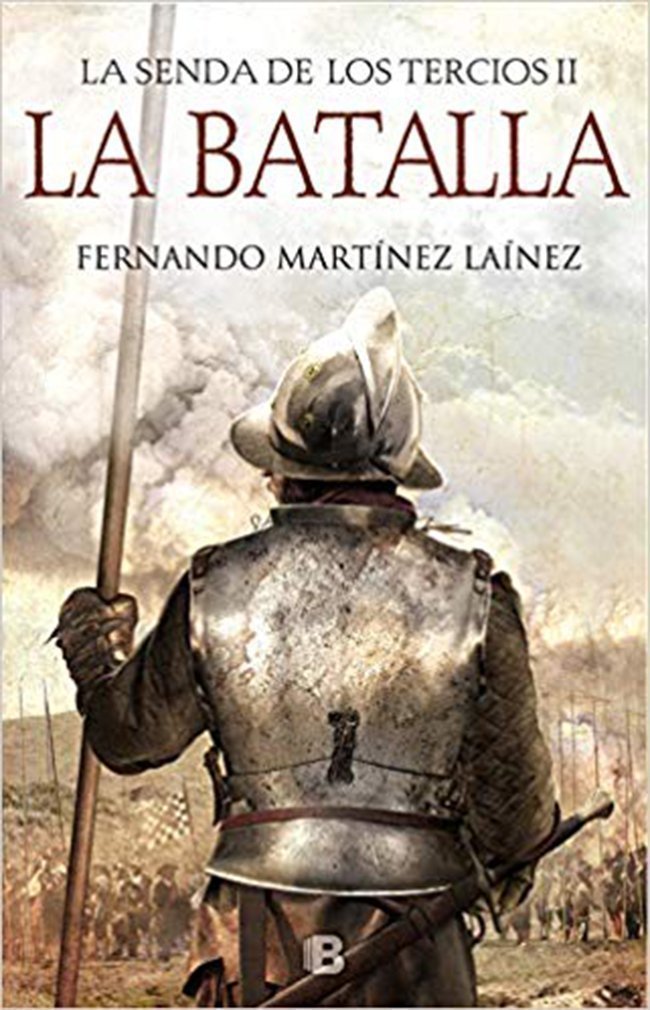



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: