Corre el año 1834 y Madrid, una pequeña ciudad que trata de abrirse paso más allá de las murallas que la rodean, sufre una terrible epidemia de cólera. Pero la peste no es lo único que aterroriza a sus habitantes: en los arrabales aparecen cadáveres desmembrados de niñas que nadie reclama. Todos los rumores apuntan a la Bestia, un ser a quien nadie ha visto pero al que todos temen.
De manera magistral, Carmen Mola teje, con los hilos del mejor thriller, esta novela impactante, frenética e implacable, de infierno y oscuridad.
Zenda adelanta las primeras páginas de La bestia, novela ganadora del Premio Planeta 2021.
***
PRIMERA PARTE
1
Madrid, 23 de junio de 1834
Bajo el aguacero, que ha transformado el suelo arcilloso en un fangal, un perro famélico juega con la cabeza de una niña. La lluvia cae inclemente sobre las casucas, las barracas y los tejares miserables que parecen a punto de derrumbarse con cada ráfaga de viento. El Cerrillo del Rastro, no lejos del Matadero de Madrid, se inunda siempre que llueve.
Entre el estruendo de la lluvia, el gorjeo histérico de una vieja arrodillada junto a un cadáver cubierto de barro en el fondo de un pequeño barranco.
—La Bestia… vendrá a por todos. La Bestia nos matará…
Donoso no logra hacerla callar: «La Bestia está aquí», masculla sin cesar la anciana. Él ha bajado despacio por el desnivel del terreno y ahora tiene a sus pies los restos de un cuerpo que evocan los despojos de un carnicero: un torso con un brazo descoyuntado, pero aún unido a él por un hilo de músculos y carne desgarrada. La pierna derecha no parece haber sufrido daño. Donde debería estar la izquierda, hay un muñón, un agujero que deja a la vista la blancura del hueso de la pelvis. Las partes que faltan las han arrancado de manera violenta, no hay ningún corte limpio. Ni siquiera en el cuello, donde entre el amasijo de carne se adivinan las cervicales partidas. Sólo los incipientes pechos permiten imaginar que se trata de una niña de no más de doce o trece años. La lluvia ha lavado los restos y apenas hay sangre; se podría pensar que es una muñeca rota y abandonada, manchada de barro.
—La Bestia está aquí.
La anciana se repite como una rueca que gira sin cesar. Donoso la separa del cadáver con un empujón.
—¿Por qué no se va a su covacha y deja de alarmar a la gente?
Le duele la cabeza; la tormenta sigue retumbando contra la chapa de los tejados y siente que la humedad se le ha filtrado en el cerebro. Le gustaría estar muy lejos de allí. Nadie quiere estar en el Cerrillo del Rastro más tiempo del necesario, sólo los más pobres, los desharrapados, los que no tienen ningún otro lugar en el mundo. Los que han levantado las barracas de ese poblado con sus propias manos, con el orgullo y la desesperación del que carece de un techo.
Hoy, esta noche, será la Noche de San Juan. Otros años los vecinos, llegados de todas partes de España y fieles a las costumbres de sus pueblos, habrían encendido hogueras y saltado o bailado alrededor del fuego. No es lo habitual en Madrid, aquí se celebra San Antonio de la Florida unos días antes, con la verbena y la tradición de los alfileres de las modistillas. Pero hoy, la lluvia impide cualquier fiesta. La lluvia y las medidas sanitarias que prohíben las reuniones tumultuosas. Este maldito año de 1834 todo parece salir mal: el cólera, la guerra de los carlistas, la Noche de San Juan y la Bestia, también la Bestia.
Donoso Gual fue celador real, pero perdió un ojo en un duelo por amor y le dieron de baja. Ahora ha sido reclutado como refuerzo policial mientras dure el cólera para vigilar las puertas de la ciudad y ayudar en lo que haga falta. Viste el uniforme del cuerpo: casaca roja corta con cuello, pantalón azul con barras encarnadas, charreteras de algodón blanco que, con la lluvia, parecen dos mofetas empapadas y chorreantes. Debería llevar carabina, dos pistolas de arzón y sable curvado, pero las armas las tuvo que devolver cuando le dieron la baja y no se las repusieron al reclutarle como refuerzo. Si los vecinos se le echaran encima, no sabría cómo defenderse. Lo mejor es mantenerlos a raya haciéndoles creer que es más fuerte, que tiene más poder y más arrestos que ellos.
—Es sólo una niña, ¿qué estáis haciendo? Salid a por la Bestia. Id a cazarla antes de que nos cace a todas.
La vieja no deja de gritar bajo el aguacero y pronto otros vecinos se unen a sus imprecaciones; embarrados y sucios, son como cuervos histéricos en esta tarde que la tormenta ha convertido en noche.
Donoso se pregunta cuándo vendrán a recoger el cadáver. Duda mucho que una carreta se adentre por estos pagos con la que está cayendo. El que sí llega es Diego Ruiz, a él le pagan en el periódico por las noticias que le publican y no puede desaprovechar una tan golosa como esta. Se ha puesto en marcha en cuanto le ha llegado el mensaje de su amigo Donoso, compañero de francachelas nocturnas. Diego cruza el barrizal, en el que se mezclan charcos de lodo y escorrentías de aguas fecales de un grupo de casucas cercanas. No es la primera vez que visita la zona: escribió un artículo sobre el Cerrillo del Rastro hace unos meses en el que denunciaba la falta de atención de las autoridades hacia los necesitados, una de las pocas veces que el director de su periódico le ha permitido tocar temas sociales. Es posible que el poblado dure poco tiempo, porque el ayuntamiento quiere derribarlo y mandar a sus habitantes más allá de la Cerca de Felipe IV, la muralla que rodea Madrid. Culpan a los pobres de la epidemia de cólera que ha llegado hasta ahí tras arrasar otras zonas de España y Europa. Es su falta de higiene la que está matando a la ciudad, dicen en los salones madrileños.
Diego ya puede distinguir a Donoso a un par de decenas de metros, tras la cortina de lluvia. Intenta acelerar el paso, pero no es barrio para andar con prisas: resbala en el fango y da con los huesos en el suelo. Dos chicos de siete u ocho años se ríen, dejando ver las bocas melladas. Muy pocos allí conservan todas las piezas de la dentadura.
—De mojino, se ha caído de mojino —se burla uno de ellos.
—¡Todos atrás!
Donoso aleja a los niños con aspavientos mientras Diego se sacude en vano el calzón, el chaleco, los faldones. Las manchas no se van a quitar tan fácilmente.
—¿Otro cuerpo? —pregunta.
—Con este ya van cuatro, o eso dicen.
Diego no llegó a ver los anteriores; los enterraron antes de que ningún gacetillero pudiera ser testigo. A pesar de eso, escribió una nota en el periódico sobre esa Bestia que despedaza a sus víctimas. Tuvo buena acogida y, de camino al Cerrillo, pensaba que esta sería una buena oportunidad para ganar lustre en los ambientes periodísticos. Podría contar de primera mano lo que hace la Bestia, pero, ahora que tiene ante sus ojos el cuerpo desmembrado y embadurnado en barro, sabe que nunca encontrará las palabras justas para describir este horror. Su talento no llega tan lejos.
—¡Aquí! ¡Vengan aquí!
Una moza grita desesperada desde un bancal.
—¡Es la cabeza! ¡Se la va a comer el perro!
Diego sale corriendo. Entre las patas del perro escuálido, que chorrea empapado como un espantajo, está la cabeza de la niña. El chucho, muerto de hambre, desgaja la carne de la mejilla. Uno de los chavales lanza una piedra al animal y le acierta en el costado. El perro deja escapar un gemido de dolor y huye del aluvión de piedras que los niños siguen tirando.
—Es Berta, la hija de Genaro.
Un anciano enjuto es quien ha dicho su nombre: Berta. Diego siente una punzada al mirar esa cabeza con los párpados abiertos en mitad del bancal, con la huella del mordisco del perro en la mejilla y la melena negra y rizada extendida sobre el barro. Durante un instante recuerda a una de esas vírgenes de las iglesias, con la mirada extasiada y perdida en el cielo. En este cielo negro que no deja de vomitar agua. ¿Es posible imaginar el dolor de Berta? Los vecinos se han enredado en una conversación desordenada que va aplicando pinceladas sobre la vida de la niña: tenía doce años y hace unos tres o cuatro se fue a vivir a esas barracas con su padre, Genaro. Hace más de un mes que no sabían de ella. Sin embargo, la carne está intacta: si llevara muerta más de un día, los animales, como el perro que la mordisqueaba, se habrían dado un festín. No habrían hallado más que unos huesos.
—Ha sido la Bestia, la Bestia le dio caza.
Un lamento que se repite entre los vecinos. Diego no quiere creer el cuento de la Bestia; alrededor de ese nombre se enmaraña un galimatías de descripciones de supuestos testigos. Algunos han hablado de un oso, otros de un lagarto de proporciones imposibles, hay quienes creen que se trata de algo parecido a un jabalí. ¿Qué animal mata sólo por placer? Hasta donde él sabe, todas sus víctimas habían sido violentamente desmembradas, pero ninguna tenía signos de haber servido de alimento para esta especie de animal quimérico que habita en los poblados de Madrid. Lo único que se esconde tras el nombre de la Bestia es una sensación pegajosa, tan ausente de forma y tan inquietante como esas descripciones demenciales: el miedo.
Otro vecino llama a gritos: ha encontrado la pierna que faltaba. Del cuerpo van a la cabeza, de la cabeza a la pierna… En algún sitio tiene que haber otro brazo, quizá aparezca. Los niños mellados corretean de un rincón a otro buscándolo, como si se tratara de un juego.
Las ruedas de un carro tirado por una mula se hunden en el barro y el conductor grita a Donoso que hay que llevar el cuerpo hasta allí. No puede arrimarse más. Se oye llorar a tres plañideras que se han dado cita cerca de las casucas. Una madre intenta que los niños vuelvan a la covacha, pero el atractivo de ver un cadáver desmembrado es superior a cualquier castigo que pueda imponer la mujer, y los niños se niegan a cumplir sus órdenes. La búsqueda del tesoro continúa: ¿dónde está el brazo que falta? El primero que lo descubra puede dar pescozones a los demás.
Diego ve y escucha todo como si estuviera dentro de una pesadilla absurda: las premoniciones agoreras de las ancianas y la falta de empatía de los más pequeños. La indiferencia de algunos hombres, que rodean el cuerpo sin mirarlo, ocupados en sus quehaceres. ¿Acaso él es mejor? De camino al Cerrillo sólo pensaba en cuántos reales podría sacarse por esta noticia. Hasta había fantaseado con un titular: «La Bestia vuelve a matar», en la primera página de El Eco del Comercio, mientras todo el mundo en Madrid se estaría preguntando quién era El Gato Irreverente, seudónimo con el que siempre firma sus artículos. Se siente un reflejo del perro famélico, alimentándose de la muerte.
Como si ya hubiera cumplido su propósito de dar dramatismo al momento, la lluvia cesa, el cielo escampa y deja a la vista el horror de la zona, los pedazos del cuerpo de la muchacha.
Donoso carga con el torso de Berta y, ayudado por el conductor, lo deja caer en el carro.
—————————————
Autor: Carmen Mola. Título: La bestia. Editorial: Planeta. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.

Foto: Arduino Vannucchi.




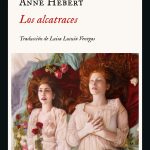

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: