El otro día me preguntaron a bocajarro por novelistas españoles del siglo XX. “Baroja, Baroja y Baroja”, respondí: tampoco era ocasión para los matices. Pero la respuesta, si oportuna, no es original: copia la que diera una vez Orson Welles al requerírsele nombres de cineastas que, a su juicio, fuesen referenciales, fundacionales e imprescindibles. “John Ford, John Ford y John Ford”, dijo.
Además de poco original, mi respuesta tampoco fue justa. Ni precisa: hay más novelistas, y mejores incluso, que Baroja. Lo que pasa es que el donostiarra nos cambió la vida. Baroja nos entregó el lenguaje que, sin darnos cuenta, usamos a diario cuando hablamos, lo mismo que sus contemporáneos y que quienes vengan luego detrás de nosotros; eso sí, primero lo limpió de palabras gruesas: don Pío fue hombre educado y, fuera de algún “¡coño!” intempestivo, no le imagino un lenguaje bronco, tabernario ni malsonante. Lo que no impide que en sus “novelas” (hay quien discute que lo fueran, pero de eso hablaremos otro día) recurriese al habla popular más eficaz que nadie haya visto negro sobre blanco, con permiso de Delibes, Cela y tantos que, en realidad, la aprendieron leyéndosela a él. El talento de don Pío fue, precisamente, descubrirla sin haberla visto escrita antes. Escuchando, sin más, a la gente mientras fue médico rural en el País Vasco, primero, y responsable, después, de la centenaria firma madrileña Viena Capellanes, fundada por una de sus ramas familiares, quizá la de los Nessi, su segundo apellido, en el siglo XIX.
Escribir ese lenguaje coloquial, que no “vulgar”, seamos justos, se tenía entonces por ordinariez, en el mejor de los casos, cuando no por imposibilidad. ¿Cómo va a hacer nadie “Literatura” (noble palabra) escribiendo igual que habla la gente en la calle? Baroja lo hizo, renunciando para ello a viejas fórmulas retóricas que, por pura repetición, habían terminado resultando ortopédicas, meros latiguillos. De un modo u otro, cada uno en su estilo, sus colegas noventayochistas —pienso en Valle y en Machado— lo secundaron. Hace ahora cien años, la manera de usar el español para contar cosas por escrito dio un espectacular salto cualitativo. Aún hoy los mejores barojas conservan una frescura envidiable, Las inquietudes de Shanti Andía, por ejemplo, un (maravilloso) folletón sobre el largo viaje “interior” de un capitán de la marina mercante española, Santiago de Andía, en pos de sí mismo.
No es aventurado afirmar que tío Pío no tuvo más fidelidad que el lenguaje mismo, como Valle, una vez que logró arrancarse el lastre ideológico, que al principio le condicionó mucho, o como Machado al renunciar al corsé modernista y “traicionar” (o no tanto, que sobre eso hay opiniones) a Rubén (Darío). En todo caso, si alguien duda de que Baroja nos enseñase a escribir, que se lo pregunte a “los chicos” de la generación siguiente, la de Sender, Chacel, Barea, Max Aub o Chaves Nogales, muy reivindicado últimamente, y a cuantos hicieron prosa inmediatamente antes del zurriagazo de la puta guerra civil, esa barbaridad que no sólo puso fin a demasiadas vidas, sino también a un montón de ilusionados proyectos de futuro. Entre ellos, la naturalidad estilística inaugurada por Baroja.
Chaves Nogales, un clásico español del siglo XX, murió malamente en Londres en los años cuarenta y se hundió en el olvido para el resto del siglo, que tiene bemoles. Barea aguantó poco más y hoy yace en una tumba escondida, también en Inglaterra. Max Aub enloqueció de amargura y de nostalgia en México y cuando quiso volver se le había parado el reloj. Sender, por su parte, convivía con demasiados fantasmas, lo que complicaba cualquier equipaje de vuelta; en la práctica, además, se había hecho norteamericano. Aunque viajó varias veces a España antes de fallecer en el 82, volver, lo que se dice volver, no volvió jamás. De toda aquella generación machacada, sólo Rosa Chacel, superviviente vocacional, volvió realmente, sólo que España no la acogió. En España, el establishment literario la temía, no en vano aquella fiera de mujer las tuvo tiesas antes de marcharse hasta con Ortega, poca broma. Cuando volvió, por estos andurriales se llevaba una especie de barroquismo alambicado que habría espantado al mismísimo Ortega; un nieto putativo de Baroja, don Juan Marsé, lo tildó gráficamente de “prosa sonajero” (en el curso, con toda probabilidad, de alguno de sus míticos cabreos). Una prosa, me digo, que bien podría deber no poco a cuarenta años de “¡Franco! ¡Franco! ¡Franco!” y a una mala digestión de “rebeliones” como la celebérrima trilogía de Juan Goytisolo, en la senda sin salida de Joyce, o como la prestigiosísima Región benetina, que por lo visto está en la senda de Faulkner, un novelista que no hay un dios que entienda, y eso que por lo visto escribe en un inglés bien plausible, dicen.
Aquella prosa, en todo caso, lo que parecía seguir más bien es la trocha de unos artistas plásticos —Tàpies, Chillida, Cesar Manrique, Saura, etc— que, reivindicados en medio mundo, se habían lanzado a tumba abierta por la cuesta de la abstracción. “Si no nos dejan pintar cuadros, mancharemos lienzos”, parecían decir, refiriéndose al franquismo. “Si no nos dejan hablar, gritaremos aunque no se nos entienda”, parecían defender por su parte los escritores. Lo que pasa es que la cuesta abajo es peligrosa: si le pilla uno gusto, luego no acierta a frenar. En abstracto, encima, una cosa que cualquiera puede hacer, aunque sólo los elegidos logren conmover. Y es que sin los asideros figurativos y argumentales, el artista está más expuesto que un equilibrista en el alambre: enseguida se le ve el cartón.

Con el gran actor Álvaro de Luna, el celebérrimo Algarrobo de la serie televisiva Curro Jiménez, delante del Café Gijón en Madrid.
Con semejante panorama, Baroja se había quedado en una cosa antigua, desgalichada y con boina que contaba cosas chuscas que no interesaban a nadie. Salvo a cuatro chiflados que creían ver luz en su prosa certera y embridada.
Y en esto que se abre la puerta y doña Rosa Chacel entra en el gallinero. Quietos todos. Con su aspecto de abuelita de novena en Santa Bárbara y rusos en la pastelería Niza, traía una pistola en cada mano y se puso al lado de los chiflados: en el exilio había dictado lección escribiendo una delicadísima salvajada, Las memorias de Leticia Valle, que aquí se publicó por entonces y puso los pelos de punta a más de un “provocador”. Aquello sí que era provocación. Su autora se había limitado a leer a Baroja. Pero a leerlo, sobre todo, como Dios manda: sin ponerse tremenda en la forma, aunque en el fondo la mujer estaba como Curro Romero en sus mejores tardes. Trascendiendo. Algún pope, quizá celoso, arremetió de palabra, y no sin brutalidad, contra la buena señora que, muy educada, dio un pase ceñido y se limitó a tildar de “grosero” al orangután sin descomponer el gesto ni dejar de mirar al tendido muy en torero: con chulería, descaro y siempre la pata palante,
Aquella abuelita miope, permanentada y que hablaba bajo, sabía estar delante del toro. No en vano había andado por el mundo, que es lo que debería hacer todo hijo de vecino para no caer en las garras de la trivialidad, de la grandilocuencia y de Martín Scorsese: leer a Baroja, leer Las memorias de Leticia Valle y andar por el mundo con los ojos abiertos.
Como Rosa Chacel.
Gloria eterna.
-

Una confesión en carne viva
/abril 18, 2025/El escritor Julio Valdeón cuenta en Autorruta del sur un viaje por varios de los lugares sagrados de la música, la literatura y la historia del sur de Estados Unidos. Una crónica novelada desde Nashville, capital del country, hasta Memphis, cuna del rock and roll, de Muscle Shoals, hogar de estudios míticos de soul, a Tupelo, donde nació Elvis Presley, y de Clarksdale, puerta del Mississippi, hasta alcanzar Nueva Orleans. En este making of Julio Valdeón explica cómo nació y de qué trata Autorruta del sur (Efe Eme). ***** Supongo que hay viajes malditos y otros esperanzados, como los de…
-

Siempre fuimos híbridos
/abril 18, 2025/Lo ejerce a dos escalas: primero, hace zoom para ir a lo micro (por ejemplo, cómo nuestros cuerpos se ven afectados por la invención del coche, el avión o, por qué no, por el síndrome del túnel carpiano); después, se aleja para atender a lo macro (pongamos por caso, cómo el aumento exponencial de los dos medios de transporte mencionados tiene una importancia capital a nivel sistémico —ecológico, geográfico, estándares de velocidad, etc.—). «Hacer cosas sin palabras» significa remarcar la agencialidad silente, es decir, la agencialidad no-humana, lo que conduce a repensar la filosofía de la técnica heredada, donde esa…
-

Odisea, de Homero
/abril 18, 2025/Llega a las librerías una nueva traducción (en edición bilingüe) del gran poema épico fundamental en la literatura griega. Esta edición bilingüe corre a cargo del doctor en Filología Clásica F. Javier Pérez, quien la ha realizado a partir de las dos ediciones filológicas de H. van Thiel y M. L. West. En Zenda ofrecemos los primeros versos de la Odisea (Abada), de Homero. *** Háblame, Musa, del sagacísimo hombre que muchísimo tiempo anduvo errante después de arrasar la fortaleza sagrada de Troya; y conoció las ciudades y el pensar de muchos hombres. Él, que en el ponto dolores sin…
-

La mansión Masriera, refugio de artistas reales y alocados editores ficticios
/abril 18, 2025/Tras La librería del señor Livingstone, Mónica Gutiérrez sigue explorando los entresijos del mundillo editorial. Esta vez lo hace reivindicando un edificio emblemático —y abandonado— de Barcelona: la mansión Masriera. Ahí ubica la editorial de un curioso —y alocado— señor Bennet. En este making of Mónica Gutiérrez cuenta el origen de La editorial del señor Bennet (Ediciones B). *** En 1882, el Taller Masriera fue una de las primeras edificaciones de l’Eixample barcelonés y, probablemente, la más extraña: un templo neoclásico y anfipróstilo, de friso a dos aguas y columnas corintias, inspirado en la Maison Carrée de Nimes, en el…





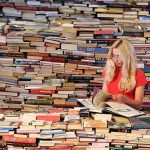


Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: