La Movida, el movimiento contracultural que coincidió con una primera etapa de la restauración democrática tras el derrumbe pactado de la dictadura, ha tenido un buen cartel que a duras penas se corresponde con hechos que lo respalden. Al conmemorarse ahora el aproximado cuarenta aniversario de su estallido quedan sobre todo algunas imágenes. La de Tierno Galván entregándole a Susana Estrada un premio mientras se encandilaba con las generosas ubres al aire libre de la reina del destape y le aconsejaba paternal que tuviera cuidado “no vaya a enfriarse”. O la del cínico “viejo profesor”, ya alcalde madrileño, animando un festival de música con la equívoca arenga convertida en eslogan: “¡Rockeros: el que no esté colocado, que se coloque, y al loro!”.
Permanece también el icono de una presunta renovación radical de la España castiza. En los usos y costumbres: libertad erótica y estupefacientes. En la prensa: Ozono, Ajoblanco, La Luna, Madrid Me Mata… y otro buen número de revistas que aportaban oxígeno libertario. En el cine: el neocostumbrismo sofisticado de un Almodóvar aclamado en el extranjero por su rescate del Spain is different. Y más que en ninguna otra actividad artística, en la música: incontables bandas pop o rock nacidas con fecha de caducidad: Nacha Pop, Radio Futura, Kaka de Luxe, Alaska y los Pegamoides, Gabinete Caligari, Mecano, Peor Imposible, Objetivo Birmania… (en cambio, algo curioso, tanta efervescencia no dejó prácticamente huella literaria, ninguna peculiar o relevante).
Se entendió la Movida entonces como un momento de eufórica libertad, de transgresiones sin límites, del fin de tabúes, del ocaso de las ideologías y de la conquista de valores individuales frente al adocenamiento público. Esta valoración es la que ha pervivido en buena medida, aunque el sistema abdujo aquella rebeldía y en poco más de un lustro las aguas volvieron a su cauce. La agitación ochentera tuvo parecido proceso al de su precedente una década atrás, el mayo del 68. El fenómeno produjo el señuelo de una época glamurosa y triunfal, y así lo recrean las frecuentes rememoraciones elegíacas, aunque no dejó herencia gloriosa. Quizás sirva de balance el contraste entre lo que significaron los ayer protagonistas y la imagen que esa gente hoy más que talludita arroja ahora; pienso en las cantantes Martirio o Alaska.
En cualquier caso, la perspectiva temporal tiene mucha importancia en el enjuiciamiento, y resulta básico para el trabajo que hace Enrique Llamas en Todos estábamos vivos. Llamas nació en 1989, cuando la Movida daba sus últimos coletazos, y no tiene, por tanto, experiencia directa del fenómeno. Lo conoce bien, porque se nota en muchos detalles que se ha documentado, pero no anda preso de nostalgias. Así lo enfoca con mirada libre, sin hipotecas. De ella sale un retablo amargo, cuya crudeza se ve desde las primeras páginas.
Llamas sitúa el arranque cronológico de su historia en un episodio tenido por un hito de la manifestación pública de la Movida, el concierto celebrado en la Escuela de Caminos de la Universidad Politécnica el 9 de febrero de 1980 en honor de “Canito”, el batería de una banda, fallecido en accidente de tráfico el primer día del nuevo año. Los poco más que adolescentes protagonistas de la novela se desvelan por asistir a la conmemoración. Van apareciendo en escena —el relato tiene mucho de ideación teatral, y aún de eco de la comedia lopesca El perro del hortelano— un par de chicas, Adela y Diana, ambas hijas de actrices otrora famosas; un chico, Teo, novio inconstante de la una y de la otra, que aspira a que le acepten en alguno de los grupos musicales en formación; una pareja homosexual, Aldo, chapuzas de problemas caseros que se ocupa de limpiar las pestilencias de la casa de Adela y atiende amorosamente al renqueante Ric; y un personaje misterioso, la transexual Siberia. Entre ellos se dan complicadas relaciones de amistad, enfrentamientos, celos y venganzas.
Una vez puesta en marcha esta tropilla bastante descerebrada, el anecdotario adquiere una deriva trágica. No perjudico la lectura si adelanto lo que ocurre, porque la narración lo desvela muy pronto: una de las chicas desaparece y la encuentran muerta a la mañana siguiente, tirada como una figura grotesca en las escaleras de una casa. El relato va y viene hacia adelante y atrás. Nos lleva a la despedida festiva de la Nochevieja anterior y al accidente del músico; al tanatorio donde se veló al cantante; a las reacciones ante la muerte de la joven. Los personajes andan en una malla de relaciones intrincadas y confusas. También se recapitulan las biografías (para mí innecesarias) de las dos veteranas actrices. De todo ello sale una estampa coral, un reflejo del Madrid del momento, una colmena urbana más reducida que la de Cela, pero también representativa de un estado colectivo. Es el Madrid de los ochenta convertido en metáfora de la desorientación de un grupo social con un fuerte estigma de fracaso, de ruina moral y física. Llamas lleva a cabo una travesía madrileña alucinada con el soporte verista de calles y cafés minutísimamente señalados.
Frente a la imagen edulcorada de la Movida, Llamas penetra en su cara oscura. Una impresión de estragos y muerte atraviesa toda la novela, hasta el punto que definirla como “relato de la Movida” resulta un tanto inexacto, pues el autor más bien termina por ampliar la crónica hasta abarcar otro concepto fundamental de la época, el desencanto. En cualquier caso, Todos estábamos vivos recrea vivazmente un problema básico: la incapacidad de aquella juventud que celebraba la ruptura con el pasado para dotarse de los recursos morales, vitales y emocionales con que dominar la terra incognita recién descubierta. Se perdieron en la exploración de aquel territorio virginal que se les ofrecía como un Edén. Carecían de referentes históricos o familiares, y no supieron encontrarlos, para semejante travesía. Enrique Llamas plantea algo parecido a lo que desarrolló Juan Marsé en su primer libro: deja a su tropa juvenil encerrada con un solo juguete, solo que ahora, en coherencia con el nuevo tiempo histórico, el juguete es doble: uno, el mismo, un sexo aquí promiscuo y destructor; otro, las drogas, sobreabundantes y auténtico tema del libro, entre las que asoma la oreja al terrible espectro del sida.
Esta historia de padecimientos y desastres, de ruina generacional, en suma, se desgrana mediante un relato de puntillismo testimonial. El enfoque global de la novela sigue una técnica realista bastante barojiana que encadena breves secuencias contadas en tercera persona donde se alternan convencionalmente narración, diálogo y descripción. La agilidad del relato produce un ritmo expositivo animado. Los diálogos reproducen un habla verosímil del grupo social protagonista, que se manifiesta en formas características del léxico y de la sintaxis; los estudiosos de la lengua tienen en la novela una cuantiosa representación de aquella jerga de la Movida: keli, tripi, tronca, pibe, Forfi (un coche Ford), tate, join… Lo cual apoya su valor testimonial y lo acrecienta.
Pero el relato objetivista no es la opción única y excluyente de Todos estábamos vivos. Sin mucho énfasis, solo de vez en cuando, encontramos pasajes diferenciados del resto por la letra cursiva donde se escucha una voz en primera persona y declaradamente subjetiva. De ellos depende el sentido final de la novela, nada menos que la valoración de los episodios objetivos. Quién sea este narrador no se sabe, solo que se trata de alguien del grupo que evalúa retrospectivamente la historia pasada y deduce una lección. Esa voz aclara la razón del título del libro: “Hacía poco, muy poco, todos estábamos vivos y en nuestras caras se reflejaban nuestras infancias”. El fracasado paso a la madurez —explica— causó una epidemia de muertes, algo resumido con una idea tomada de una de las más impactantes y expresivas crónicas de aquel tiempo, la excelente autoficción de Clara Usón El asesino tímido: “Alternábamos los funerales de nuestros abuelos con los de nuestros amigos”. Esta voz justiciera comenta en otro momento el vértigo que marcó aquellas vidas desnortadas: “Nosotros nos habíamos puesto a correr para no perder el ritmo, para no caer de aquella cinta que corría y corría. Nos caímos, sí. Nos caímos por querer correr más que la vida”. De ello no se dieron cuenta —añade— hasta que fue demasiado tarde para incorporarse y quedaron tirados en el suelo, sin cura ni paliativo.
Tal vez sea innecesaria esta auténtica moraleja porque la novela recrea de forma sobrada el precio en sufrimiento, desbarajuste existencial y muerte de la promoción de la Movida. Es lo que consigue Enrique Llamas con notable habilidad de narrador en esta novela dura y desmitificadora. Todos estábamos vivos refuta, sin paños calientes, ese lugar común que todavía asegura que aquellos fueron años mágicos, años prodigiosos.
——————————
Autor: Enrique Llamas. Título: Todos estábamos vivos. Editorial: AdN. Venta: Todostuslibros y Amazon
-

Elogio del amor, el canto a la vida de Rafael Narbona
/abril 17, 2025/Narbona se ha enfrentado con el dolor, la muerte de su padre, cuando era joven, por un infarto, el suicidio de su hermano, y ahora la enfermedad de su mujer. En la presentación del libro el pasado martes nos habló del dolor, pero también del amor y lo hizo a través de su pasión por sus perros, por la Naturaleza que contempla cuando sale a pasear con su mujer, Piedad, por su pasión docente, cuando era un profesor comprometido con los chicos, donde lo académico pasaba a un segundo plano y triunfaba el humanismo. Esa forma de ser que se…
-

Una normativa veterinaria criminal
/abril 17, 2025/El nombre del ministro lo he anotado para que no se me olvide: se llama Luis Planas y es titular de Agricultura, Pesca y Alimentación. Lo tengo por si un día debo ir a agradecerle, a mi manera, que mis perros Sherlock y Rumba mueran antes de tiempo.
-

Narrativas Sherezade de Rebecca West
/abril 17, 2025/En la segunda parte de Cordero negro y halcón gris (1941; Reino de Redonda, 2024; Traducción de Luis Murillo Fort), un viaje de (auto) descubrimiento a través de la desaparecida Yugoslavia se convierte en una búsqueda mágica de la alteridad, plena de personajes memorables e ideas reflexivas contra el racismo, la codicia o la explotación: “[El ciego comenzó a cantar] un himno de adoración que no trataba de obtener la salvación mediante el hecho de adorar (…), se regocijaba porque la muerte había sido burlada y el destruido vivía. Una vez más, el sol parecía formar parte de un resplandor…
-

Te elige: El imposible libro que Miranda July no sabía que estaba escribiendo
/abril 17, 2025/En una estructura anular, el punto de partida es el bloqueo creativo que le impide a Miranda July terminar el guion de lo que posteriormente fue su segunda película, El futuro (2011), cuyo rodaje cierra de manera imprevista el texto. La metacreatividad se erige en el marco narrativo de la obra, debido a que el proceso del making of de esa película hilvana una estructura oscilante entre el documental y la autometaficción, incluyendo un encuentro con el actor Don Johnson. Atrapada entre la rutina y el estancamiento creativo, se adentra, casi por casualidad, en la lectura de los anuncios del…


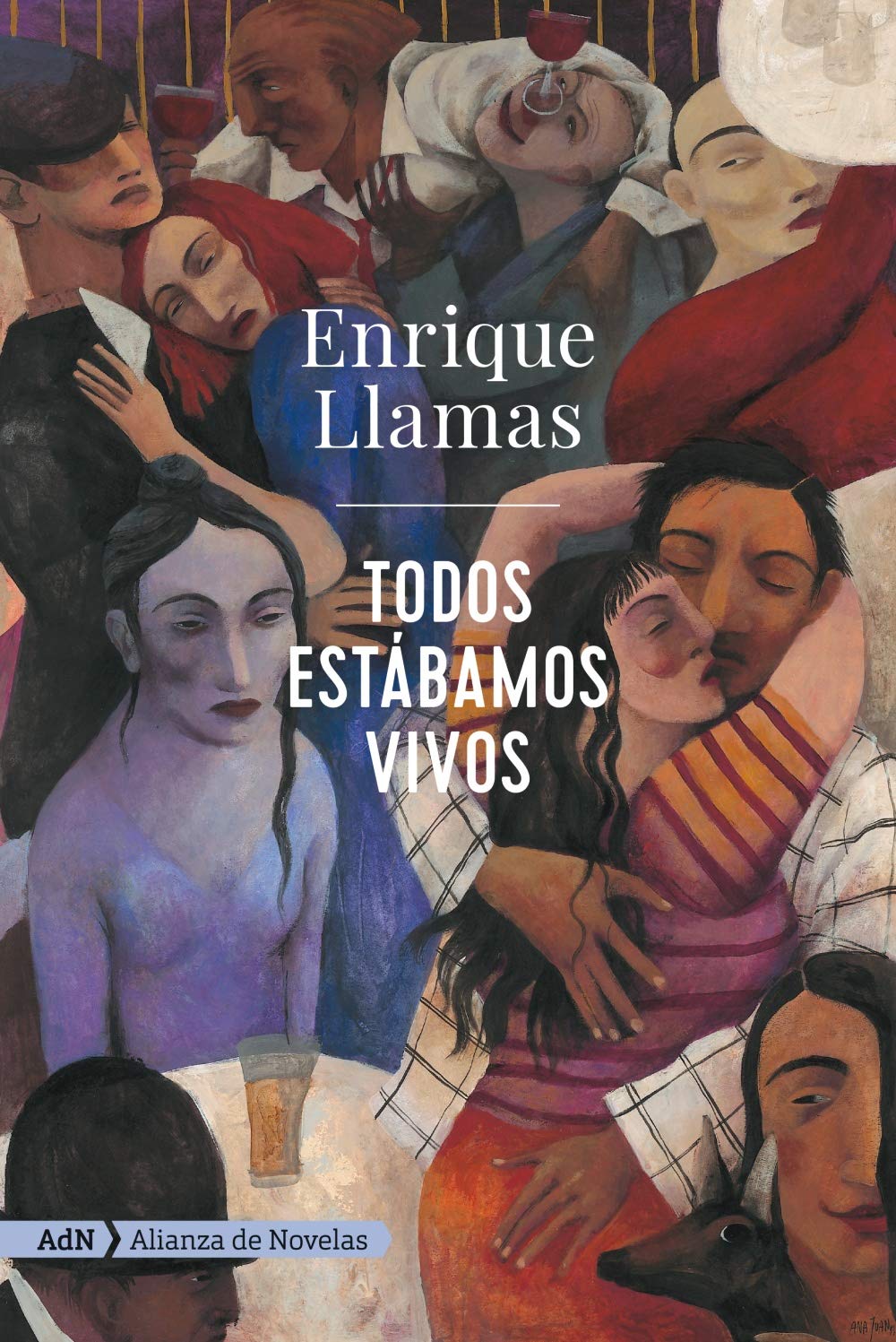



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: