Penélope está decidida a descubrir por qué es capaz de hacer cosas que nadie puede, y para ello emprende un viaje en el que la magia será su mejor aliada. En esta arriesgada aventura contará con la ayuda de fuerzas y seres extraordinarios y descubrirá que las cosas no siempre son lo que parecen. Zenda te ofrece un fragmento de La chispeante magia de Penélope, de Valija Zinck.
1
Penélope Gowinder
Penélope Gowinder era una niña rara: tenía un pelo gris plomizo que le cubría la cara y olía a fuego.
A veces, cuando su madre la llamaba, ella la oía antes de que la señora Gowinder hubiera abierto siquiera la boca y decía: «Sí, mamá, ya me he lavado el pelo», o bien «Vale, ahora le llevo el café a la abuela».
Para Penélope, el pelo gris plomizo era lo más normal, no conocía otra cosa, apenas notaba el olor a fuego y tampoco le importaba lo de oír las cosas antes de tiempo. Lo único que le preocupaba era su cumpleaños, que era en verano, concretamente el 13 de agosto. Todos los años llovía el 13 de agosto. Siempre. A casi nadie le llamaba la atención, excepto a Penélope. Y como la gente usaba paraguas o se ponía impermeable, tampoco se daban cuenta de que, realmente, la lluvia del 13 de agosto no mojaba.
Cuando, el día de su séptimo cumpleaños, Penélope le contó a su madre esa característica de la lluvia, esta se puso muy pálida y le riñó: «¡No quiero volver a oír nada de cosas raras! ¡Ya he tenido más que suficiente para toda la vida!». Penélope le preguntó a qué se refería, pero la señora Gowinder no dijo nada, y Penélope creyó ver una lá- grima brillando en los ojos de su madre. Y como la quería mucho, no volvió a mencionar la extraña lluvia de su cumpleaños, ni durante su octavo cumpleaños ni nunca más.
Penélope y su madre vivían con la abuela Erlinda y la gata gris Cucuu en una casa de madera algo pequeña, que estaba en las afueras, justo al lado del bosque pantanoso. Aunque la casa era estrecha, a Penélope le gustaba mucho, sobre todo porque parecía que tenía escamas de dragón. La casa había sido de un rojo intenso, pero la madre de Penélope la pintó de verde oscuro. Todos los años, después de la lluvia de verano, algo del color verde se desprendía de las tablas y reaparecía el rojo que había debajo, y la casa quedaba moteada de rojo y verde.
El padre de Penélope no vivía con ellas en la casa de dragón. De hecho, no vivía en ningún sitio: había muerto cuando Penélope era muy pequeña. Lo echaba de menos, aunque no lo conocía en absoluto. Lo único que tenía de él era su gata Cucuu y una foto en blanco y negro que ya estaba muy deteriorada. En ella se veía a un hombre de pelo largo riendo abrazado a la madre de Penélope, aún sin arrugas en la frente pero con el vientre grande y redondo, embarazada de ella. Aparte de eso, no había nada en toda la casa que recordara a su padre. La señora Gowinder se había deshecho de todas sus cosas porque la ponían demasiado triste. Eso le daba pena a Penélope, le habría gustado saber más sobre su padre y sus cosas podrían haberle contado algo. A veces, cuando Penélope preguntaba, la abuela Erlinda decía: «Es lamentable que el hombre ya no esté aquí», pero su madre nunca hablaba de él.
2
Tiempo de lluvia
Una lúgubre mañana de un viernes de abril, a Penélope la despertó un cosquilleo en la nariz.
—¡Aparta de ahí, Cucuu! —murmuró medio dormida, pero luego se dio cuenta de que la gata estaba sobre sus pies, haciendo de bolsa de agua caliente, y que lo que se movía parecía tener muchas patas—. ¡Maldita sea! —Penélope se incorporó y se apartó con asco un segador enorme, gris y amarillo, de la cara—. ¿¡Qué pasa contigo?!
El segador se escabulló sin decir palabra, tan rápido como le permitían sus delgadas patas, y desapareció debajo de la cama.
—¡Hay que ser borde! —En realidad, Penélope no tenía nada en contra de los segadores, de las arañas o de cualquier otro bicho, pero tampoco le hacía especial ilusión encontrarse uno a las seis de la mañana en la punta de su nariz. Luego reparó en la gata, que seguía durmiendo—.
¿A eso le llamas montar guardia? ¿Me ataca un arácnido de buena mañana y tú ahí sin hacer nada más que roncar?
La gata de su padre ni siquiera abrió un ojo. «Nadie habla conmigo hoy», pensó Penélope. Sin embargo, aquello cambió al momento, cuando un «¡Penélope, ayudaaa!» retumbó por la casa.
¡Ajá! Por lo menos su madre tenía algo que decirle. Probablemente se le habría quemado la leche, o se le habrían caído algunas gotas de café en el vestido. Sin embargo, mientras bajaba a tientas por la escalera de madera, no olió ni a leche quemada ni a café, y su madre dormía hecha un ovillo en el sofá cama. ¡Esta dichosa manía de oír las cosas antes de tiempo! A veces era todo un engorro, sobre todo cuando el «antes de tiempo» era varios días; eso trastornaba mucho a Penélope.
Empezó a hacerse el desayuno en silencio para no despertar a su madre. Siempre que comía sin ella, se preparaba un té de hierba luisa y un panecillo con mantequilla. La señora Gowinder trabajaba como clarinetista en el teatro de la ciudad. Cuando tenía función nocturna, a menudo volvía a casa mucho después de medianoche y dormía hasta más tarde por la mañana, así que Penélope desayunaba sola. Aquel era uno de esos días. Le dio un bocado al panecillo mientras observaba las gotas de lluvia que corrían por la ventana. ¡Lástima que no fuera lluvia de cumpleaños! «Me voy a calar hasta llegar al autobús», pensó Penélope dándole un sorbo al té.
Al salir de casa, notó en la cara el viento helado. Agachó la cabeza y sacó su bici del cobertizo. El camino que llevaba de la casa moteada hasta la carretera del pueblo era de tierra y estaba lleno de baches, y a ambos lados crecían hierbas aromáticas. Penélope solía empujar la bici por allí, hasta llegar a la vieja haya junto al camino empedrado, donde por fin montaba y subía la empinada colina hacia el pueblo.
Aquella mañana, un tractor que no conocía apareció en sentido contrario. Avanzaba rápido hacia ella haciendo ruido y, justo cuando Penélope rodeaba un enorme charco con su bici, el vehículo aceleró y pasó por encima del charco, levantando un torrente de agua y barro. Penélope se sintió como si acabaran de sacarla de una sucia ciénaga.
—¡Maldito idiota! ¡Esto vas a pagarlo muy caro, cuenta con ello! —gritó al tractor y se limpió la cara. ¿Qué clase de día era ese? Primero un arácnido en la nariz y luego una asquerosa ducha por culpa de un tractor—. ¡Y tú! —riñó al camino—. ¿No podrías haberlo hecho pasar por otra curva?
Por supuesto, el camino no respondió y Penélope siguió a trompicones cuesta arriba hasta llegar a la parada del autobús.
—¿Te has dado un baño en la ciénaga? —le preguntó el conductor con una media sonrisa cuando Penélope subió, pero ella no estaba de humor para contestar.
En el colegio se quitó la ropa mojada, la colgó de la puerta de la taquilla y se puso la maloliente camiseta y los malolientes pantalones cortos de gimnasia. No era suficiente para aquel día húmedo y frío de abril, pero era mejor que estar desnuda; ya se las apañaría, era fuerte. Sin embargo, cuando el castañeteo de sus dientes perturbó la clase del señor Pumpf hasta el punto de que este dibujó una línea en zigzag en lugar de una recta, el profesor dijo en voz muy alta:
—¡Se acabó! ¡Niños y niñas de 5.º B, solidaridad! Conmigo, vuestro pobre profesor de matemáticas, y con nuestra querida señorita Gowinder. ¿Quién quiere dejarle algo de ropa que la proteja de una incipiente pulmonía?
Más bien, la pregunta debería haber sido: ¿quién no quiere?, porque todos querían. Así acabó Penélope poco después con una camiseta como de seda, una camisa de cuello alto verde menta, una sudadera con capucha, un chaleco de punto, un chal negro y otro de rayas rojas y naranjas, unos leotardos que picaban un poco, un lazo violeta, una cinta para el pelo, un anillo de plata con un dibujo de rosas, un calcetín y unas mallas de color beis.
—Solo faltan los zapatos —anunció el señor Pumpf medio en broma.
Entonces dos niños, espigados y con el pelo rubio pajizo, se levantaron de la mesa del final como con un resorte: Tom y Pietsch. Tenían el mismo hueco en la dentadura, la misma forma de sonreír y las mismas zapatillas de deporte azul chillón, que ofrecieron a Penélope, la izquierda del número 38 y la derecha del 39.
—¡Podemos ir a la pata coja hasta mañana! —aseguró Pietsch poniendo las zapatillas sobre la mesa de Penélope, y Tom y él volvieron a su sitio a saltos, agarrados del brazo.
Todos los niños de la clase se reían y Penélope no sabía qué decir. Se sentía agasajada. Es verdad que estaba sudando por toda la ropa que llevaba puesta y que obviamente los zapatos eran demasiado grandes para ella, pero ¿qué importaba eso?
Aquella mañana no pasó mucho más, y podría haberse puesto su ropa casi seca cuando regresó a casa a mediodía, pero no quería renunciar a la agradable sensación de sentirse envuelta por toda la clase.
—————————————
Autor: Valija Zinck. Título: La chispeante magia de Penélope. Editorial: Siruela. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro


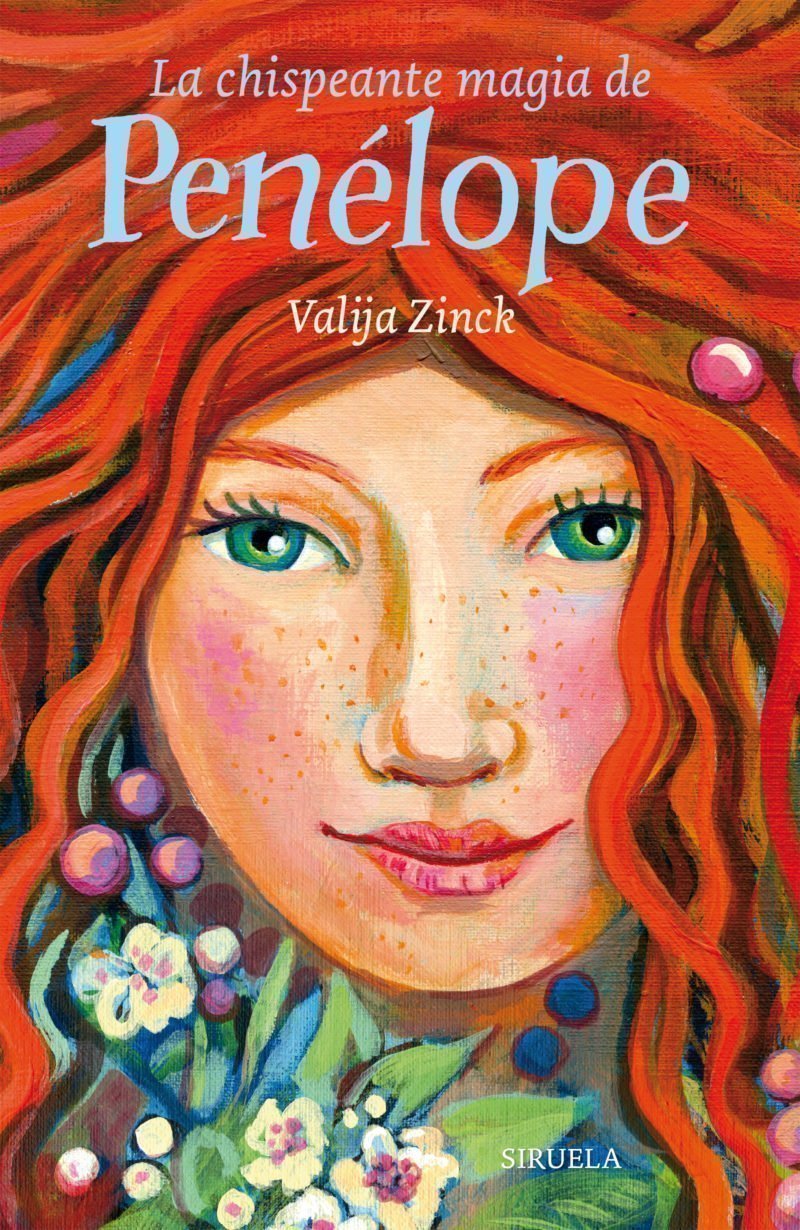

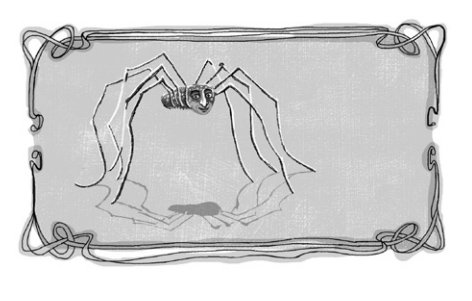



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: