Castigo (editorial Salamandra), de Ferdinand von Schirach, lo componen doce relatos sobre el sistema judicial. Como escribió Claudio Armbruster en ZDF: “Implacables, precisos, fríamente distantes y, también, profundamente humanos”. Y Michael Haneke: «Una y otra vez, me sorprende la capacidad de Ferdinand von Schirach para captar lo contradictorio en los entornos más reducidos, para dibujar el gran espacio emocional en pocas palabras”.
Ferdinand von Schirach (Múnich, 1964) es abogado criminalista de profesión y escritor de renombre internacional. Sus obras, publicadas en más de treinta países, han ocupado los primeros lugares en las listas de ventas en Alemania y han sido llevadas a la gran pantalla. Terror, su primera obra de teatro, se ha representado en tan solo tres años en casi un centenar de escenarios en más de veinte países.
Zenda publica uno de los relatos de Castigo, el titulado “La escabina”.
La escabina
Katharina se crió en Hochschwarzwald. Once granjas a mil cien metros de altura, una capilla y una tienda de comestibles que sólo abría los lunes. Vivían en la última edificación, una granja de tres plantas con la cubierta inclinada. Era la casa de sus abuelos maternos. Detrás de la granja estaba el bosque, detrás las rocas y detrás de nuevo el bosque. Ella era la única niña del pueblo.
El padre era apoderado de una fábrica de papel, y la madre, maestra. Los dos trabajaban abajo, en la ciudad. Después de la escuela, Katharina solía ir a la empresa de su padre; tenía entonces once años. Se sentaba en el despacho mientras él negociaba precios, descuentos y plazos de entrega, escuchaba sus conversaciones telefónicas y él se lo explicaba todo, dedicándole el tiempo que hiciese falta, hasta que ella lo entendía. Durante las vacaciones lo acompañaba en sus viajes de negocios, le hacía las maletas, sacaba sus trajes y esperaba en el hotel a que regresara de sus reuniones. A los trece años le pasaba media cabeza, era muy delgada, de tez clara y cabellos casi negros. Su padre la llamaba Blancanieves y reía cuando alguien le decía que estaba casado con una mujer muy joven.
La primera nevada del año cayó dos semanas después de que Katharina cumpliera catorce años. Era un día muy luminoso y muy frío. Delante de la casa descansaban las nuevas tablas de madera, el padre iba a reparar el tejado antes del invierno. Como todos los días, su madre la llevó a la escuela en coche. Delante de ellas había un camión. La madre no había hablado en toda la mañana.
—Tu padre se ha enamorado de otra mujer —dijo entonces.
La nieve cubría los árboles, la nieve cubría las rocas. Adelantaron al camión; en el lateral se leía «Frutas tropicales», cada letra de un color diferente.
—De su secretaria —añadió la madre.
Conducía demasiado deprisa; Katharina conocía a la secretaria, siempre había sido amable. Sólo podía pensar en que su padre no le había contado nada. Clavó las uñas en la cartera de la escuela hasta que sintió dolor.
El padre se mudó a una casa en la ciudad. Katharina no volvió a verlo nunca más.
Medio año después cegaron las ventanas de la granja con tablas, el agua dejó de correr por las tuberías y se cortó la electricidad. Katharina y su madre se mudaron a Bonn, donde vivían unos parientes.
Katharina necesitó un año para acostumbrarse al dialecto. Escribía artículos políticos para el periódico de la escuela. Cuando tenía dieciséis años, un diario local publicó su primer texto. Se observaba a sí misma en todo lo que hacía.
Como su examen fue el mejor de bachillerato, tuvo que pronunciar el discurso de despedida en el salón de actos. Le resultó desagradable. Más tarde, en la fiesta de fin de curso, bebió demasiado. Bailó con un chico de su clase. Lo besó, sintió su erección a través de los vaqueros. Llevaba gafas de cuerno de imitación y tenía las manos húmedas. Alguna vez se había fijado en otros hombres, adultos, seguros de sí mismos, que se habían vuelto cuando ella había pasado a su lado y le habían dicho que era guapa. Pero no había llegado a entablar relación con ellos, pues estaban demasiado alejados de lo que conocía.
El joven la llevó a casa. Ella lo satisfizo en el coche, delante de su casa, mientras pensaba en los errores de su discurso. Luego subió a su apartamento. En el baño volvió a cortarse las muñecas con las tijeras de las uñas. Sangró más que de costumbre. Buscó una venda; frascos y tubos cayeron en el lavamanos. «Soy un artículo deteriorado», pensó.
Concluido el bachillerato, se mudó con una compañera de clase a un apartamento de dos habitaciones y empezó a estudiar Ciencias Políticas. Obtuvo un puesto como ayudante estudiantil tras el segundo semestre, y los fines de semana trabajaba de cuando en cuando como modelo de ropa interior para el catálogo de unos grandes almacenes.
El cuarto semestre realizó las prácticas con un diputado en el parlamento regional. Procedía de Eifel, sus padres tenían allí una tienda de ropa. Era su primer 12 mandato. Parecía una versión mayor de los amigos que había tenido hasta el momento, todavía muy centrado en sí mismo, más muchacho que hombre, era bajo y recio, de rostro redondo y cordial. Ella no creía en su carrera política, pero no se lo dijo. Durante el viaje por su distrito electoral, la presentó a sus amigos. «Está orgulloso de mí», pensó. Durante la cena conversaron sobre la intervención del día siguiente, él se inclinó por encima de la mesa y la besó. Una vez en el hotel, fueron a la habitación de él. Estaba tan excitado que llegó enseguida. Eso lo hizo sentirse mal; ella intentó tranquilizarlo.
Katharina conservó su apartamento, pero casi siempre dormía en casa de él. A veces hacían viajes, siempre breves, él estaba muy ocupado. Ella corregía sus discursos con cuidado, no quería herirlo. Cuando hacían el amor, él perdía el control de su cuerpo. Eso la conmovía.
No celebró su licenciatura, dijo a sus conocidos y a su familia que estaba demasiado cansada. Su novio llegó tarde a casa de un acto, ella ya se había acostado. Él llevaba la corbata que le había regalado. Había comprado una botella de champán, la abrió y le preguntó si quería casarse con él. Estaba de pie al lado de la cama con una copa en la mano. Le dijo que no tenía que responder inmediatamente.
Esa noche, ella se metió en el baño, se sentó en el suelo de la ducha y dejó correr el agua caliente hasta que casi se le quemó la piel. Siempre estará presente, pensó. Ya lo había experimentado en la escuela, entonces lo había llamado radiación de fondo, como las microondas que se encuentran por todo el universo. Lloró en silencio, luego se sintió mejor y se avergonzó.
—La semana que viene deberíamos ir a casa de mis padres —sugirió él mientras desayunaban.
—No iré contigo —dijo ella.
Luego habló de la libertad de él y de la libertad de ella y de todo lo que todavía les quedaba por experimentar. Habló mucho rato de otras cosas que no funcionaban y que no tenían nada que ver con ellos. Por la ventana abierta penetraba el calor del verano y ella ya no sabía lo que era correcto y lo que no lo era y, llegado cierto momento, ya no le quedó nada más por decir. Se levantó y recogió la mesa que él había puesto. Se sentía herida, vacía y muy cansada.
Volvió a meterse en la cama. Cuando lo oyó llorar en la otra habitación, se levantó y fue junto a él. Volvieron a hacer el amor, como si eso significara algo, pero ya no significaba nada ni tampoco era una promesa.
Por la tarde metió sus cosas en dos bolsas de plástico. Dejó la llave del apartamento sobre la mesa.
—No soy la persona que quiero ser —dijo.
Él no la miró.
Pasó junto a la universidad, siguió caminando por el césped requemado del jardín delantero y subió la avenida hasta el castillo. Se sentó en un banco y encogió las piernas; tenía los zapatos llenos de polvo. La cúpula de la cubierta del castillo brillaba con un tono verde oxidado. El viento cambió hacia el este y ganó fuerza, y empezó a llover.
En su apartamento, el ambiente era sofocante. Se desvistió, se tendió en la cama y enseguida se durmió. Cuando se despertó, oyó la lluvia, el viento y las campanas de la iglesia vecina. Entonces volvió a dormirse y cuando se despertó de nuevo todo estaba muy silencioso.
Empezó a trabajar para una fundación política. Durante las conferencias atendía a los invitados: políticos, empresarios, lobbistas. El hotel olía a jabón líquido; los hombres, en el desayuno, se colocaban la corbata por encima del hombro para no manchársela. Tiempo después sólo conseguía recordar vagamente ese período.
La situación mejoró poco a poco. El presidente de la fundación reconoció su talento: caía bien a la gente y, como era retraída, todos le contaban más de lo que querían. El presidente la nombró su ponente; lo acompañaba, escribía comunicados de prensa, lo asesoraba, sugería estrategias. El presidente decía que era muy buena, pero ella creía que no valía nada, que era una especie de impostora, que su labor era insignificante. A veces se acostaban juntos durante los viajes, como si eso fuera lo propio.
Después de llevar esa vida durante tres años, el cuerpo empezó a dolerle. Iba perdiendo peso. Cuando tenía tiempo libre estaba demasiado agotada para ver a nadie, cualquier encuentro, llamada o correo electrónico la fatigaban. Por las noches dejaba el teléfono junto a la cama.
Entre dos conferencias le arrancaron una muela del juicio. Sufrió un ataque de nervios. Como no podía dejar de llorar, el dentista le administró un calmante. El efecto fue demasiado fuerte, perdió el conocimiento y volvió a despertarse en el hospital.
Se sentó, sólo llevaba una bata abierta por detrás. Una cortina amarilla colgaba delante de la ventana. Luego llegó un psicólogo, era tranquilo y dulce. Habló mucho rato con él. El psicólogo dijo que sus reacciones ante los demás eran de una intensidad excesiva, que debía tener cuidado y comprender que era una persona especial. Si seguía así, acabaría mal.
Una semana más tarde dimitió de la fundación.
Cuatro meses después de sufrir ese colapso, el presidente la llamó. Le preguntó si se encontraba mejor. Una empresa de Berlín buscaba una portavoz y él la había recomendado. Era gente joven, una compañía de software. A lo mejor le interesaba; en cualquier caso, le deseaba suerte.
Sabía que tenía que volver a trabajar, hacía tiempo que los días habían perdido su ritmo. Se puso en contacto con la compañía y una semana más tarde volaba a Berlín. Había estado en esa ciudad con frecuencia, pero sólo conocía los alrededores del barrio gubernamental, las salas de conferencias y los bares climatizados.
El gerente de la compañía era más joven que ella, tenía unos dientes muy blancos y los ojos azul claro. Le enseñó cómo funcionaba la aplicación que había desarrollado su firma. La condujo a través de las salas; también los empleados eran muy jóvenes y la mayoría miraba fijamente las pantallas.
Por la noche, ya en la pensión, acercó el sillón a la ventana abierta, se descalzó y apoyó los pies sobre el pretil. Los árboles que había frente a la casa resplandecían alternativamente en rojo y en verde a la luz de los semáforos. Al otro lado de la calle se encendió la luz en un apartamento, y vio estanterías con libros y cuadros, y en el antepecho de la ventana, entre las cortinas, un jarrón de un blanco azulado. La habitación olía a los tilos y los castaños que había delante de la ventana y al diésel de los taxis de abajo, ante el portal.
A la mañana siguiente regresó en avión. Pensó en su primer novio y en el viaje que habían hecho a la Provenza, luego por la costa y, a través de los Pirineos, hasta España. Había sido su primer gran viaje. El tren avanzaba despacio, se paraba cada media hora en estaciones donde no subía ni bajaba nadie. Los campos de rosas y lavanda junto a las vías; la tierra, clara y acogedora. Ella había apoyado la cabeza en el regazo de su novio, no había podido ver el mar, pero sabía dónde estaba.
Cuando el avión aterrizó, se quedó demasiado tiempo sentada. Alguien le dijo que había llegado el momento de salir del aparato, ella asintió. Al cruzar el vestíbulo del aeropuerto sintió mucho frío. Subió a un taxi; sobre el tablero de mandos había unas fotos pegadas: una mujer con un pañuelo en la cabeza y un niño con una camiseta de fútbol. El coche pasó por un puente, el Rin fluía en toda su amplitud bajo el sol.
Katharina empezó a trabajar en la compañía de software de Berlín. Era sencillo: comunicados de prensa, entrevistas, de cuando en cuando alguna comida con clientes. Era la única mujer del despacho. En una ocasión vio en una pantalla una foto suya: alguien había puesto su cabeza sobre el cuerpo desnudo de una mujer. A veces algún programador intentaba ligar con ella. No salía con gente, prefería estar sola.
La carta de la audiencia provincial estaba impresa en papel reciclado. Le informaban de que durante cinco años debería desempeñar las funciones de escabina. Marcó el número de teléfono que estaba en el encabezamiento de la carta y dijo que era un error, que ella carecía de tiempo. El hombre que la atendió estaba aburrido. Podía intentar que la eximieran, dijo, y sonaba como si hubiera dicho lo mismo con mucha frecuencia. Podía no cumplir esa obligación si era miembro del Parlamento de un land, del Parlamento Federal, del Consejo Federal o del Parlamento Europeo. O si era doctora o enfermera. Todo ello constaba en la Ley Orgánica del Poder Judicial, debería consultarla. Si seguía pensando que aún tenía algún motivo eximente, podía escribir una carta, el tribunal decidiría sobre su solicitud después de haber escuchado a la fiscalía.
Katharina acudió al abogado de la compañía de software. Éste dijo que no tenía posibilidades de salir airosa.
La mañana del primer juicio llegó al juzgado demasiado pronto. Comprobaron su documento de identidad. Tardó en encontrar la sala. Un agente judicial leyó su citación, asintió, abrió la sala del jurado, contigua a la de vistas; tenía que esperar allí. Se sentó a la mesa. Más tarde llegó el juez. Hablaron del tiempo y del trabajo de Katharina. El juez dijo que ese día verían una causa de agresión. El segundo escabino llegó poco antes de que empezara la vista; era maestro en una escuela de formación profesional. Dijo que ése ya era su quinto juicio.
Un par de minutos después de las nueve entraron en la sala de vistas por una puerta lateral. Todos se pusieron en pie. El juez declaró abierta la sesión, pero anunció que antes se tomaría juramento a una escabina. A continuación, leyó frase por frase la fórmula del juramento, Katharina tuvo que repetirlas con la mano derecha alzada, delante tenía un papel con las frases en mayúsculas. Después todos tomaron asiento. El acusado estaba sentado junto a su abogado defensor, un agente judicial leía el periódico. No había público.
El juez saludó al abogado de la defensa y a la fiscal. Preguntó al acusado cuándo había nacido y dónde vivía. El hombre llevaba cuatro meses en prisión preventiva. La secretaria lo escribía todo; estaba sentada junto a Katharina. Su letra era ilegible.
La fiscal se levantó y leyó en voz alta la acusación. El hombre había agredido a su esposa con premeditación. El abogado defensor dijo que su cliente «no declararía por el momento». El juez pidió al agente judicial que llamara a la testigo.
La testigo se sentó, colocó el bolso en el suelo. No estaba obligada a declarar porque era la esposa del acusado, dijo el juez, pero si lo hacía, tenía que decir la verdad.
Había sido por los papelitos amarillos, dijo la mujer. Su marido le escribía notas, llevaba años haciéndolo. Siempre llevaba en el bolsillo un bloc de esas hojas amarillas autoadhesivas. Escribía lo que ella tenía que hacer mientras él se iba a trabajar. Pegaba un papelito en los platos: «fregar»; en la ropa: «lavar»; en la nevera: «queso» o lo que fuera que tuviera que comprar. Pegaba esos papelitos por todas partes. Ella ya no aguantaba más. Le dijo que no podía soportar esos papelitos amarillos, que ella ya sabía lo que tenía que hacer. El hombre no cambió, siguió pegando las notas. Él, que se pasaba todo el día trabajando, tenía que ocuparse también de la casa, decía. Su expresión favorita para referirse a su esposa era «tonta de remate ». Que no valía para nada, repetía cada día, que ella no valía para nada.
Antes de eso, le había reprochado que no pudiera tener hijos. Durante muchos años eso le había dolido. Pero se había acostumbrado y ahora él ya no se lo echaba en cara.
Los veranos casi siempre salían, bueno, iban a una pequeña parcela en una urbanización entre la autopista y el aeropuerto. Tenían allí una casita. Incluso del huerto tenía que ocuparse él, se quejaba el hombre. Tan sólo una vez ella había comprado «por iniciativa propia» unas flores azules en los almacenes de artículos de bricolaje y las había plantado en el jardín. Él las había arrancado. Dijo que no quedaban bien.
El juez hojeó el expediente. El marido ya había sido condenado cuatro veces por maltrato, y en todas esas ocasiones el hospital había llamado a la policía. Recientemente la había golpeado con el remo de un bote neumático. Lo habían condenado y se le había concedido la libertad condicional. Pero en esta causa se hallaba bajo arresto porque, si lo condenaban, podían retirarle la condicional.
—¿Sabe?, cuando bebe deja de ser él —señaló la mujer.
Era un buen hombre, pero la bebida lo había echado a perder.
El día en cuestión, habían hecho una barbacoa en el jardín. Los vecinos también estaban presentes. Pusieron las salchichas en la parrilla. Su esposo estaba sentado a la mesa con los vecinos, al aire libre. Hablaban y bebían cerveza. Ella había ido a la cocina a buscar pan. Luego había vuelto a ocupar su sitio junto a la parrilla. Había sido «la mar de extraño». Oyó hablar a su marido y de repente le dio igual lo que ocurría con las salchichas. Vio cómo reventaban, cómo goteaba la grasa sobre el carbón y se quemaba la carne. Su marido había aparecido y le había gritado que era demasiado tonta hasta para asar la carne y le había dado un pescozón. A ella no le había importado, casi no se había percatado de nada, le daba todo igual. Luego él había dado una patada a la parrilla. El carbón se había salido y había quemado la pierna y el pie a la mujer. Los vecinos la habían llevado al hospital, el marido no los había acompañado. Sólo le habían quedado unas pocas cicatrices.
—Nada serio —dijo ella.
El juez leyó en voz alta el informe de primeros auxilios del hospital. Sí, estaba todo correcto, confirmó la mujer. El juez preguntó al otro escabino y a Katharina si tenían alguna pregunta que hacer a la mujer. El primero negó con la cabeza. Katharina estaba pálida, tenía miedo de que se le quebrara la voz.
—¿En qué pensaba cuando todo le daba igual? —preguntó Katharina.
La mujer levantó la cabeza y la miró. Precisó de unos instantes.
—En nuestro coche —respondió.
Había sido su primer coche, entonces todavía eran muy jóvenes; hacía seis meses que se habían casado. Habían comprado el coche, de segunda mano, a un concesionario; era demasiado caro para ellos, y habían pedido un crédito. Un escarabajo azul claro con el techo practicable y parachoques cromado. El primer día lo habían lavado juntos en la gasolinera, habían pasado el aspirador y sacado brillo a la carrocería. Luego se habían ido a dormir y a la mañana siguiente se habían colocado los dos junto a la ventana y habían contemplado el vehículo, que, abajo en la calle, resplandecía al sol. Él le había pasado el brazo por los hombros. Era en eso en lo que había pensado. Ella había querido hacerle la vida agradable, dijo la mujer, que la vida de su marido fuera bonita, vivir para él.
Katharina miró a la mujer y la mujer miró a Katharina. Katharina empezó a llorar. Lloraba porque la historia de la testigo era su historia, porque entendía la vida de la mujer y porque la soledad se encontraba por doquier. Nadie dijo nada más.
El abogado defensor se puso en pie, debía presentar una «objeción inaplazable», dijo con calma. El juez asintió con la cabeza. El juicio se interrumpiría durante una hora.
En la sala del jurado, el juez dijo que el abogado de la defensa recusaría a Katharina por «sospecha de parcialidad». Si la recusación prosperaba, el proceso se anularía porque no había una escabina sustituta. El juez se sentó; en ese momento parecía muy cansado.
Katharina preguntó si podía disculparse, lo sentía mucho.
—No sirve de nada —dijo el juez—. Vaya a tomar un café y cálmese.
Katharina y el otro escabino fueron a la cafetería del juzgado. Eran cosas que pasaban, dijo el otro escabino, no tenía que reprocharse nada. Alguien colocaba platos y tazas sobre los carritos de servicio.
—No puedo quedarme aquí —dijo Katharina.
Recorrieron escaleras y pasillos y al final salieron a la calle.
Cuando el juicio se reinició, el abogado defensor se levantó y leyó en voz alta su objeción. Un juez podía tener sentimientos y mostrarlos, dijo. La ley quería que fueran personas, no máquinas, quienes juzgaran un delito. Pero la escabina recusada había reaccionado con excesiva intensidad; a un tercero no implicado no le parecería neutral, distanciada e imparcial. Era una objeción complicada, el abogado citó muchas resoluciones de tribunales. Constantemente se refería a Katharina como «la escabina recusada».
En la sala del jurado, Katharina tuvo que escribir una «declaración de carácter oficial»; tres, cuatro frases, según el juez, en las que ella misma tenía que declarar sobre su parcialidad o imparcialidad. Debía decir la verdad. La luz del sol caía a través de la alta ventana. El otro escabino bebía café en un vaso de plástico.
Katharina escribió que lo que el abogado defensor había dicho sobre ella era cierto, era parcial.
~
Se levantó la orden de detención contra el acusado, lo dejaron en libertad. Cuatro meses más tarde golpeó a su esposa en la cabeza con un martillo: la mujer murió camino del hospital. En el periódico había una foto de ella.
Katharina escribió una larga carta a la justicia. Quería que la borraran de la lista de escabinos y que la liberasen de esa obligación.
El tribunal rechazó la solicitud.
—————————————
Autor: Ferdinand von Schirach. Traductora: Susana Andrés Font. Título: Castigo. Editorial: Salamandra. Venta: Amazon, Fnac y Casa del Libro.


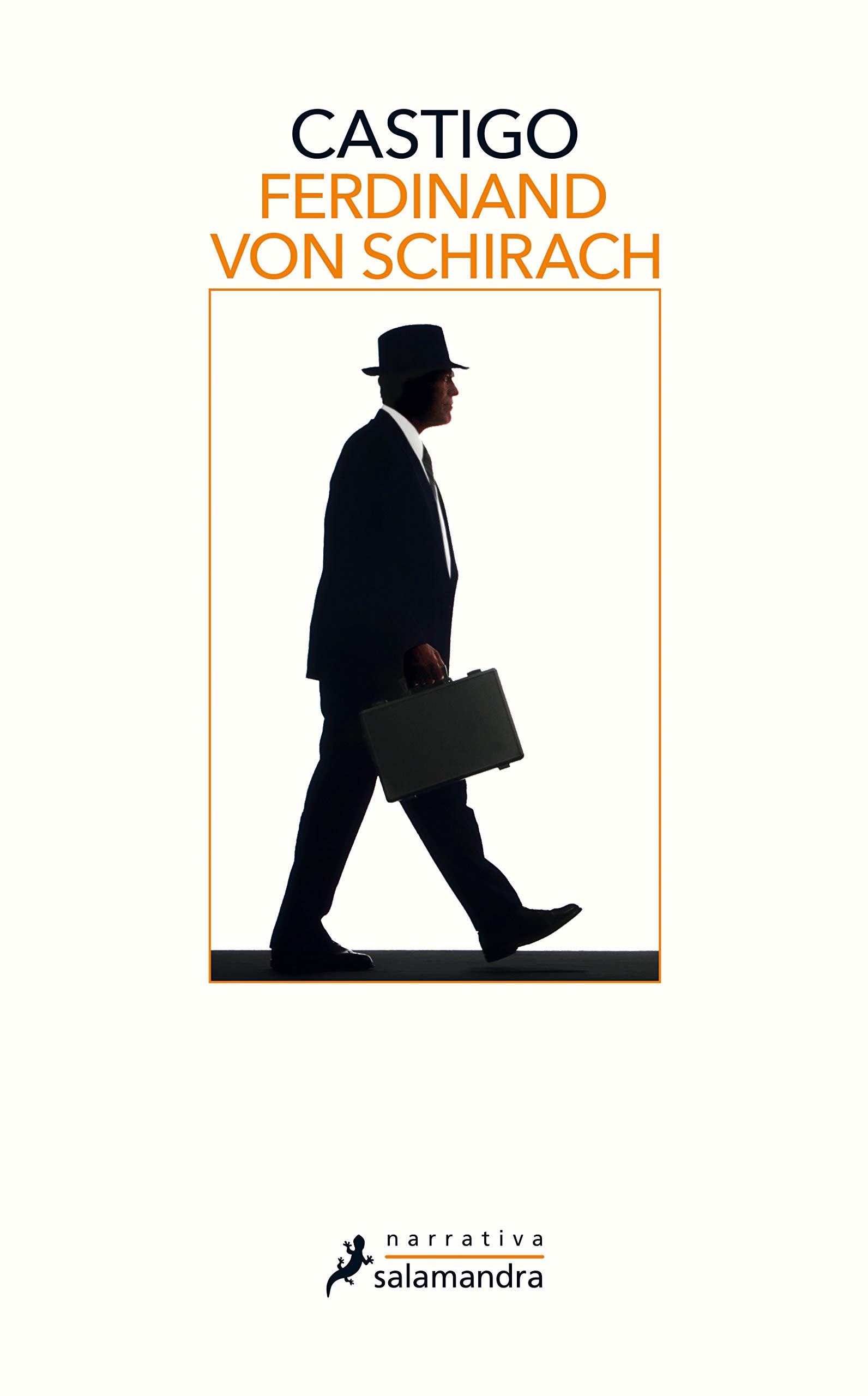



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: