Tras haber escrito 106 novelas, Alberto Vázquez Figueroa decidió tomarse un respiro que, para muchos lectores, duró demasiado. Por suerte, ahora rompe el silencio con una novela de aventuras en la que, entre otras cosas, reflexiona sobre un tema que conoce a la perfección: la lucha contra la sequía.
En Zenda reproducimos parte del capítulo con el que arranca La gran sequía (Edhasa), de Alberto Vázquez Figueroa.
***
CAPÍTULO 1
«El espacio que ocupa una mujer en tu cama es el mismo que ocupa en tu corazón».
Tan sorprendente dicho venía a significar que, para que un hombre aceptara a una chica casadera, ésta debía pesar casi ochenta kilos. Cuanto más pesara, más posibilidades tenía de encontrar marido, y sus familias las cebaban con el Mismo suplemento alimenticio que proporcionaban al ganado, siguiendo una antiquísima tradición conocida como leblouh.
Si devolvían la comida, les daban el doble.
Se suponía que tal exceso de peso no era bueno para la salud, pero muchos mauritanos opinaban que llevar a su lado una mujer oronda era señal de que estaba sana y de que su acompañante era un hombre rico que podía permitirse el lujo de sobrealimentarla.
En ocasiones, no a una, sino a cuatro, porque las leyes islámicas se lo permitían, y de esa forma un mauritano acomodado podía disponer cada noche de trescientos kilos de carne femenina en su cama.
Es una forma grosera, cruel y machista de decirlo, pero se ajustaba bastante a la realidad.
La pequeña Laila era muy atractiva, con una suave piel color canela, enormes ojos negros y unos dientes muy blancos, pero, a partir de los siete años, comenzaron a deformarla de tal forma que su cintura de avispa pasó a parecer una salchicha; su respingón trasero, una enorme hamburguesa, y sus estilizadas piernas, dos temblorosas columnas que vivían temiendo lo que tendrían que soportar en un futuro.
Había nacido en un pequeño campamento seminómada de mayoría bereber con un cuarto de sangre negra heredada de un senegalés, con el que al parecer su abuela había tenido una tórrida aventura; y, si tan escandaloso comportamiento no provocó que sus vecinos la lapidaran, fue gracias a que se trataba de una viuda de ciento cuarenta kilos, y era cosa sabida que en aquellos tiempos se podía abusar sexualmente de los esclavos bel-ha, tanto si eran hombres como mujeres.
Cuando Laila cumplió los once años, las casamenteras de los campamentos vecinos no dudaron a la hora de examinar cada detalle de su cuerpo –incluidos los rincones más íntimos–, para hacerse una idea del valor que tendría tan prometedora mercancía en un mercado próspero, pero altamente exigente.
La mayoría coincidieron en un punto:
–Para conseguir un buen partido, deberá engordar otros quince kilos.
Tan cruel dictamen enfureció a sus padres y sumió a Laila en una profunda depresión, puesto que sabido es que la primera obligación de una hija es agradar a quienes le han dado la vida, y resultaba evidente que no lo estaba consiguiendo.
Se afanó en comer más y a todas horas.
Por las noches, se quedaba en el porche e intentaba de nuevo meterse algo en la boca, y, cuando al fin se quedaba dormida, la despertaba un cochambroso tren que cruzaba a menos de un kilómetro de distancia y cuyo monótono traqueteo la devolvía a la amarga realidad: tenía que seguir comiendo.
El implacable ferrocarril –una ruidosa sucesión de doscientas vagonetas que alcanzaba los tres kilómetros de longitud– solía tardar un par de días en recorrer los setecientos kilómetros que separaban las ricas minas de Zuérate, en pleno corazón del Sahara, del puerto de Nuadibú, en el Atlántico.
Se calculaba que las reservas de hierro de Zuérate eran de más de doscientos millones de toneladas, y los trenes que las transportaban estaban considerados los más destartalados del continente, por lo que no resultaba extraño que tan pesada carga deformara los raíles, de modo que el viaje podía prolongarse una semana.
No obstante, su peor enemigo solía ser el viento, hasta el punto de que un día sopló con tal intensidad que diminutos granos de arena se introdujeron hasta lo más profundo de la locomotora, que se vio obligada a detenerse a la espera de técnicos especializados que trajeran consigo una maquinaria apropiada.
Observarlos trabajar bajo el sol de fuego constituía un espectáculo agobiante, y a la muchacha ni siquiera le cabía la posibilidad de ofrecerles el agua caliente y sucia del pozo comunal, porque era cosa sabida que los mecánicos contaban con grandes neveras y enormes botellones de agua muy fresca.
Laila hubiera deseado mostrarse hospitalaria con ellos, ya que la hospitalidad era la base de la vida en aquel desierto en el que resultaba obligatorio ofrecer al caminante cuanto se tenía y tomarlo bajo su protección desde el momento mismo en que penetraba en los límites del campamento.
Jamás se había sabido de un nómada que traicionara dicha hospitalidad, porque, de hacerlo, y según las leyes no escritas, estarían malditos, tanto él como sus descendientes.
En cierta ocasión, un hombre muy astuto, que se sabía odiado y perseguido por un poderoso caíd que había jurado matarlo dondequiera que lo encontrara, se presentó de improviso en su jaima pidiendo hospitalidad. El caíd no tuvo más remedio que aceptarlo y respetarlo mientras permaneciera bajo su techo.
El hombre se quedó durante una larga temporada, comiendo y bebiendo a costa del caíd, tratando de convencerlo de que no había razón para el odio y aburriéndolo a tal punto que al fin consiguió que le dijera que se podía marchar tranquilo, puesto que más valía no odiarlo que escucharlo.
Una tarde, tras la obligada siesta de las horas más tórridas, un maquinista del tren del hierro olvidó sobre el pescante una revista que el viento no tardó en arrastrar lejos. Laila corrió en su busca, y por primera vez en su vida experimentó lo que tanto sus padres como el ulema le habían advertido de que nunca debería sentir: envidia.
Envidia de unos cuerpos perfectos fotografiados entre altivas palmeras a la orilla de una enorme piscina, dejando que el agua de una pequeña cascada cayera de tal forma que rebotara contra sus firmes pechos o se deslizara entre sus blancos muslos.
Y, además de envidia, sintió asombro, pues jamás se le había pasado por la cabeza que existiera un mundo más allá del desierto, el viento, la arena y el chirriar del tren.
Como no sabía leer, se tuvo que conformar con mirar y remirar las fotos para tratar de hacerse una idea de en qué país habían sido tomadas, pero, dondequiera que fuese, resultaba evidente que las mujeres estaban en los huesos, aunque la poca carne que los cubría se encontraba cuidadosamente distribuida.
¿Cómo lo conseguían?
Lo achacó primero a un efecto positivo del agua. Pero luego cayó en la cuenta de que jamás se mostraba a ninguna comiendo, a excepción de algún que otro helado que solían consumir de una forma muy peculiar, abriendo mucho la boca y lamiéndolo con la punta de la lengua, en lo que parecía constituir una especie de éxtasis místico.
Consciente de que si tan diabólica publicación –fruto de la degenerada mente del mismísimo Satanás– caía en manos de su padre la molería a fustazos, tal como había hecho aquel día en que permitió que un guepardo le matara una cabra, tomó la sabia decisión de esconder la revista entre unas rocas, a cuya sombra solía sentarse mientras cuidaba el ganado.
Era un mirador privilegiado desde el que dominaba hasta el último rincón del horizonte, pero también era un lugar visible, por lo que los maquinistas le hacían señas animándola a subirse al tren.
Las muchachas que se arriesgaban a hacerlo rara vez regresaban, y, si lo hacían, quedaban deshonradas por el resto de sus vidas.
Aquellos hombres que se pasaban las horas con la vista clavada en los raíles, sin escuchar más que el rugido de la locomotora o el traqueteo de las vagonetas, acababan por enloquecer y caer en lo que habían dado en denominar «mal del tren», que en el fondo no era más que la lógica fatiga provocada por un trabajo demasiado exigente unida a una ancestral falta de respeto hacia las mujeres.
Una mañana en la que su padre estaba de viaje, sus hermanos habían acudido al mercado y la pequeña Ahixa aún dormía, la inquieta Laila se armó de valor y le mostró a su oronda madre aquella revista que constituía su más preciado tesoro.
La aterrorizada matrona casi sufrió un vahído y tuvo que tomar asiento. Sus rollizas piernas se negaban a sostener tan inmenso cuerpo.
–Si tu padre la ve, te lapida.
–¿Por mirar unas fotos?
–Por mirar «esas» fotos. Una mujer sólo puede mostrar su cuerpo a su marido, y esas golfas los exhiben como si fueran sus dueñas.
–Serán solteras.
–¿A su edad…? Aunque no me extraña, porque ningún hombre querría casarse con semejantes sacos de huesos. –Le señaló sus brazos, plagados de moretones, y añadió–: A tu padre le excita morderme aquí, en los muslos o en el trasero, y dudo que nadie experimente una erección ante semejantes esqueletos.
–¿Qué es una erección?
–Lo sabrás cuando tengas que saberlo.
–¿Y quién mejor que mi madre para explicármelo?
–Las madres estamos para cuidaros, no para explicar cosas que tan sólo deben explicar los maridos.
(…)
—————————————
Autor: Alberto Vázquez Figueroa. Título: La gran sequía. Editorial: Edhasa. Venta: Todos tus libros.


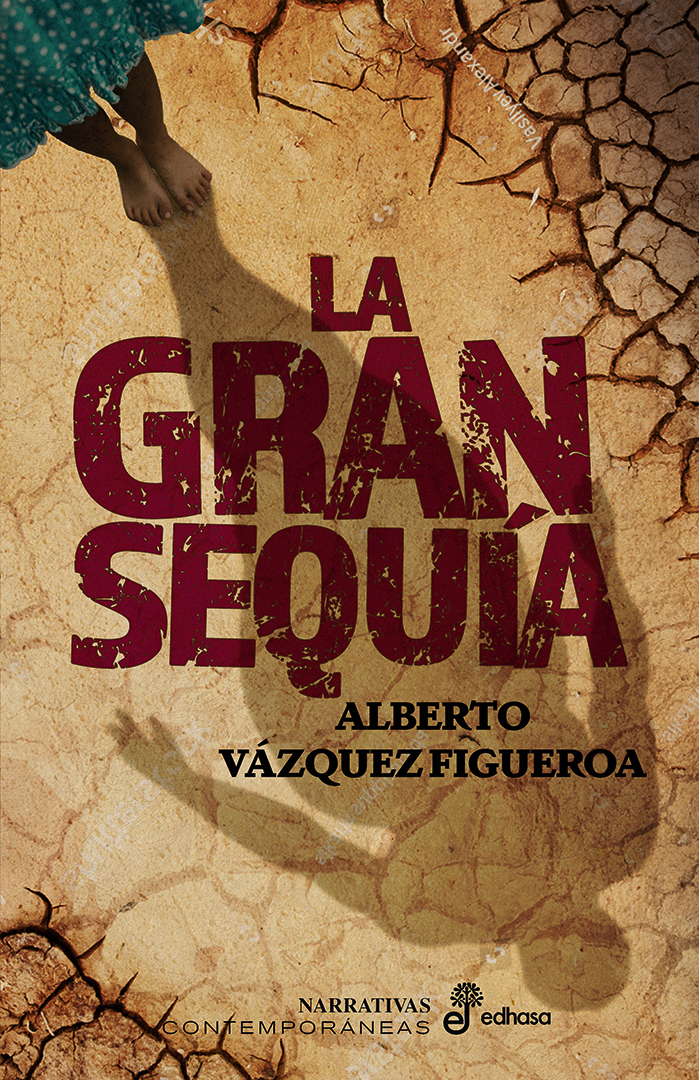




Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: