La habitación enorme es una memoria vívida y detallada de tres meses, pero de alguna manera es también la clave de toda la obra de Cummings en prosa y poesía. Aquí están los detalles físicos descritos de una forma tan gráfica que el lector se siente hambriento, eufórico y débil. Estas palabras de Susan Cheever (N.Y. 1943), hija del gran escritor, reflejan el ambiente en el que Cummings escribió su obra en prosa más celebrada.
Zenda adelanta el prólogo de Susan Cheever para la edición que Nocturna Ediciones ha publicado de La habitación enorme, de E. E. Cummings.
El 7 de abril de 1917, un día después de que los Estados Unidos entraran en la Primera Guerra Mundial, E. E. Cummings hizo lo que se esperaba de un joven en la flor de la edad. Dado que era un licenciado de Harvard de veintitrés años que sabía conducir, se alistó en el Cuerpo de Ambulancias Norton-Harjes y partió hacia los campos de batalla de Francia. Todo lo que ocurrió después fue completamente inesperado.
Rumbo a Europa, a bordo del La Touraine, el mareado Edward Estlin Cummings se hizo amigo de otro universitario de la Ivy League llamado William Slater Brown, un rico estudiante de la Escuela de Periodismo de Columbia que compartía su sentido rebelde de la travesura. Brown y Cummings pasaron cinco semanas esperando en París el final de abril y mayo hasta que los equiparon con uniformes y los enviaron al Frente Occidental a servir a las órdenes de Harry Anderson, un mecánico de automóviles del Bronx a quien le caían mal los franceses.
Cummings y Brown adoraban a los franceses. Ya habían aprendido a hablar un buen francés y se lo habían pasado de maravilla en París. Les caían bien los soldados franceses acantonados en las cercanías de su campamento, entre Ham y San Quintín, y se hicieron amigos de ellos. El Cuerpo de Ambulancias Norton-Harjes, fundado por un rico hombre de Harvard, Richard Norton, para acoger básicamente a otros hombres de Harvard, contaba con unas cincuenta personas para ambulancias y unos veinte vehículos, la mayoría Ford y FIAT.
Aunque ahora Cummings estaba en el Frente Occidental y a pocas millas del Somme, que era entonces uno de los lugares más peligrosos de la Tierra para un poeta (Rupert Brooke ya había muerto allí el año anterior y Wilfred Owen le seguiría poco antes del Armisticio), en el verano de 1917 hubo una pausa en los combates. Cummings y Brown, ambos copiosos escritores de misivas, escribían a sus casas sin recato alguno, describiendo la desmoralización entre las tropas francesas y la incompetencia de los oficiales estadounidenses. Brown, en particular, no ocultaba su desprecio por los Aliados. Ambos se mostraban desafiantes e irritados con sus superiores. No tardaron mucho los oficiales franceses y americanos en empezar a escudriñar sus cartas en busca de indicios de traición.
Cummings siempre reaccionaba con rebeldía ante la autoridad, por lo que enseguida se enemistó con Anderson, su superior inmediato. Tanto Cummings como Brown no tardaron en cambiar de cometido, pasando de conducir ambulancias a lavarlas y abrillantarlas. Cuando Anderson negó a Cummings y Brown un permiso para ir a París, Cummings se puso furioso. «Formé una bocanada de humo y se la arrojé directamente a la cara», escribió a su madre.
Finalmente, un día en que el Cuerpo estaba acampado en Ollezy, a Cummings y a Brown les arrestaron e interrogaron. A Cummings le pidieron que dijera que odiaba a los alemanes. «Quiero mucho a los franceses», fue todo lo que se avino a decir. Le pidieron que conviniera en que Brown era desleal con los Aliados; se negó. Quedó arrestado, lo trasladaron en coche y después en tren al oeste, y acabó en un campo de detención en Normandía: le Dépôt de Triage de La Ferté-Macé.
Llegó de noche al Dépôt, un lúgubre edificio que había sido un seminario, y lo llevaron a una habitación tan oscura que no veía absolutamente nada. Pero en aquella oscuridad oía los ruidos de muchos hombres; una tos cascada aquí, un crujido de paja allá cuando alguien se revolvía en su jergón, el chapoteo del agua en un cubo: era verdaderamente una habitación enorme, de unos veinticinco por doce metros, en la que él y Brown pasarían los siguientes tres meses con otros cuarenta y tantos hombres como los presos más literarios, animosos y despreocupados del mundo.
Aunque, al haber sido trasladados al oeste, lejos del Somme, Cummings y Brown estaban mucho más seguros que en los espantosos campos de batalla del Frente Occidental, las condiciones en La Ferté-Macé eran muy severas. Aquel centro de detención para docenas de tipos diferentes (desertores, pacifistas, agitadores o personas que habían estado en el lugar y el momento equivocados) disponía de escasas provisiones para sus internos, que dormían en la misma habitación sobre jergones infestados de chinches, con cubos que hacían las veces de letrinas. El suelo estaba frío; las paredes, húmedas por la condensación en aquella vieja capilla. La rutina diaria empezaba a las seis y media e incluía un rato de ejercicio en un patio y dos comidas de sopa aguada. Cummings y Brown, que habían acabado milagrosamente en el mismo lugar, se mostraron animosos como siempre y fingieron estar encantados con el giro de los acontecimientos que había dado con sus huesos en la cárcel.
Cummings actuó durante toda su vida como si el mundo fuera un lugar alegre y despreocupado, que recompensaría su animosa fe con recursos y benevolencia. Su actitud, más que a una actitud aristocrática de noblesse oblige1, obedecía a su convicción de que el deleite y la generosidad le serían pagados con seguridad. Se asomaba al universo con una confianza que a veces parecía arriesgada, pero que siempre le recompensaba.
Como resultado de ello, el preso Cummings lo pasó mejor que sus preocupados padres en el lejano y confortable Cambridge. «No te puedes imaginar, madre mía, la vida tan interesante que llevo aquí», escribió a Rebecca Cummings. Tras describir los ronquidos por la noche en la habitación y los olores que, si les hubieran permitido tener uno, habrían podido cortar con un cuchillo, bromeaba: «No lo cambiaría por nada del mundo… ¡Estoy seguro de que me creerás si te repito que me lo estoy pasando mejor que nunca!». Al fin, pensaba Cummings, Brown y él se habían librado de la estupidez brutal de Harry Anderson y del sistema militar de castas, y estaban libres para disfrutar de la diversidad del mundo… Libres, claro está, en sentido figurado.
En las cartas que escribía a casa, Cummings describía alegremente tanto los cubos-retrete como la panoplia de personajes con que se encontró en el campo de detención. Conoció a un hombre llamado conde Charles Bragard que había conocido al pintor Paul Cézanne; a Fritz, un fogonero de barco noruego; a un apuesto gitano barbudo que Cummings apodó «El Vagabundo»; y al «Oso», un apuesto polaco. Otro preso, que había sido un brillante retratista ecuestre, preguntó a Cummings si conocía a su amigo Cornelius Vanderbilt. «Tenía ante mí un tipo perfecto —escribió jocosamente Cummings en su memoria—, la apoteosis de la nobleza ofendida, la víctima humillada por circunstancias completamente desgraciadas, el caballero digno de todo respeto que había conocido mejores días».
Mientras Cummings bebía café aguado, se rascaba la piel cubierta de sarpullidos y alternaba con exóticos extranjeros, su padre se iba sumiendo en el tipo de cólera imponente y temible en que se puede sumir un catedrático de Harvard y ministro de la Iglesia Unitaria. Tras recibir un telegrama de Richard Norton, fundador del cuerpo de ambulancias, en el que le decía que su hijo estaba en un campo de concentración, Edward Cummings entró en acción. Primero escribió a la Embajada americana en París, luego al Departamento de Estado de los Estados Unidos, que enseguida lo abarcó al retortero burocrático. Nadie sabía dónde estaba su hijo; era tiempo de guerra en Francia.
El 26 de octubre, el Departamento de Estado cometió un error que exacerbó la furia de Edward Cummings: recibió un telegrama en el que le informaban de que su hijo, un tal H. H. Cummings, se había hundido con el buque Antilles, torpedeado por los alemanes. En los dos días que tardaron en corregir este error, la cólera de Edward Cummings se redobló. Finalmente, escribió una carta al presidente Wilson, el alegato de un padre a otro, pidiendo información sobre el paradero de su hijo. Ya fuera porque esta carta surtió efecto o porque La Ferté-Macé estaba concebida para estancias de tres meses, el caso es que al final liberaron a Cummings, y en enero lo mandaron a casa.
Pese a todo su coraje y a todas sus alharacas sobre las delicias de la cárcel, Cummings llegó a casa escuálido y enfermo, exhausto y deprimido, desnutrido y atormentado por varias infecciones cutáneas. Su amiga Hildegarde Watson, que dio un banquete en Nueva York para celebrar su regreso, advirtió que su amigo Estlin Cummings había perdido la sonrisa.
Mientras tanto, Edward Cummings no había perdido la rabia. Pensaba entablar una demanda judicial internacional contra la Cruz Roja, el Gobierno francés y, quizás, el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Afortunadamente para nosotros, E. E. Cummings no estaba tan enfermo para darse cuenta de la futilidad de la cólera de su padre. En lugar de una demanda judicial, le sugirió que escribiera un libro que fuera una acusación contra los poderes fácticos y un informe furioso sobre la terrible manera en que habían tratado a la familia Cummings. Edward se mostró de acuerdo e, incluso, se ofreció a pagar a su hijo por escribirlo.
La habitación enorme es una memoria vívida y detallada de tres meses, pero de alguna manera es también la clave de toda la voluminosa obra de Cummings en prosa y poesía. Aquí están los detalles físicos descritos de una forma tan gráfica que el lector se siente hambriento, eufórico y débil. Aquí está el deleite en todas las cosas que otros ven como adversidad. Aquí está la colisión de un código caballeresco de aristócratas yanquis con la penalidad física. Aquí están la fuerza del carácter, la elegancia furiosa y la presunción de que el mundo es bueno, asuntos que inspirarían todo lo escrito por E. E. Cummings en los cuarenta años que aún tenía por delante.
Nota del traductor.- En su versión original, La habitación enorme incluye algunas peculiaridades formales que acaso sorprendan a veces al lector. Entre ellas cabe destacar la supresión de comas, la abundancia de mayúsculas, la contracción de palabras, la sustitución de sustantivos por iniciales y, sobre todo, la profusión de expresiones francesas y en otras lenguas sin subrayar. Todo ello ha sido conservado en la traducción, para la que se ha utilizado la edición de Liveright de 1978, primera que sigue fielmente los manuscritos de Cummings.
—————————————
Autor: E. E. Cummings. Título: La habitación enorme. Traducción: Juan Antonio Santos Ramírez. Editorial: Nocturna ediciones. Venta: Amazon, Fnac y Casa del Libro.


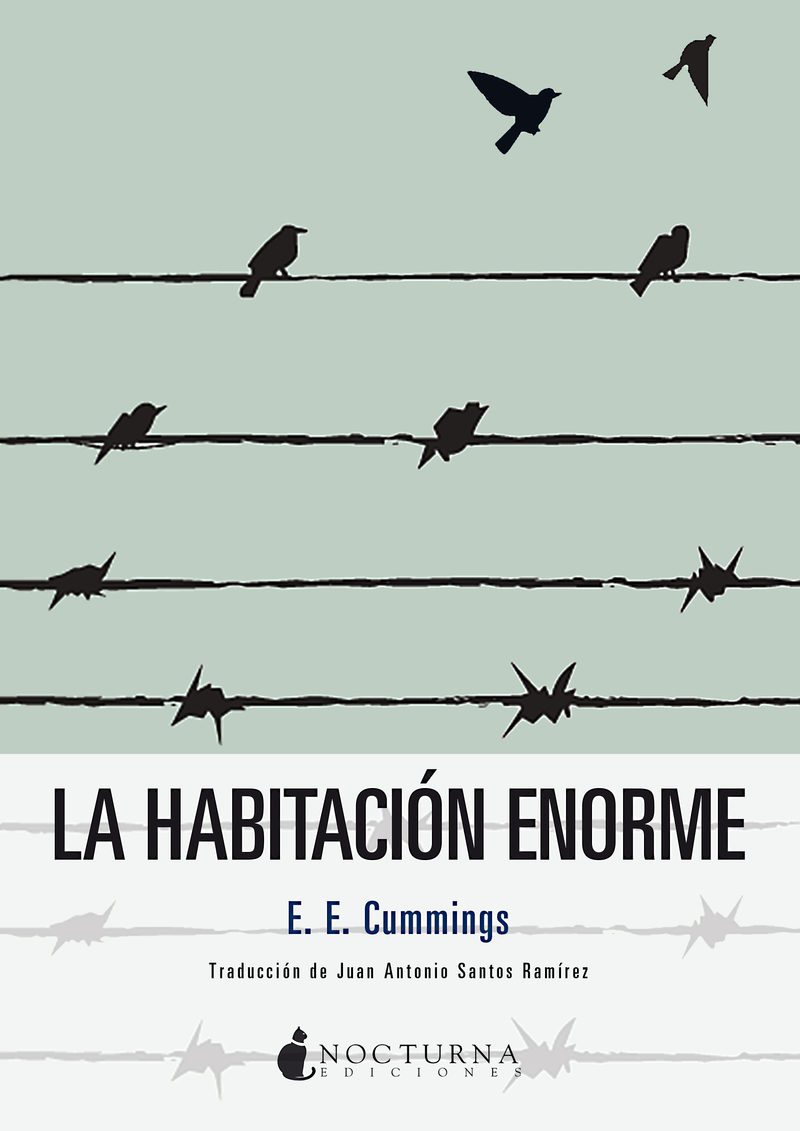



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: