La fruta del borrachero es producto de una niñez vivida ante los pies de las mujeres que rondaban en mi casa. Yo era una niña curiosa y callada. Mi actividad favorita era hacerme la invisible y escuchar lo que hablaba mi mamá con sus amigas. Tal vez era porque tenía el metabolismo lento, o tal vez era porque sufría de una ansiedad que me llevaba a tratar de entender el peligro político en el que me encontraba viviendo en la Bogotá de los 90. La televisión me atemorizaba. También me daba ansiedad estar por fuera de mi vecindario. Pero ¿quién era el enemigo? No lo sabía.
En casa, si me sentaba calladamente y cruzaba una pierna sobre la otra como mi mamá, si contenía la respiración, ella se olvidaba de que yo estaba ahí y entonces hablaba con sus amigas sin censura. Si tenía cuidado de no verbalizar alguna reacción —si, en vez de reír o suspirar, me helaba como una estatua—, entonces podía oír algo acerca del mundo que las mujeres a mi alrededor vivían. En ese mundo, maridos golpeaban a sus mujeres sin razón, hermanos y padres golpeaban a sus hermanas y las forzaban a casarse con algún desconocido por cuestión de honor familiar. ¿Y las mujeres? A veces se veían perdidas ante un embarazo indeseado, se zambullían entre los matorrales ante el fuego cruzado de la guerrilla y los militares, y sufrían debido a centenares de secuestros.
No había actividad más importante para mí que el escuchar estas historias. Cuando preguntaba de niña en qué consistía esta vida, ningún adulto me lo podía decir. Pero, en el vaivén de mujeres hablando entre sí, encontraba una respuesta.
Una o dos veces escuché algo tan doloroso que nunca lo pude olvidar. Una historia vino de la boca de una de nuestras criadas: niñas que habían sido desplazadas por la violencia y que mi mamá se empeñaba por ayudar. Digamos que su nombre era Diana. Diana, con sus ojos azules e hinchados, dijo que su papá había muerto, que el cuerpo lo habían dejado regado por la carretera, que lo habían descuartizado a machetazos, que le había tocado a ella misma recoger cada extremidad, reunir el cuerpo de su padre en una bolsa negra de basura. Porque eran los 90, no preguntamos quién era el responsable, y a Diana tampoco le importaba. Esa era la vida en Bogotá: la violencia podía aparecer de la nada y era tan común y corriente que a nadie se le ocurría hacer escándalo. La mía no fue una niñez inocente. A menudo, de niña, me sentía anciana. No crecí pensando que el mundo era seguro, ya que el mundo no era un lugar seguro para las mujeres a mi alrededor. Me acuerdo de que de niña pensaba que las tragedias que visitaban a cada mujer pasaban por la mala suerte, pero ahora sé que no es así: es clase, opresión sistémica y el peso de la historia.
La fruta del borrachero está basada en un hecho de mi niñez: cuando yo tenía unos doce años una de las criadas que vivió en nuestra casa fue amenazada por la guerrilla a facilitar el secuestro mío y de mi hermana, secuestro que nunca pasó y que ella pagó. La fruta del borrachero se imagina estas dos voces, la de ella y la mía, la voz de una niña de clase media y la voz de una niña desplazada. Si de niña me pasé la frontera de mi edad y clase con mis ansias de escuchar otras experiencias, quería escribir un libro que hiciera lo mismo. De este modo, solo algunas cosas son reales, y el resto es ficción.
—————————————
Autor: Ingrid Rojas. Título: La fruta del borrachero. Editorial: Impedimenta. Venta: Amazon y Fnac



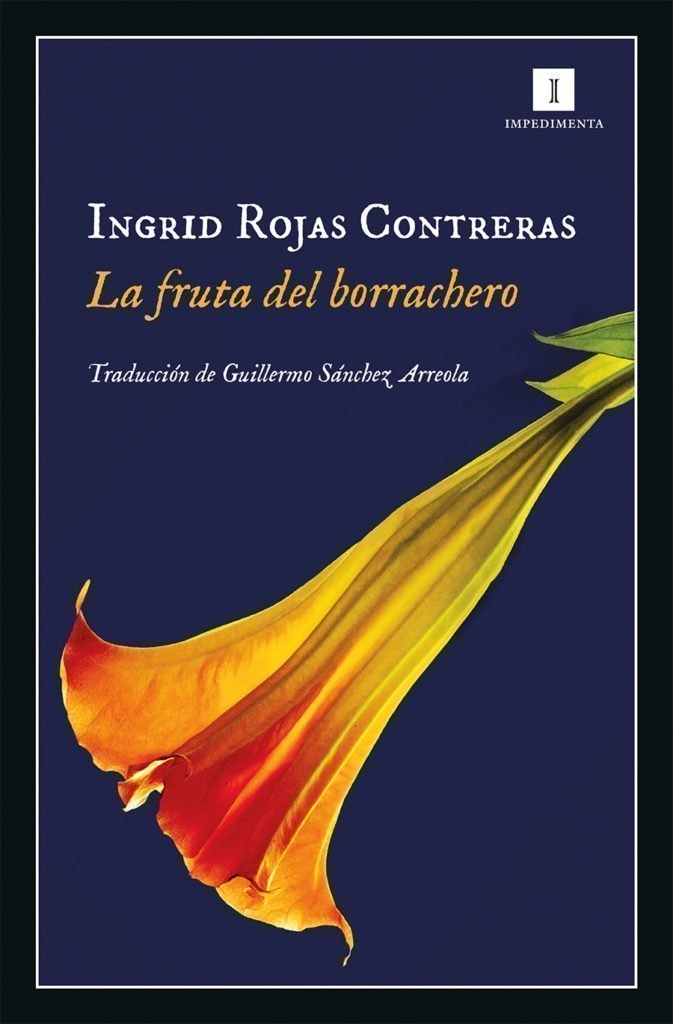



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: