En La librería de los corazones solitarios (SUMA), de Robert Hillman, Tom Hope no piensa que se le dé especialmente bien ser granjero. Solo hace lo que puede: ordeña las vacas, recoge las manzanas, cuida de las ovejas… Tampoco se considera un buen marido porque su esposa lo abandonó, llevándose a su hijo. Pero cuando en su vida aparece Hannah Babel, la alegre y excéntrica mujer que quiere montar una librería en el pueblo, él se atreve a soñar que podrían ser felices juntos.
Robert Hillman vive en Melbourne, Australia, y creció en Victoria, un pequeño pueblo de la zona rural construido junto a una presa que le llevaba a imaginar qué pasaría si los muros cedieran y él tuviera que rescatar a sus habitantes. “Estas fantasías de triunfo fueron el comienzo de mi vida como escritor“, afirmó. Entre sus numerosos libros destaca The Boy in the Green Suit (2004), que le mereció el National Biography Award.
Zenda publica las primeras páginas.
1
Ella no aguantó mucho para tratarse de un matrimonio: un año y diez meses. La nota que escribió también fue breve: «Me marcho. No sé qué decir. Te quiero, Trudy», y la herida que aquello le infligió a Tom Hope parecía, a todas luces, mortal.
Tom se quedó inmóvil junto a la mesa de la cocina, leyendo una y otra vez lo que le había escrito. Se dijo: «Tuvo que ser la lluvia». La recordó en el porche, con su vestido azul y su rebeca viendo caer la lluvia del cielo gris un día tras otro. Ahora, a media tarde, también llovía; no con fuerza, solo un tenue tamborileo sobre el tejado metálico.
Leyó la nota una vez más, deseoso de que aparecieran más palabras. Estaba escrita en el papel de carta de color rosa que utilizaba para las ocasiones especiales. Sobre la mesa, había dejado también una tostada a la que solo había dado un mordisco. El pan conservaba la forma del arco de su dentadura.
Después de su marcha, se quedó semanas encerrado en la granja. Sabía lo que pasaría si se aventuraba a acercarse al pueblo. «¿Qué tal la parienta, Tom?». La pregunta le caería encima desde todas direcciones, y no tenía respuesta. Trabajaba sumido en un estado de aturdimiento, intentando mantener la calma lo mejor posible. Limpió los canales del huerto, lo que le llevó cinco días enteros, luego reparó las alambradas de los pastos de la colina a fin de tenerlas preparadas para cuando subieran las ovejas en primavera. Trudy, vestida con pantalones de montar, lo había acompañado a repasar el estado de las vallas durante los primeros meses de su matrimonio. Y le decía: «Tom-Tom, ¿cómo se llama ese pájaro, qué nombre tiene?». Tom siempre le dejaba cargar con un par de herramientas para que se sintiera útil.
A veces, mientras trabajaba, pensaba que la tenía todavía con él, pero cuando miraba a su alrededor no había nada; tan solo las colinas, los eucaliptos y los pájaros verdugo. No había llorado jamás en la vida, pero últimamente tenía las mejillas constantemente húmedas por culpa de las lágrimas. Cuando las notaba, se encogía de hombros con indiferencia: ¿y qué más daba?
Pero no podía quedarse eternamente en la granja. Necesitaba tabaco, azúcar, té. Necesitaba aspirinas. Por las mañanas se despertaba con dolor de cabeza. Llegó al pueblo y un amigo tras otro le expresaron su desconcierto ante tan larga ausencia. Cuando le preguntaron qué tal su esposa, se limitó a responder: «Oh, se ha largado». Sin más explicaciones. Los que hablaron con él se quedaron con la impresión de que estaba pasando por un momento difícil, pero eso fue todo. Que Trudy se hubiera marchado no era una sorpresa para nadie. Tom y ella nunca habían hecho muy buena pareja.
Siendo honesto consigo mismo, albergaba aún la esperanza de que Trudy volviera, incluso meses después de su marcha. Por las mañanas, cuando pasaba el cartero, interrumpía lo que quiera que estuviese haciendo y fijaba la vista en el camino de acceso a la casa. Si Johnny Shields y su furgoneta roja se detenían junto al buzón de la carretera, Tom se sonrojaba y cerraba los ojos un minuto antes de acercarse a ver si Trudy le había escrito alguna cosa.
Pero no había recibido ni una sola carta, por mucho que lo anhelara, y cuando daba media vuelta para regresar a casa lo hacía meneando la cabeza y reprendiéndose por su estupidez. «Mi destino es estar solo», se decía.
Había más cosas, aparte de la marcha de Trudy, que lo empujaban a creer eso. Siempre se había sentido incómodo en presencia de otras personas. Tenía que recordarse que había que sonreír. Pero en el fondo deseaba estar rodeado de gente. Eso sí, sin que le pidieran ni hablar ni sonreír demasiado. Que solo le dijeran: «Tom, me alegro de verte», y: «Tom, entra un momento y saluda a los niños». Los animales le perdonaban su sensación de incomodidad. La yegua que le había comprado a Trudy para que se divirtiera le obedecía, a ella nunca. Su perro, Beau, un viejo pastor australiano, lo quería como quieren los perros. Aunque Beau, la verdad, quería a todo el mundo.
Había tenido por costumbre escuchar la radio por las tardes a última hora, un programa de canciones que habían sido populares en los años cuarenta, cuando él era un chiquillo. Después de que Trudy se marchara, a Tom se le fueron las ganas de escuchar música y dejó de sintonizarla. Pero con unas Navidades vacías por delante, entendió la necesidad de salir del pozo en el que se había sumido. Puso la radio y se sentó en el sillón a escucharla. Trudy se mofaba de su música de los cuarenta. A ella le gustaba la música pop que daban en 3UZ. Bailaba sola, poniendo caras de mucha intensidad, y cantaba al ritmo de la música y reía. En ningún momento esperó que Tom se le sumara.
Pero lo que Tom empezó a recordar fue aquel curioso juego que Trudy practicaba con tres barajas de cartas. Visualizó con perfecta claridad la forma de su esposa sentada en el sofá e inclinada hacia delante, con la barbilla descansando sobre una mano y las cartas repartidas en montoncitos sobre la mesa de centro. De pronto comprendió un comentario que Trudy hizo poco antes de marcharse. Cuando jugaba a las cartas hablaba mucho para sus adentros, decía cosas como: «¡Eres una chica lista!», o: «¡Mecachis en la mar!». Pero el comentario que Tom acababa de recordar era distinto. En aquel momento lo consideró parte de aquel extraño juego con tres barajas. Pero no lo era. Era algo destinado a él. «Una noche más en el paraíso», había dicho al trasladar un montoncito de cartas hasta un extremo de la mesa.
Tom se levantó del sillón y fijó la vista al frente. ¿Por qué habría tardado tanto en entenderlo? «Una noche más en el paraíso». Con los brazos cruzados tensamente sobre el pecho, empezó a deambular de un lado a otro de la casa. Le vinieron a la cabeza todas las cosas que podría haber hecho para hacer feliz a su esposa. Un tocadiscos. Canciones que ella pudiera elegir libremente. Un televisor comprado a plazos. Una bañera como Dios manda, no esa cosa de hojalata medio oxidada.
Entró en la cocina y cogió un papel y un lápiz. Apresuradamente, apuntó en una lista todas las cosas que haría de otra manera en el caso de que Trudy acabara regresando algún día. Agotada la inspiración inicial, se puso a andar de un extremo a otro del pasillo para tratar de pensar en más cosas. En cuanto le venía una nueva idea a la cabeza, entraba corriendo en la cocina y la incorporaba a la lista: «Cuatro: ¡Pícnics! Siete: ¡Mascotas, gato, periquito! Nueve: ¡Encender el fuego de la cocina lo primero de todo!». Fuera, Beau correteaba ladrando por el porche, desde la puerta de atrás hasta la puerta lateral, excitado por el movimiento que percibía en el interior de la casa.
A lo largo de los días siguientes se le fueron ocurriendo más cosas. «Alabar las cosas que hace bien». ¿Como qué? «Como cuando no quema las salchichas». Y como aquel día que él tuvo dolor de barriga y ella le preguntó tres veces si se encontraba mejor. «Como cuando te pregunta qué tal te encuentras».
Pero una tarde, cuando entró en la cocina para prepararse una taza de té, echó un vistazo a la lista que había dejado en la mesa y se dio cuenta de lo mucho que había estado presionando el lápiz para escribir. Lo de hacer aquel tipo de listas era una locura, ¿verdad? «Decirle a Beau que no le salte encima». Se imaginó a Beau escuchándolo, con la cabeza gacha.
Tom sonrió y anotó mentalmente algo en otra lista: «No seas imbécil». En una ocasión, y con una sonrisa, Trudy le había dicho que estaba «desequilibrado»: lo dijo por su capacidad para dar vueltas y más vueltas a cualquier problema de la granja durante horas, durante días, por su forma de estudiar las costumbres de la polilla del manzano hasta tener prácticamente clasificados todos los procesos físicos y mentales del insecto. Luego lo había imitado a la perfección, su forma de deambular arriba y abajo, con los brazos cruzados, la cabeza pegada al pecho, murmurando para sus adentros. A Tom le había gustado la imitación. Y también la risotada que Trudy había soltado al final de la actuación. Se había sonrojado, encantado con lo que hacía con él.
Con el tiempo, Tom acabó creyendo que era la granja lo que había alejado a Trudy de allí, no la falta de un periquito en una jaula o una bañera como Dios manda. Se dijo: «Si me da una segunda oportunidad, nos mudaremos al pueblo». Había heredado la granja de su tío soltero y, a pesar de que le gustaba el trabajo que desarrollaba en ella, no llevaba la tierra en la sangre. No le costaría nada volver al pueblo y a su antiguo empleo en los talleres de los tranvías. Al fin y al cabo, Trudy era una chica de ciudad. La había conocido en el Luna Park durante uno de los viajes que realizaba anualmente a Melbourne para visitar a sus hermanas. No le extrañaba que la lluvia y el barro la hubiesen cansado.
«¡No, al diablo con esta condenada granja!», exclamó, levantando la voz por encima del rugido del tractor cargado de abono para el huerto. Si Trudy volvía algún día, lo mandaría todo al diablo. En el pueblo irían al cine todas las semanas. La primera vez que quedó para salir con Trudy fueron al cine, a ver Los cañones de Navarone en el Odeón. Ella le había cogido la mano en la oscuridad y la había retenido entre las suyas, y solo tres días más tarde ya lo estaba llamando «cariño». ¡Cómo le habría gustado poder compartir con ella la idea de volver a trabajar en el tranvía e ir al cine cada semana! Pero Trudy apenas tenía familia; un padre perdido por Nueva Gales del Sur y su madre y su hermana viviendo con unos fanáticos de la Biblia que se las habían llevado a Isla Phillip. Tom había enviado dos cartas al lugar donde trabajaba Trudy cuando se conocieron, Foy and Gibson, en Bourke Street. Sin respuesta. Había enviado la primera carta a la atención del departamento de guantes y pañuelos, de donde Trudy era casi la encargada, y la segunda a su amiga Val, que trabajaba en la cafetería. No había recibido nada.
O a lo mejor Trudy se lo pensaba mejor y decidía quedarse en la granja. Haría eso. Conservaría la granja si ella así lo quería. Tampoco es que se pasara todos los minutos del día renegando de la granja. De vez en cuando decía cosas agradables sobre vivir ahí, a los pies de las colinas: el sonido del viento entre los árboles, el canto de las urracas, el florecer de los prados en primavera. Y tampoco renegaba de él todos los minutos del día.
Una mañana de verano, envuelta en su bata y con puntitos de luz en los ojos, Trudy había alargado el brazo por encima de la mesa del desayuno para cogerle la mano: «Volvamos a la cama». Después, le había besado la cara, el cuello, el pecho. «Eres bueno, Tom. ¿Lo sabías? ¿Sabías que eres bueno follándome?». El verbo «follar» había desbaratado cualquier respuesta posible por parte de Tom, incluso pronunciado en un gesto de gratitud. Pero a veces ella le había demostrado que le gustaba. ¿Que lo quería? No. Haberle gustado un poco, sin embargo, había merecido la pena.
Las hermanas de Tom se desplazaron desde Melbourne en el gran Ford de Patty para visitarlo. Durante su infancia y adolescencia, él siempre había sido el hermano mayor, pero, en un momento dado, primero una hermana y luego la otra adoptaron una actitud protectora hacia él. Era como si el desarrollo de su experiencia con los hombres les hubiera hecho conscientes de que su hermano carecía de la típica insistencia masculina; una insistencia que solía ser muy estúpida, pero que tal vez era necesaria. Tom era firme con los hombres, lo respetaban, pero estaba claro que sus hermanas creían que cierto tipo de mujer podía hacer con él lo que le viniese en gana. Y Trudy, evidentemente, era de ese tipo.
¡Bastaba con escuchar a Tom en sus cartas echándose toda la culpa de lo sucedido! Las hermanas habían llegado a la granja con un mensaje: «Olvídala, Tommy, cariño, y sigue adelante».
Tom tenía una única estrategia para lidiar con sus hermanas cuando se metían en su vida: mostrarse despreocupado. Mientras preparaba el té en la cocina, Patty dijo, gritando por encima del hombro:
—¡Peor para esa tonta si no quiere a nuestro guapísimo Tom!
A lo que Tom replicó:
—¡Seguramente es lo mejor!
Y sonrió como si tuviera la situación dominada.
—¡Ella y sus palabras cruzadas! —dijo Claudie, refiriéndose a los crucigramas del Sun que Trudy resolvía concienzudamente mientras mordisqueaba con afán un lápiz.
—¡Con esa sí que cruzaría yo un par de palabras si apareciera ahora por la puerta, os lo aseguro! —añadió Patty con agudeza.
Y los tres rieron.
Cuando las hermanas se marcharon a media tarde, Tom exhaló un suspiro de alivio. Pero al alivio le siguió una oleada de tristeza. Había hecho un par de comentarios críticos sobre Trudy para dejar satisfechas a sus hermanas y ahora se sentía un traidor. «¡Eres un cabrón!», se dijo, e incorporó a su lista de ideas para una segunda oportunidad el punto número treinta y cuatro: «¡No culparla de nada!».
Un vendaval del sudeste se llevó una plancha metálica del tejado de la vaquería el día que Trudy regresó. Era media tarde y Tom estaba encaramado a una escalera dando martillazos a la plancha para volver a colocarla en su lugar cuando la vio llegar. El autobús de Melbourne debía de haberla dejado en la carretera principal.
El mundo entero se detuvo, con la excepción de Trudy, que avanzaba por el camino de acceso arrastrando su maleta. Llevaba un mes lloviendo, igual que cuando ella se marchó e igual que llovía en ese momento. Las primeras palabras que se le ocurrieron a Tom cuando la sangre regresó a su cerebro fueron: «¡Gracias a Dios!». Bajó la escalera saltando de dos en dos los peldaños y corrió a recibir a su esposa con el corazón rebosante de la alegría que durante doce meses no había llegado a utilizar.
Cuando se reencontraron en medio del camino, él la abrazó, sin poder evitarlo.
—Deja que lleve yo esto —dijo, cogiendo la maleta.
Trudy estaba llorando. Incluso con la lluvia, con la cara completamente mojada, las lágrimas se abrían claramente paso mejillas abajo.
—No llores, mi amor —susurró Tom, pero los hombros de Trudy seguían sacudiéndose con la fuerza del llanto.
Una vez en la cocina, Tom ayudó a su esposa a despojarse del impermeable rojo y a sentarse junto a los fogones. Le trajo una toalla para el pelo y, a pesar de que ella la aceptó susurrando la palabra «Gracias», no la utilizó. Se quedó sentada con la toalla en la falda, llorando y temblando. Tom se situó detrás de ella y le posó las manos sobre los hombros.
—Tranquila, amor mío. No llores —le dijo.
De vez en cuando, entre sollozos, Trudy consiguió esbozar un «Lo siento» y en una ocasión logró alargarlo un poco más con un «Lo siento, Tommy». Tom no podía apartar la vista del amasijo de cabello rubio empapado. Y mientras Trudy seguía llorando, Tom le fue apartando con delicadeza los mechones de pelo que le caían sobre la cara.
Imaginó que Trudy no querría compartir con él la cama de matrimonio aquella noche y se dispuso a dormir en el sofá. Pero no, ella insistió en que él se acostara a su lado. Se había recuperado del llanto y su antigua y cálida sonrisa había empezado a reaparecer. Tampoco exhibió una pérdida de apetito: se comió un plato enorme de carne con refrito de patatas y col y, además de eso, una lata entera de melocotón en almíbar con nata. Y luego, después de que Tom pusiera en marcha el calentador, se pasó casi una hora en la bañera antes de meterse en la cama.
Trudy se acostó con un camisón de seda de color rosa que Tom no le había visto nunca. Antes de marcharse de casa, tenía la costumbre de dormir con pijama. Tom procuró no tocarla y se limitó a permanecer acostado en la oscuridad a su lado, esbozando una sonrisa al pensar en la buena suerte que había tenido. No le pidió explicaciones. Fue Trudy la que tomó la palabra en primer lugar, y fue Trudy la que se aproximó a él. El olor a jabón de su esposa estuvo a punto de hacer estallar el corazón de Tom.
—Tom —dijo—. Me volví un poco loca.
—Sí —replicó Tom.
—¿Sabes qué quiero? Quiero olvidar todo esto. Quiero olvidarlo para siempre.
—Sí —dijo Tom—. Olvidémoslo para siempre.
—Te he echado mucho de menos, muchísimo, cariño mío. ¿Me has echado tú también de menos?
—Mucho —contestó Tom.
Trudy le dio un beso. No había nada en el mundo más suave que sus labios, nada. Trudy le acarició la cara. De haber encontrado Tom las palabras, la habría bendecido por haber vuelto con él.
Trudy lo besó con más pasión y dijo:
—¿Me harás el amor?
—¿Quieres? —respondió Tom, que se había negado a tener esperanzas al respecto.
Trudy se sentó en la cama y se quitó el camisón por la cabeza, volvió a tumbarse y se pegó a él.
—Querido mío.
—————————————
Autor: Robert Hillman. Traductora: Isabel Murillo Fort. Título: La librería de los corazones solitarios. Editorial: SUMA. Venta: Amazon, Fnac y Casa del Libro.




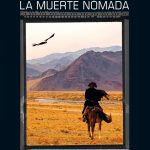

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: