Aquella mañana sumamente desapacible de finales de marzo de 1889, Watson, como era habitual en él cuando no vivía en compañía de Holmes, tuvo que visitar muy temprano a un paciente muy cerca de Baker Street y a la vuelta subió a visitar a su amigo y de paso tomar con él un par de tazas de café.
Encontró al detective sentado junto a la chimenea fumando su pipa con el semblante muy serio y con muestras evidentes de preocupación. «¿Sucede algo grave, quizá algún caso inesperado?— le preguntó». «Algo tan imprevisto que ni siquiera en mil años pudiera imaginárselo, además nos afecta directamente a los dos con todas las consecuencias buenas o malas que pudiera acarrearnos». «Hable, por favor, Holmes, me tiene sobre ascuas». «Estos son los hechos —se explayó el detective— esta mañana llegó a nuestra puerta la carroza de S. M. la Reina Victoria, como viene siendo habitual cada dos o tres veces al año, y su mayordomo personal me pidió que lo acompañara, que se trataba de un asunto de extrema gravedad. Le cuento: ayer por la noche el Príncipe de Gales se encontraba en el club Bagatelle jugando unas manos de whist y se personó en el local el coronel Warburton, que traía alguna copa de más, y dijo en voz alta algunas palabras inconvenientes relativas a la Reina. El Príncipe le pidió respetuosamente que las retirara delante de todos los caballeros presentes y lejos de hacerlo, Warburton elevó el tono de su voz y el nivel de sus críticas. Ya es sabido que el coronel tiene una esquirla de metralla en la cabeza, que le oprime el cerebro, desde la guerra de Crimea y hay que perdonarle ciertas inconveniencias, pero esta vez se pasó de la raya. El hecho es que el príncipe Alberto se levantó de la mesa, le rozó la cara con suavidad con su guante, le entregó su tarjeta y le dijo que estaba a su disposición, y que al día siguiente recibiría a sus padrinos. Mi sorpresa al entrevistarme hoy con la Reina ha sido que sus padrinos somos nosotros, es decir, usted y yo, no confía en otras personas en todo Londres y no acepta una negativa por respuesta. Esto es lo que se nos viene encima, Watson. Sobre la mesa hay otro par de tarjetas para que también se las entreguemos en persona, junto con las nuestras. Creo que guarda usted en el armario de su habitación de arriba la ropa de etiqueta adecuada para acudir a entregarlas. Lo cual quiere decir que ahorraremos mucho tiempo si nos ponemos ahora en marcha».
Y sin mediar más palabra, cogieron un Hansom y se encaminaron a la zona del Museo Británico que es donde vivía el Coronel. Un criado salió a abrirles la puerta y les rogó que esperaran en la biblioteca porque el Coronel Warburton todavía estaba en la cama aquejado de mareos y de fuertes dolores de cabeza. Holmes, en cuatro palabras, le explicó el motivo de su visita y al criado se le saltaron las lágrimas. «Sabía que esto tenía que ocurrir cualquier día —dijo mientras se dirigía al dormitorio con las tarjetas—.».
Al cabo de unos minutos regresó y nos dijo que su señor asumía sus actos y que acudiría a las tres de la madrugada al lugar indicado. Hay que tener en cuenta que los duelos estaban prohibidos tajantemente en media Europa y era preciso buscar el lugar más discreto y la hora más temprana, por lo tanto la situación era bastante comprometida para todos. El lugar era Hyde Park y la hora las tres de la madrugada.
Con puntualidad exquisita dos coches se dibujaban en la espesa niebla y siete personas, incluyendo a un cirujano, apenas eran visibles. El Coronel vino solo ya que nadie quiso apadrinarlo. Holmes habló con los cocheros y estos accedieron gustosos a participar en el lance. El Coronel tenía la Cruz Victoria y era una persona apreciada.
Las pistolas, firmadas por Henry Nock, eran propiedad de Holmes y él fue quien se encargó de cargarlas y cebarlas. El estuche era una verdadera obra de arte y la noche la más clásica posible para celebrar un duelo, seguramente no se vería nada a veinte pasos.
Hasta el último momento Holmes y Watson trataron de impedirlo. Incluso hicieron un corro para charlar y quitarle hierro al asunto, pero se vio que Warburton no cedería porque buscaba una muerte digna ya que su vida en este momento no lo era.
Cuando se distanciaron el Príncipe y el Coronel, las chisteras de Holmes y Watson centellearon a la incierta luz de la luna llena. La noche helada los hacía temblar a todos.
Holmes les había recitado de memoria algunas reglas del Manual de los Duelistas.
El Príncipe Alberto fue subiendo su pistola, sin apuntar nunca, y a veinte pasos creyó ver el brillo incierto de la Cruz Victoria. Siguió subiendo el arma y disparó al cielo. El Coronel Warburton gritó: «Dios salve a la Reina Victoria» y se disparó en el pecho.
Uno de los cocheros, en su lecho de muerte, confesó no haber visto nunca algo tan caballeroso y espectral.




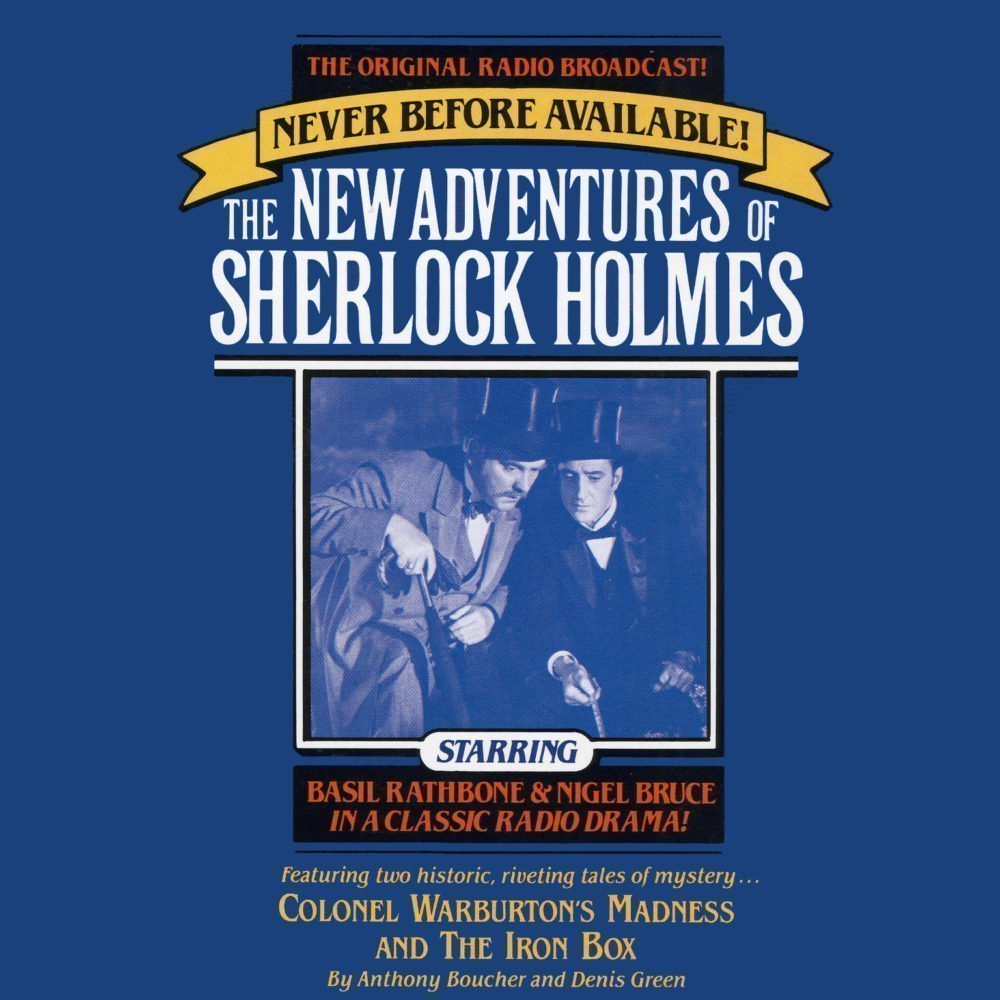
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: