Pavlos Mátesis escribió, hace ya algún tiempo, una novela que de inmediato se convirtió en un clásico contemporáneo: La madre de la perra. En ella cuenta la historia de una niña que, durante la ocupación alemana e italiana que sufrió Grecia durante la Segunda Guerra Mundial, ve cómo mutilan a su hermano por coger tres patatas y cómo sus compatriotas desprecian a su madre por acostarse con los invasores para conseguir comida. La niña, de nombre Raraú, lleva unas bragas confeccionadas con la bandera nacional porque en su casa no hay ni un retazo de tela para hacerse otras.
En Zenda ofrecemos las primeras páginas de una obra maestra: La madre de la perra (Xórdica), de Pavlos Mátesis.
MÁS VALE QUE ME LLAMES RARAÚ
Mi nombre de pila es Rubí, pero me bauticé como Raraú, sin más, cuando me metí en el teatro, y con este nombre he llegado hasta donde he llegado; en mi cartilla de la Seguridad Social he añadido «Señorita Raraú, cómica de la legua», y ese es el nombre que pondrán en mi epitafio. Lo de Rubí lo he tachado. Borrado del todo. Por no hablar ya del apellido, Mescaris.
Nací en Villabrava, que también es capital, aunque solo lo sea de una provincia. Me fui de allí a los quince años, con mi madre y dos mendrugos de pan, varios meses después de que a ella la humillaran públicamente, mientras la gente estaba celebrando aún la llamada Liberación. Y no pienso volver allí jamás. Tampoco mi madre volverá a poner sus pies allí jamás. La he enterrado aquí, en Atenas, que ese es el único lujo que me pidió, su última voluntad. «Hija mía, ahora que estoy a punto de morir, quiero pedirte una cosa: entiérrame aquí. No quiero volver jamás allí abajo. –Nunca volvió a pronunciar la palabra Villabrava, aunque fuese su lugar de nacimiento–. Arregla los papelesde modo que la tumba que compres sea para siempre. Nunca te pedí nada. Que ni siquiera mis huesos hayan de volver allí abajo».
Y así fue como compré una tumba, que, después de todo, tampoco resultó ser de un lujo excesivo; y allí es donde voy a visitarla de vez en cuando. Le llevo alguna flor de regalo y una chocolatina, y también le echo algunas gotas de mi colonia por encima –esto lo hago adrede, porque mientras vivió no me dejaba hacerlo; decía que esos eran lujos de pecadoras–.
Me había contado que tan solo en una ocasión, el día de su boda, se había puesto colonia; pero yo ahora se la pongo, y, si puede, que se queje. La chocolatina se la llevo porque, según me contó en cierta ocasión, su sueño durante los cuatro años de la Ocupación era comerse una chocolatina enterita ella sola. Tras la Ocupación quedó tan, pero tan amargada, que nunca jamás volvió a apetecerle una chocolatina.
También tengo mi pisito, con dos habitaciones y un vestíbulo, y una pensión, que me corresponde por ser la hija de un héroe caído en Albania. Espero asimismo cobrar mi pensión de actriz, apenas hayan dado el visto bueno a los impresos que tuve que presentar, y en general soy feliz y afortunada. No tengo que preocuparme de nadie, ni de quererlo ni de llorarlo. También tengo un tocadiscos, y discos, sobre todo de canciones de izquierdas. Yo soy monárquica, pero me encantan las canciones de la izquierda. Felizmente soy feliz.
Mi padre era tripicallero de oficio, pero no lo confesábamos abiertamente. Se iba al matadero, cogía las tripas, las lavaba y las volvía del revés una a una para hacerlas a la brasa. Lo recuerdo muy joven, de unos veinticuatro años. Bueno, la verdad es que lo recuerdo a partir de la foto de su boda, en el año 1932; porque, lo que es en persona, apenas me acuerdo de él. En 1940, cuando se fue a hacer de soldado a Albania, ya habíamos nacido yo y mis dos hermanos, varones ambos; uno de ellos era mayor que yo –aún debe de seguir vivo en alguna parte, digo yo–.
De mi padre solo me acuerdo de cuando lo movilizaron y fuimos, mi madre y yo, a despedirlo. Fuimos a la estación, él nos precedía, porque temía perder el tren, y mi madre corría tras él. Lloró mucho, sin avergonzarse de que la gente pudiese verla, y me acuerdo perfectamente de cómo me llevaba a mí de la mano. Recuerdo a mi padre dentro del vagón, se iba a la guerra y en casa lo único que teníamos eran veinte dracmas, una moneda de veinte dracmas. Mi madre se la tendió y él que cómo iba a cogerla. Más tarde, cuando ya estaba en el tren, ella se la tiró por la ventana y él se puso a llorar y se lo llevaban los demonios; volvió a arrojar la moneda a mi madre, ella la recogió del suelo y se la devolvió con mucho ímpetu, ya ves al resto de los soldados riéndose; la moneda cayó dentro y entonces ella me cogió y nos fuimos de allí a toda prisa, no fuera mi padre a arrojárnosla de nuevo. El caso es que nunca llegamos a saber si la cogió o se la pulieron los otros. Y esta es la última vez que recuerdo haber visto a mi padre joven, y eso solo de cara; porque, por lo demás, lo recuerdo de espaldas y encorvado, mientras lavaba las tripas. Vaya, que la única imagen que guardo de su cara es la de una fotografía del día de su boda. A los muertos y desaparecidos en general, a aquellos que salieron de mi vida, los olvido; me olvido del aspecto que tenían, quiero decir. Lo único que sé es que se fueron. Y eso cumple también para mi madre. Murió pasados los setenta y cinco, pero digamos que nunca tuve tiempo para fijarme demasiado en su aspecto; de modo que mantengo el contacto con ella a través de su foto de novia, cuando era una muchacha de apenas veintitrés años –cuarenta menos de los que tengo yo ahora–. Por eso no me avergüenzo cuando le llevo su chocolatina, porque, al fin y al cabo, ahora ella, con veintitrés años, es casi como si fuera mi hija, vamos.
De todos modos, dichosa sea Albania, que me aseguró una pensión. Y tanto me da si la nación salió derrotada. ¿Es que acaso es la primera vez que eso ocurre? Yo soy nacionalista, a la vez que monárquica, pero la pensión es otra cosa. Soy una muchacha huérfana.
Apenas se hubo ido a la guerra mi padre con la moneda de veinte dracmas, volvimos a casa; pusimos un poco de orden allí, compramos pan de fiado, y mi madre se buscó trabajo de criada en casa de una familia durante el día, mientras que por la noche se dedicaba a coser con una máquina manual que tenía. No es que fuese exactamente modista, pero cosía camisas, chaquetas, ropa de niños, y ayudaba también en los entierros, pues sabía de amortajar. Y de vez en cuando nos llegaba una postal del frente, estoy bien y os envío un saludo. Era yo la encargada de responder, pues por aquel entonces estaba acabando la primaria y mi madre nunca había ido a la escuela. «Querido Diomedes, sepas que los niños están bien yo trabajo no te preocupes y cuida de tu salud te beso por mano de nuestra hija Rubí tu esposa Mescaris Asimina».
A mí se me había metido entre ceja y ceja la idea de que las postales que enviaba mi padre olían a intestinos y tripas; y por eso nunca he podido volver a comer callos: me olían a carne humana. Ni siquiera los guiso por Pascua, y eso que yo soy muy devota. El año pasado, sin ir más lejos, me tomaba el pelo al respecto el director de la compañía, qué voy a hacer contigo en la revista, Raraú, tú, una tragasantos, y nosotros aquí, diciendo palabrotas.
Tragasantos, de acuerdo, pero todo el mundo me ha deseado siempre; bueno, te diré que incluso ahora me siguen
devorando con los ojos.
Este director solía llevar gomaespuma dentro de los calzoncillos, para lucir un bulto más varonil. Incluso se metía gomaespuma en el bañador si, por azar, hallándonos de gira, nos íbamos a bañar. Todas en la compañía lo sabíamos, y algunas hasta le metían mano; en apariencia iban buscando guerra, pero en realidad lo que pretendían era desplazar el bulto de su sitio. De todos modos, a la que cometía el error de hacerle esto no volvía a admitirla en la compañía. A mí no volvió a admitirme porque, cuando se puso a blasfemar contra Dios y la Virgen y la madre que te parió, yo le dije ¿con qué?, ¿con gomaespuma, quizás? Me dio dos patadas, se creía muy macho. Por muchas patadas que me des, con esa pena te vas a quedar, la seguirás teniendo de tres centímetros hasta que te mueras, a esa cosita no la arregla ni la cirugía estética, ya puedes darme todas las patadas que te dé la gana.
Vale que mi padre fuese pequeño y peludo, pero la tenía bien hermosa. Para que entiendas, nuestra casa no era sino una estancia, sin cortinas ni nada que marcase una separación, con unas letrinas en el exterior; de modo que en cierta ocasión lo vi desnudo mientras se cambiaba de ropa interior y, qué te voy a decir, me quedé admirada, sin que entonces comprendiera el porqué. Mi hermano mayor no se llevaba bien con mi padre, de bien pequeño no hacía más que contestarle, hasta que un día habló mi padre. Rara vez hablaba al volver a casa, se limitaba a salir a un pequeño patio que había en la parte de atrás y se ponía a lavar unos cuantos callos; es que por las noches se traía trabajo a casa. Pues bien, mi hermano arrojó tierra dentro de la palangana donde mi padre lavaba los callos, y encima va y le espeta tú no eres hombre, un mozalbete de trece años. Entonces mi padre habló y le dijo no te reconozco como hijo mío, ni yo te reconozco como padre, lavatripas, le dijo mi hermano Sotiris. En ese caso búscate otro padre, le dice nuestro padre, y se metió en casa. Sotiris también entró en casa, abrió la ventana y se puso a gritar padre, padre a todo aquel que acertaba a pasar por allí. Y lloraba. No te puedes hacer ni idea de las caras que ponía la gente que pasaba. Entonces mi madre fue y cerró la ventana; salió afuera y lavó la tierra de los callos; listos, le dice a mi padre, y este se los echó al hombro y se fue a llevarlos al restaurante La Fontana. Mi madre se lavó las manos, cubrió con una funda de almohada la máquina de coser y se fue, tenía que amortajar a una vecina. Y tú, me ordenó, estate al quite no sea que vuelvan a pelearse cuando vuestro padre regrese. Y cuando volvió mi padre se sentó en el escalón del patio y se puso a fumar, pero yo voy y le digo entre papá, Sotiris se ha ido. Y mi padre entró y cuando mi madre regresó de hacer su faena nos trajo rosquillas, ellos ahora están de duelo y no está bien que haya dulces en su casa, nos dijo. Y nos las comimos y mi madre volvió a marcharse, esta noche vamos a velarla, le dice a mi padre, yo prepararé los cafés, vosotros iros a dormir.
————————
Autor: Pavlos Mátesis. Título: La madre de la perra. Traducción: Cristina Serna. Editorial: Xórdica. Venta: Todostuslibros.



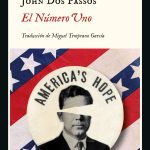


Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: