Hasta hace bien poco, los nombres que sonaban al curioso cuando se hablaba de literatura polaca contemporánea —posterior a la Segunda Guerra Mundial— eran los de Witold Gombrowicz, Stanisław Lem, Czesław Miłosz, Bruno Schulz, Jerzy Andrzejewski, Ryszard Kapuściński y, si me apuran, Sławomir Mrożek o Wisława Szymborska. Luego llegarían Adam Zagajewski y la irremediablemente actual Premio Nobel Olga Tokarczuk; pero de Kornel Filipowicz poco sabía el lector en español, acaso que era el protagonista del célebre poema de su última pareja, la justamente nobelizada Szymborska, sí, aquél cuyos versos centrales decían: “Aquí había alguien que estaba, / que de repente se fue / e insistentemente no está” (Un gato en un piso vacío). Las buenas cosas acaban llegando, como la primavera regresa, como la hora de la vendimia, como las pasiones postergadas y claro, como los artistas de valía. Kornel Filipowicz se fue, falleció en Cracovia en 1990. Había nacido en 1913 en Ternóbil, hoy Ucrania, y en todos sus movimientos latía el anhelo de tolerancia del que disfrutó en su juventud en Cieszyn, ya en su apreciada Polonia.
Heredero de los gestos mínimos y las grandes tormentas soterradas de la prosa del maestro Chéjov, Filipowicz añadió una carga de crítica y compromiso con la libertad que le llevaron a menudo a enfrentarse con la censura del régimen comunista, aunque también a lograr a su alrededor un ambiente de camaradería y ebullición cultural casi clandestina, convirtiéndose a su pesar en un catalizador activísimo de la creación literaria más efervescente del momento. Experto en huidas de campos de concentración —escapó de ellos en varias ocasiones, del de Gross-Rosen y del de Oranienburg—, a lo que siempre vivió anclado fue a la prosa bien medida y a la fidelidad con que retrató la sociedad de su tiempo a modo de cronista de las historias en minúscula. El pequeño formato, cuentos y nouvelles, fue su división de honor, dentro de una producción que ocupa más de treinta obras de narrativa, algunos guiones cinematográficos y un par de libros de poemas.
Siempre fiel a los presupuestos estéticos de los mejores desentrañadores de las pulsiones humanas, y ajeno por completo a las modas literarias, su mirada al mundo se vio marcada por la mirada detallista y concienzuda de su formación como biólogo, que le proporcionó las armas para desmontar la realidad sin caer en el análisis introspectivo, decisión que lo emparenta con nuestro Rafael Sánchez Ferlosio, mientras que el manejo de la media distancia y la narración de las vicisitudes de sus congéneres durante el largo periodo de ignominia que le tocó vivir tiene un reflejo castellano en la prosa magistral de Juan Eduardo Zúñiga, otro grande que sigue viviendo a su aire, que sin duda es como mejor se vive.
Tras la aparición de Un romance de provincias, ahora le toca el turno a otra magnífica brevedad que hoy se da a conocer bajo el nombre de Memorias de un antihéroe. El introito de Adam Zagajewski inscribe a Filipowicz en la estirpe de escritores libertarios e independientes, al tiempo que ofrece algunas claves para mostrar las bonanzas de una prosa que cualquiera que se interne en las páginas de este libro captará sin esfuerzo: “La escritura de Filipowicz —nos revela Zagajewski— es suave, recuerda a un violín al que se le ha instalado una sordina. Se construye según el principio de «figura y fondo»: el escritor nos muestra la vida de sus personajes, y se trata tan solo de adivinar aquello que los limita y los amenaza”.
Estas Memorias parecen responder al epígrafe con que el autor encabeza su obra, firmado por Antoine de Saint-Exupéry en su popular Vuelo nocturno (1930), que reza: “La vida no tiene precio, pero actuamos como si algo la sobrepasara en valor. Pero ¿qué?”. Lo importante para este narrador, que ante todo “quiere escribir con total sinceridad”, es conservar la vida, a toda costa. Lo que la novela cuenta serán las estrategias que pondrá en práctica alguien a quien los vencedores o vencidos no le merecen más consideración que las que pudieran facilitarle el paso de los días vivo. Curiosamente, la mirada a vencedores y vencidos será la misma, a pesar de que entre el principio y el final de la historia giren las tornas y unos y otros, alemanes y polacos, e intercambien sus respectivos papeles. La independencia que el escritor traslada a su protagonista se observa nada más iniciarse el relato, cuando ante los riesgos que supone permanecer en un lugar que tiene todos los números de convertirse en un objetivo de la invasión germánica, el narrador dice que “lo que hace la mayoría de la gente no tiene que ser, por fuerza, lo que hay que hacer”. Y no lo hace. Ello desencadena un ejercicio de supervivencia sin indiferencia ante el horror que genera cualquier guerra, que es lo que testimonian estas páginas tan bien medidas como mejor resueltas.
Filipowicz es fino, y expresa sin fuegos de artificio verdades incontestables. Pero no las muestra en un altar para que sean contempladas, sino que va dejando un rastro que ha de leerse con sumo cuidado y conduce al lector bajo una piedra, que al levantarla todavía debe desbrozar lo que aprisiona a la verdad. Lo mismo que ocurre cuando al retirar una roca que lleva tiempo en el mismo lugar y escarbar un poco, aparecen galerías y vida soterrada que persiste ajena a las inclemencias del mundo, sobreviviendo bajo el peso granítico que le sirve de refugio y pone límites a su universo. Hay una escena en la novela que aclara cuanto digo. Tiene que ver con el uso del tiempo, la técnica del distanciamiento, con la superposición de elementos dispares, algo así como una nueva anotación en el diario de Kafka, justo después de la entrada en la que se habla del inicio de la Gran Guerra (“Hoy Alemania ha declarado la guerra a Rusia. Por la tarde fui a nadar”). Filipowicz escribe cómo el narrador protagonista, tras ser sorprendido junto a otros tantos domingueros a la orilla del río que les hacía soportable el calor, es testigo de disparos y vejaciones de los invasores alemanes a los allí presentes. Las descripciones se suceden, y un joven cae abatido de un tiro. En el suelo sigue moviendo la pierna ya sin vida. Una página más tarde, tras consultar su reloj, nuestro narrador señala que “empezó a hacer un calor terrible. El chico al que habían disparado cuando intentaba huir dejó de mover la pierna.” Terrible en su asepsia. A eso me refiero.
La única victoria en una guerra, parece decirnos el narrador, es seguir con vida, aunque el precio sea vivir embozado y pasar lo más desapercibido posible, en la idea de que todo es pasajero, lo bueno y lo malo, las fronteras, no así algunas certezas insoslayables, y ni así cabe seguridad completa. De ahí que Filipowicz ponga al lector en una tesitura frente a la que deberá tomar partido. Todos juzgamos, tarde o temprano, y no siempre con acierto. El escritor polaco ha regresado para mostrarnos el camino de la incertidumbre, pero también el del cuestionamiento a lo establecido, a lo que rige nuestras vidas de un modo invisible, aquello que no alcanzamos a vislumbrar de tan cerca que se nos muestra. Filipowicz es la lupa, pero también el catalejo. Con él en el bolsillo todo se vuelve relativo, pero tenemos en nuestro haber una bolsa de lazo corredizo con muchas preguntas y algunas respuestas. Porque aquí lo importante son las preguntas. Y no siempre acertamos a moldearlas. La prosa de Kornel Filipowicz ayuda en ese propósito, en particular estas Memorias del descreimiento convertidas en cuento filosófico sin moraleja. Aun así, a alguien todavía le parecerá poco.
————————————
Autor: Kornel Filipowicz. Título: Memorias de un antihéroe. Prólogo: Adam Zagajewski. Editorial: Las afueras. Venta: Amazon, Fnac y Casa del Libro


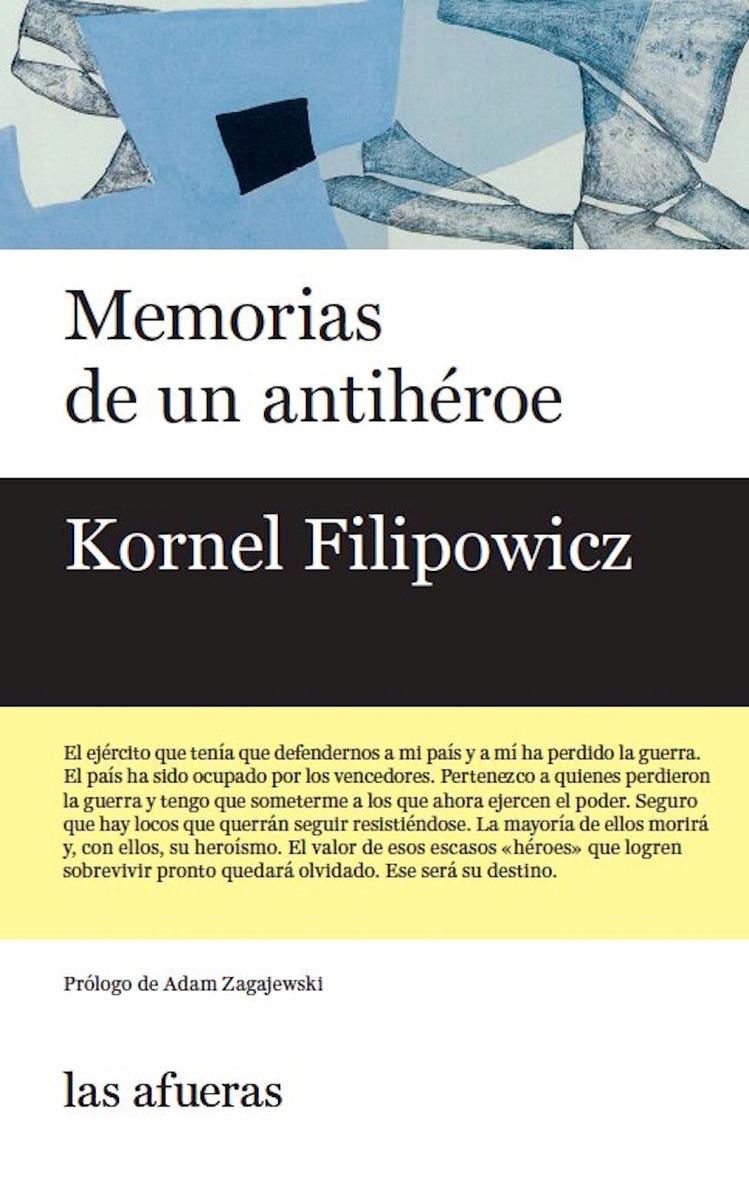



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: