Unas desgarradoras notas musicales emergen de un edificio abandonado de Norilsk durante la primera noche del invierno polar en Siberia. La joven Elena Ivanova, atrapada en un bucle autodestructivo, es atraída por la inquietante melodía. En el interior de la antigua construcción descubre a un enigmático hombre que esconde un pasado traumático. Juntos compartirán furtivos encuentros en un apartado paraje de la tundra durante los cuarenta y cinco días de la oscuridad ártica, en los que ambos bucearán a través de sus recuerdos tratando de desenterrar ocultas desolaciones. Dos almas náufragas colmadas de verdad, y también de dudas, entregadas a una dependencia mutua que les conducirá a la salvación, o al abismo.
La memoria del hielo es una conmovedora historia de misterio, añoranzas y redenciones, bajo el hechizo del fuego boreal en el mismísimo fin del mundo.
Zenda adelanta sus primeras páginas.
***
Cuando Elena dejó la cabaña de Serguéi le pareció que acababa de salir de otro mundo. De pronto, la mezcla de pavor y fascinación que había experimentado en ese apartado refugio se diluía ante la desolación que arrasaba el camino abandonado de la antigua explotación minera de Nornickel, donde las cabañas de los antiguos trabajadores, diseminadas por el terreno yermo, aguantaban el paso del tiempo.
Separarse de la magia de aquellas horas compartidas, que para ella transcurrieron como un lacónico instante, la cercenaba por dentro. Como si otra Elena hubiera surgido de algún lugar oculto, u olvidado, de sí misma.
La efervescencia de la producción metalúrgica, con el incesante humo de las chimeneas y el desfile de luces procedentes de los autobuses rumbo a las fábricas, devolvió a Elena a la monótona realidad, que regresaba a su casa en dirección contraria a todos aquellos fieles trabajadores servidores de Rusia. Contemplando aquella lenta masa de vehículos, uniforme y pautada, acudieron a su mente las palabras de Serguéi: «Cada piedra arrancada, cada camino despejado, cada túnel perforado en Norilsk, se hacía al ritmo de los martillos neumáticos y de los compresores que activaban automáticamente algún resorte en nosotros y en nuestros últimos hálitos de vida».
Pensó en los rostros ennegrecidos, tiznados de hollín y mineral, de sus camaradas Grigori y Anatoli, y en todos los años que habían pasado extrayendo del interior de la tierra el material precioso que se repartía por el mundo entero. Aquellos caminos subterráneos los empezaron a cavar esclavos, como Serguéi. Antiguos músicos, arquitectos, maestros, disidentes y toda la extensa amalgama de seres humanos que con sus penitencias pagaron allí por sus pecados. Pero la obra magna proseguiría hasta que los recursos naturales se agotaran. O hasta el mismo fin de los tiempos. «¿Acaso no es esto sino un reducto de aquella cadencia? No hay barracones ni hambrunas, pero seguimos siendo esclavos», pensaba Elena.
Norilsk sepultaba sus secretos, tanto como se ocultaba a ella misma. Existían pocas ciudades como esa. Estaba prohibida a los extranjeros y nadie podía entrar sin un permiso especial. Aquella singularidad no era apreciada por ella como algo que propiciara cierto exotismo, más bien maldecía y envilecía a la ciudad porque les convertía a todos ellos en ajenos ante un mundo desconocido que les ignoraba. Muchos se habían quedado allí por gusto, como su hermano. Pero para otros, como ella, las alambradas del perímetro de Norilsk seguían existiendo en forma de inmensos bloques de hielo, y páramos de árboles muertos. Solo la precariedad económica y la cobardía, que ella, tan amante del riesgo y el peligro, reconocía con lucidez, le impedían dar un paso más para abandonar definitivamente aquel forzado destierro.
Apartó la vista de los focos de los coches que se dirigían a la explotación minera y se concentró en la ruta. Encendió la radio. La voz del locutor anunciaba ventisca para todo el día e intensas nevadas que se prolongarían las jornadas próximas. No importaba el mal tiempo, pensaba ella. Acudiría a su puntual cita con Serguéi en cuanto se rehiciese del cansancio acumulado y se diera una ducha. Nadie más la esperaba.
Al entrar en su apartamento le pareció que el color se había esfumado. Entre esas cuatro paredes no existía la menor brizna dorada, como las que acababa de contemplar a través de las livianas llamaradas de la estufa de la cabaña de Serguéi. Le faltaba el cromatismo de la voz y los ojos de ese hombre. Se dejó caer en el sofá, agotada. Echó un vistazo a la botella sin estrenar que asomaba de la mochila. Sopesó la posibilidad de dar un par de tragos, pero estaba demasiado cansada para levantarse. Cerró los párpados y se abandonó en un profundo sueño en el que desfilaban seres encadenados atravesando campos de hielo, cuerpos tendidos en camastros, y unos escuálidos brazos que se alargaban hacia ella, implorando. En aquel estado de narcosis Elena notó el frío tacto de unos dedos sobre su piel. Se removía, inquieta, mientras sentía una confortable presencia, como si alguien estuviera cerca, susurrándole tibias palabras que la confortaban. La llamaba Khadne. Era la inconfundible voz de Serguéi.
Se despertó sobresaltada, confusa. Por un momento no supo dónde se encontraba. Buscó a tientas el interruptor de la luz mientras sus pupilas se adaptaban a la oscuridad. Entonces apreció un movimiento, y el sonido de unos pasos que se alejaban. Se levantó con la respiración entrecortada y tropezó con la mesilla, tirando al suelo los platos que dejó el día anterior. Rastreó todos los rincones de la casa. Allí no había nadie más.
«Me estoy volviendo loca». El delirio onírico fue tan perceptible que estaba segura de haberle escuchado, pero en aquel estado de semivigilia y con el agotamiento de los días anteriores no descartaba que todo fuera consecuencia de la falta de Sveta. Miró el reloj. Tan solo había estado dormida unos minutos y llevaba horas sin probar un trago. Descorrió las pesadas cortinas del ventanal. Afuera proseguía el lento y monótono movimiento del invierno ártico. La nieve caía con ímpetu, tal como las previsiones habían anunciado.
Encendió el pequeño radiador, preparó un tazón de leche con miel y se sentó de nuevo en el sofá. «Tranquila. Ha sido un día muy extraño, muy intenso. Solo ha sido una ilusión, solo eso, un sueño». Aumentó la potencia del calefactor y se recostó de nuevo, dejando la luz de la lámpara encendida y cubriéndose con una manta hasta la altura de los ojos, alerta a cualquier ruido. Tras un rato, en el que no se escuchaba más que el goteo continuo del grifo del baño, que aún no había arreglado, cayó definitivamente dormida.
Pasaron más de seis horas y Elena despertó de nuevo. Se sentía pesada, y espesa. Eran cerca de las cinco y media de la tarde.
No sabía si la habrían llamado durante la noche anterior en la que había estado ausente. Tal vez su hermano estuviera preocupado por ella. Tampoco Nikolái había dado señales de vida, cosa que la extrañaba. Tampoco le importaba demasiado su suerte. Nikolái era solo un camarada de juergas. Alguien que entendía su lenguaje y no seguía las reglas. «El pobre no habría durado ni un día en el gulag de Norillag. O quizás sí. Tal vez se habría ganado el favor de los influyentes y estaría delatando, a diestro y siniestro, a sus propios compañeros. Sí, sin duda era lo que habría hecho», pensó Elena. Qué poco tenía que ver ese sinvergüenza con Serguéi. Y empezaba a pensar que tampoco tenía nada que ver con ella.
Aquella misma tarde, con o sin el brillo de la aurora boreal, regresaría a la cabaña. Animada por la perspectiva del plan, se asomó de nuevo a la ventana, pero lo que vio la desanimó. La ventisca pronosticada azotaba el cristal con ferocidad. Era imposible distinguir nada más que una confusa procesión de mansas luces que provenían de los vehículos transitando de regreso a sus hogares. Miró el termómetro. La temperatura marcaba treinta y dos grados negativos. «Dios mío», se dijo horrorizada. Salir con ese clima era de locos, pero el ansia de reunirse con Serguéi era más poderosa. Él la estaría esperando. «¿Por qué no habré quedado aquí, en mi confortable apartamento?», se recriminaba. Pero algo la hacía pensar que él nunca hubiera accedido. Por alguna razón, que aún no comprendía, sabía que Serguéi no deseaba volver a pisar las calles de Norilsk. Tal vez, quería pasar desapercibido mientras durara aquella estancia que había prolongado por ella. Elena anhelaba averiguar el porqué de todo eso. Tenía que saber, además, por qué le dijo Serguéi que le recordaba a alguien. Retuvo ese pensamiento. La hacía sentir especial.
Ir en coche hasta la cabaña esa tarde iba a ser imposible. El camino del desvío estaría intransitable, nadie se molestaría en quitar montones de nieve de una ruta abandonada. Elena sopesaba la situación. Las cabañas estaban apenas a cuatro kilómetros de la ciudad. Entonces tomó la decisión temeraria de ir caminando hasta allí.
Buscó un antiguo mono de esquí que guardaba para casos de emergencia y, decidida, comenzó a enfundárselo sobre varias capas de ropa térmica. El grueso equipo de plumas, que había pertenecido a su hermano, aún olía a naftalina. Seguidamente se ajustó sobre la frente las gomas de la linterna, por debajo de la capucha. «Perfecto», se dijo. En el altillo también conservaba unas raquetas de nieve y unos bastones, un regalo de Iván que nunca había llegado a usar. Retiró el plástico y comprobó los cordajes.
Antes de salir tuvo la tentación de Sveta, pero recordó que la condición para seguir hablando con Serguéi era no tocar esa botella. Llegó a abrir el tapón, pero se detuvo antes de probar un trago. Sentía remordimientos, no podía traicionarle. Llevaba demasiadas horas sin probar el alcohol, y notaba el incipiente temblor en sus manos y el vacío adictivo que la impulsaba a beber. Pero esa noche necesitaba más a Serguéi. «No lo hagas», se dijo. Volvió a dejar la botella en su sitio, cogió un termo con té caliente y se puso en marcha. Conocía la ruta. Nada la detendría.
Empezó a avanzar entre las calles todo lo deprisa que pudo. No se veía un alma. La vestimenta que llevaba la protegía del frío extremo y, pese a que todo aquel envoltorio entorpecía sus movimientos, se sintió optimista. En cuanto salió de la periferia de la ciudad se dirigió hacia el descampado donde tomaría el desvío. El optimismo inicial con el que había salido del apartamento se debilitó cuando el impacto de las ráfagas del viento la hicieron caer al suelo. Caminaba algo agachada buscando el apoyo firme de cualquier estructura que se irguiera sobre el terreno. Dando un rodeo podría evitar la carretera principal. Era un itinerario algo más largo, pero menos expuesto. Intuía que en cuanto alcanzara el desvío, estaría más protegida, porque la ruta discurría entre montículos que harían de cortavientos y, además, estaban todas esas cabañas en las que poder refugiarse, antes de llegar a la de Serguéi. Confiaba en que estuvieran abiertas.
Sabía que aquella inconsciencia podía costarle la vida. El viento la tumbó varias veces más, hasta lograr dar con el desvío. Llevaba casi una hora caminando desde que salió de su casa cuando divisó, al fin, las primeras cabañas del antiguo ramal minero. Sintió un alivio infinito y aceleró el paso. Sentía crepitar la nieve bajo sus raquetas, un crujido seco que rasgaba la soledad de noche. El haz de luz de su linterna frontal reverberó sobre los cristales rotos de las cabañas. Aquellos antiguos refugios tenían la apariencia de fósiles extintos que mostraban sus esqueletos tras los troncos y tablones de madera. Elena pensó involuntariamente en las vidas difuntas de quienes una vez habitaron ese sendero de apariencia espectral. Empezó a inquietarse. Quería llegar ya al final del camino, donde se hallaba el cubil de Serguéi. La estufa estaría encendida y él la estaría esperando. Se concentró en sus raquetas, que se hundían con determinación en el manto nevado, tratando de ignorar la presencia de aquellos hogares rotos. Calculó que le quedarían unos pocos minutos. Estaba a punto de conseguirlo.
Al girar el recodo, distinguió por fin la cabaña de Serguéi, la última de todas, apartada del resto. Respiró con alivio exhalando un vapor congelado. Cuando llegó a la altura del refugio aminoró la marcha, tratando de recuperar fuerzas. Una vez que alcanzó la entrada buscó señales en su interior, pero no apreció el resplandor procedente de la estufa y las velas. Golpeó enérgicamente la puerta. Nada. Insistió, pero la puerta parecía atrancada. Sus manos, enfundadas en gruesos guantes, estaban entumecidas.
—¡Serguéi, soy yo, abre!
No hubo respuesta.
—¡¡Serguéi, abre la puerta!! —gritó con furia, zarandeando los maderos del portón.
En ese instante, oyó un crujido seco a sus espaldas.
—————————————
Autora: Susana Rizo. Título: La memoria del hielo. Editorial: Desnivel. Venta: Todos tus libros, Amazon y Casa del Libro.





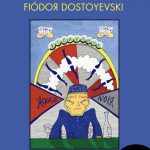
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: