En el primer volumen de La muerte del comendador, Haruki Murakami deja al protagonista deseoso de saber qué se oculta detrás del cuadro titulado igual que la novela.
¿Qué le ocurrió en el pasado al autor del cuadro La muerte del comendador? ¿Quién es el hombre sin rostro?… En este segundo libro, las incógnitas sembradas en el anterior volumen van desvelándose, y encajan como en un puzzle. De él ha dicho Isabel Coixet: “Búhos, cigarras, sonatas, vasos de whisky, oscuridad, misterios y gatos muertos de curiosidad: Murakami en estado puro”.
De este Libro 2 de Murakami, traducido del japonés de Fernando Cordobés y de Yoko Ogihara, Zenda publica las primeras páginas.
33
Me gustan tanto las cosas que se ven como las que no se ven
El domingo también hizo un día espléndido, apenas soplaba el viento y bajo el resplandeciente sol otoñal brillaban las hojas multicolores de los árboles. Unos pajarillos de pecho blanco volaban de rama en rama y picoteaban certeros los frutos rojos del bosque. Me senté en la terraza y me deleité en la contemplación del paisaje. El esplendor de la naturaleza se ofrecía por igual a ricos y pobres, sin hacer distinciones. Como el tiempo… No, tal vez el tiempo no. Quizá la gente rica tiene la opción de comprar tiempo con su dinero.
A las diez en punto apareció por la cuesta el Toyota Prius azul claro. Shoko Akikawa llevaba un fino jersey beige de cuello vuelto y unos pantalones estrechos de algodón de color verde claro. Lucía una modesta cadena de oro. Su peinado era casi perfecto, como la semana anterior, y cuando movía la cabeza, dejaba al descubierto su elegante cuello. Llevaba un bolso de ante colgado en bandolera y unos zapatos marrones tipo náutico. Vestía de manera sencilla, pero se notaba que cuidaba todos los detalles. Sin duda, tenía el pecho bonito y, según la información de carácter íntimo aportada por su sobrina, no se ponía relleno en el sujetador. Sus pechos me atraían, aunque solo fuera desde una perspectiva puramente estética.
Marie Akikawa, por su parte, vestía ropa informal distinta a la del día anterior: unos vaqueros rectos gastados y zapatillas Converse blancas. Los pantalones tenían unos cuantos agujeros (hechos a propósito, obviamente). Llevaba un cortavientos ligero de color gris sobre los hombros y una gruesa camisa de cuadros como de leñador. Al igual que la semana anterior, en su pecho no se notaba ninguna redondez y tenía la misma cara de mal humor, como la de un gato al que le han retirado el plato antes de que terminara de comer.
Preparé té y lo serví en el salón. Les mostré los tres bocetos que había hecho el domingo anterior. A Shoko parecieron gustarle.
—Producen una impresión muy viva —dijo—. Reflejan a Marie mejor que una foto.
—¿Me los vas a dar? —preguntó Marie.
—Por supuesto —contesté—, pero cuando termine el cuadro. Quizá los necesite hasta entonces.
—¡Marie! —exclamó su tía con un gesto de preocupación—. ¿Qué dices? ¿De verdad no le importa?
—No, no me importa. Una vez terminado el retrato ya no me harán falta.
—¿Los usas como referencia? —me preguntó Marie. Negué con la cabeza.
—No. Digamos que los he pintado para entenderte de una forma tridimensional. Sobre el lienzo pintaré algo distinto, creo.
—¿Ya tienes en la cabeza la imagen que vas a pintar?
—No, todavía no. A partir de ahora vamos a pensar en ella juntos.
—¿Necesitas entenderme de forma tridimensional?
—Sí —respondí—. Un lienzo es una superficie plana, pero un retrato debe estar pintado en tres dimensiones. ¿Lo entiendes?
Marie puso cara de extrañeza. Supuse que, al oír la palabra tridimensional, había pensado en la redondez de su pecho. De hecho, lanzó una mirada furtiva al de su tía, que describía una hermosa curva bajo su fino jersey. Después me miró a la cara.
—¿Qué hay que hacer para dibujar así de bien?
—¿Te refieres al boceto? Marie asintió.
—Sí, al boceto, a los croquis.
—Practicar. Cuanto más se practica, mejor salen las cosas.
—Pues a mí me parece que mucha gente no mejora nada por mucho que practique.
No le faltaba razón. Había estudiado en la Facultad de Bellas Artes y muchos de mis compañeros no mejoraban en absoluto por mucho que practicasen. Aunque uno se empeñe, lo que de verdad cuenta son nuestras habilidades naturales. Pero si empezaba a hablar de eso, la conversación terminaría por írseme de las manos y no acabaría nunca.
—Eso no significa que no haga falta practicar. Hay talentos y cualidades que solo emergen cuando uno practica.
Shoko asintió con cierto entusiasmo al escuchar mis palabras. Marie, por su parte, se limitó a torcer un poco la boca, como si dudase de lo que le decía.
—Quieres mejorar tus dibujos, ¿verdad? —le pregunté. Marie asintió de nuevo inclinando la cabeza.
—Me gustan tanto las cosas que se ven como las que no se ven.
La miré a los ojos, brillaban de una forma especial.
No entendí a qué se refería, pero, más que sus palabras, me llamó la atención el brillo de sus ojos.
—Qué cosas más extrañas dices —intervino Shoko—. Parece un acertijo.
Marie no contestó. Se limitó a contemplar sus manos en silencio, y cuando levantó la cara, ya había desaparecido ese brillo especial de sus ojos. Apenas había durado un instante.
Marie y yo nos metimos en el estudio. Shoko sacó de su bolso el mismo libro grueso en edición de bolsillo de la semana anterior (pensé que era el mismo por el aspecto) y enseguida se acomodó en el sofá para empezar a leer. Parecía entusiasmada y me intrigaba saber qué libro era, pero me contuve y no se lo pregunté.
Marie y yo nos sentamos uno de cara al otro a unos dos metros de distancia, como habíamos hecho una semana antes. En esta ocasión, sin embargo, tenía delante de mí un caballete con un lienzo, si bien aún no había cogido ningún pincel ni ningún tubo de pintura. Por el momento, me limitaba a mirar alternativamente a Marie y al lienzo vacío, pensaba cómo trasladar allí tridimensionalmente su imagen. Necesitaba una «historia». No bastaba con plasmar la imagen en el cuadro. Solo con eso no se hacía un retrato. Para mí, en ese momento, lo más importante era encontrar una historia y empezar a dibujarla.
Sentado en la banqueta, observé la cara de Marie durante mucho tiempo y ella no apartó la mirada en ningún momento. Me miraba directamente a los ojos, casi sin pestañear. No era una mirada desafiante, pero sí transmitía la decisión de no echarse atrás. La gente se llevaba una impresión equivocada de ella debido a sus rasgos nobles y proporcionados de muñeca, pero en realidad era una niña con un carácter fuerte. Tenía su propia forma de hacer las cosas, sin titubear. Una vez que había trazado una línea recta frente a ella, ya no se desviaba con facilidad.
Al observarla con detenimiento me di cuenta de que había algo en sus ojos que me recordaba a los de Menshiki. Ya me había dado esa impresión, pero ese rasgo suyo en común volvió a sorprenderme. Era un brillo extraño. Podría decir que semejante a una «llama congelada en un instante». Producía calor y, al mismo tiempo, transmitía calma. Parecía una joya muy especial con una fuente de luz oculta en su interior. Donde dos fuerzas luchaban fervorosamente, una por salir y expandirse y otra que se recluía y tendía a mirar hacia dentro. Pero si pensaba eso, era porque Menshiki me había hablado con anterioridad de la posibilidad de que Marie fuera su hija biológica. Quizá por eso buscaba a propósito un rasgo común entre ellos.
Fuera como fuese, tenía que plasmar en el lienzo ese brillo especial de sus ojos, que era la característica central de su expresión, lo que hacía que se tambalease su fisonomía casi perfecta. Sin embargo, aún no era capaz de encontrar el contexto que me permitiera hacerlo. Si no lo lograba, esa cálida luz solo parecería una joya gélida. Tenía que descubrir de dónde procedía el calor que había en el fondo de su mirada y hacia dónde iba realmente.
Después de mirar alternativamente su cara y el lienzo me resigné. Aparté el caballete a un lado y tomé aire varias veces despacio.
—Hablemos de algo —propuse al fin.
—Vale —dijo ella—. ¿De qué?
—Me gustaría saber algo más de ti, si no te importa.
—¿Por ejemplo?
—Pues… ¿Cómo es tu padre? Marie torció ligeramente la boca.
—No le entiendo.
—¿Por qué? ¿No habláis?
—Casi no le veo.
—¿Trabaja mucho?
—No sé gran cosa de su trabajo, pero creo que no le intereso demasiado.
—¿No le interesas?
—Lo deja todo en manos de mi tía. No hice ningún comentario.
—¿Te acuerdas de tu madre? —continué—. Me contaste que cuando murió tenías seis años.
—Solo me acuerdo de ella a trocitos.
—¿A trocitos?
—Desapareció de mi vida en un instante, y yo no entendía entonces lo que significa la muerte de una persona. Pensaba que solo había desaparecido, como el humo que se escapa por una rendija. Se produjo un silencio y, al cabo de un rato, continuó.
—No recuerdo el antes y el después, porque desapareció de repente y no entendí bien la razón de su muerte.
—¿Estabas confusa?
—Un muro muy alto separa el tiempo en que estaba mi madre y el tiempo a partir del cual desapareció. Son dos tiempos que no se conectan.
Volvió a quedarse callada un rato mientras se mordisqueaba los labios.
—¿Entiendes esa sensación? —me preguntó al fin.
—Creo que sí. Mi hermana pequeña murió con doce años. Ya te lo he contado, ¿verdad? Asintió.
—Tenía una malformación congénita en una de las válvulas del corazón. Se sometió a varias operaciones muy complicadas y en un principio todo fue bien, pero por alguna razón no llegaron a solucionar el problema. Digamos que vivió siempre con una bomba de relojería dentro de su cuerpo. En la familia siempre nos pusimos en el peor de los casos y no nos pilló por sorpresa como te pudo suceder a ti con tu madre.
—No os pilló por sorpresa…
—Me refiero a que no fue algo inesperado, como cuando de repente en un día soleado suena un trueno a lo lejos y a nadie se le había ocurrido que pudiera suceder.
—Pillar por sorpresa —volvió a repetir, como si de ese modo archivase la expresión en algún compartimento de su cabeza.
—Hasta cierto punto era previsible —continué—, y, a pesar de todo, cuando sufrió el ataque repentino y murió en el mismo día, el hecho de estar preparados ante la posibilidad de perderla no nos sirvió de nada. Yo me quedé literalmente petrificado. No solo yo, en realidad. Nos pasó a todos lo mismo.
—¿Te cambió mucho aquello?
—Sí, cambió muchas cosas. Lo cambió todo, de hecho, tanto dentro como fuera de mí. El tiempo empezó a transcurrir de otra manera y, como tú dices, ya no fui capaz de conectar lo que había pasado antes de su muerte y lo que había pasado después.
Marie me miró fijamente durante unos diez segundos y después dijo:
—Tu hermana era muy importante para ti, ¿verdad?
Asentí.
—Sí, era muy importante para mí.
Marie agachó la cabeza como sumida en sus recuerdos, y solo volvió a levantarla al cabo de un rato.
—Tengo la memoria dividida y ya no me acuerdo bien de mi madre. No recuerdo cómo era, su cara, las cosas que me decía. Mi padre tampoco cuenta muchas cosas de ella.
Lo único que yo sabía de la madre de Marie era lo que Menshiki me había contado con todo lujo de detalles sobre su último encuentro sexual, sobre su apasionado intercambio en el sofá de su oficina que, tal vez, significó la concepción de Marie. Pero, lógicamente, no podía hablarle de eso.
—De todos modos, algún recuerdo conservarás. Viviste con ella hasta que tuviste seis años. —Solo el olor —dijo Marie.
—¿Su olor?
—No, el olor de la lluvia.
—¿El olor de la lluvia?
—Llovía. Llovía tan fuerte que se oía cómo las gotas golpeaban el suelo. Sin embargo, mi madre caminaba sin paraguas. Íbamos de la mano bajo la lluvia. Creo recordar que era verano.
—¿Una de esas tormentas de verano?
—Puede ser. Notaba el olor que desprende el asfalto quemado por el sol cuando se moja de repente. Recuerdo ese olor. Estábamos en una especie de mirador en lo alto de la montaña y mi madre cantaba una canción.
—¿Qué canción?
—No recuerdo la melodía, pero sí la letra. Decía algo así como que al otro lado del río se extendía bajo el sol una gran pradera verde, pero a este lado no dejaba de llover… ¿La has oído alguna vez? No me sonaba de nada.
—Creo que no. Marie se encogió ligeramente de hombros.
—Se lo he preguntado a mucha gente, pero nadie la conoce. ¿Por qué será? ¿Me la habré inventado?
—Tal vez la inventó para ti en ese momento. Me miró a los ojos y sonrió.
—Nunca lo había pensado. De ser así sería maravilloso, ¿no crees?
Creo que esa fue la primera vez que la vi sonreír. Como si una densa nube se hubiese partido en dos para dejar pasar un rayo de sol que iluminase la tierra prometida.
—¿Sabrías identificar ese lugar que aparece en tu recuerdo? —le pregunté.
—Es posible —dijo—. No estoy segura del todo, pero creo que sí.
—Conservar en la memoria una imagen así, un paisaje como ese, es algo precioso.
Marie se limitó a asentir.
—————————————
Autor: Haruki Murakami. Título: La muerte del comendador, libro 2. Editorial: Tusquets. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro




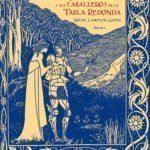

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: