1986. España conmemora el 50º aniversario de la Guerra Civil mientras dos periodistas son asesinados. 1937. Barcelona vive un verdadero caos, llevándose a cabo una lucha contra el espionaje soviético. Al frente de las operaciones se encuentra un enigmático y cruel personaje apodado El Águila Negra. La incógnita sobre su identidad resurgirá medio siglo después.
Zenda adelanta las primeras páginas de La mujer de la quinta columna, de Laurentino Vélez-Pelligrini (Pluma de Sueños).
***
Prefacio
Bajó la visera del casco con la rapidez de una guillotina y empuñó los manillares. Al arranque sucedió una salida meteórica. En unos segundos, la aguja volcó al otro extremo. El tubo de escape gruñía como una bestia y las líneas en el asfalto pasaban como relámpagos. Apenas si había necesitado diez minutos para cumplir con su cometido. Quemó calles y avenidas hasta encontrarse en el barrio de San Cosme, santuario de patriarcas gitanos, quinquis y camellos. Llegó a un descampado de terreno barroso, repleto de montañas de basura en las que se entremezclaban chatarra, electrodomésticos destrozados, ropa vieja, juguetes rotos, botellas de alcohol y jeringuillas. Al retirarse el casco, le vino un invasivo olor a podredumbre. A unos metros estaba su coche, un modelo antiguo de chapa maltratada y comprado por unos billetes a un yonki cuyas venas suplicaban piedad. Para la utilidad que le iba a dar al viejo trasto, era suficiente. Miró la moto. Qué preciosidad y, sobre todo, que pena deshacerse de ella. La tumbó de una patada marcial. Se quitó la cazadora de corredor después de sacar del bolsillo la pistola. Arrojó sobre la Honda el casco y toda la indumentaria bajo la que se ocultaba. Apuntó al depósito. Una rápida columna de fuego se elevó, mientras él observaba cómo aquella máquina se convertía en pasto de llamas. Al volante del viejo coche, todavía se quedó a mirar cómo una última explosión terminaba de partir la moto en dos. Dio al contacto y abandonó el lugar. Estacionó media hora después en una calle estrecha y discreta y tiró las llaves a la cantarilla. La Guardia Urbana tardaría en percatarse del abandono del vehículo. Dirigió sus pasos hacia la boca de metro y compró un billete adjuntando a las monedas unas amables palabras para la taquillera. Bajó al andén, donde se confundió con la gente que regresaba de sus trabajos. Eran las ocho de la tarde. Él también volvía de hacer el suyo. El olor a sudor del pasajero que tenía al lado se mezclaba con el propio: el de la muerte.
PRIMERA PARTE
La guerra es la respuesta cobarde a los problemas de la paz.
THOMAS MANN
1
Calle Consell de Cent
Barcelona, octubre de 1986
El inspector jefe Aladino Requejo observó el cadáver, cuya frente agujereada por una bala estaba estampada sobre un escritorio repleto de papeles bañados en sangre. Se dirigió hacia la mesa contigua, donde otro cuerpo yacía contra el respaldo de un sillón giratorio. No estaba entre lo peor visto a lo largo de sus veinte años en la Policía Nacional, lo que no impidió que se dijese que «menudo espectáculo a buena mañana y con el desayuno todavía en el estómago». Uno de sus hombres, el subinspector Joaquín Ansio, hablaba con el juez. Otro de ellos, el subinspector Carlos Cuenca, lo hacía con el forense. Se abrió paso entre varios agentes. Fue hacia otra dependencia repleta de mesas con máquinas de escribir, que intuyó como una de las salas de redactores. Miró a través de la ventana. El tráfico estaba cortado por dos furgones. Detrás de las cintas de acordonamiento la multitud contemplaba morbosa las desordenadas idas y venidas de los agentes uniformados. No era para menos. Algo había pasado en la sede del semanario El Observador, una de las revistas de información política y social más importantes del país.
El subinspector Cuenca fue hacia Requejo. Era un trajeado y joven policía de tez mestiza, ojos negros, cejas espesas y cabello ondulado, cuyo tono de voz denotaba un marcado deje latinoamericano. Todos le llamaban El colombiano a raíz de sus orígenes maternos.
—Qué… ¿Cómo lo ve, subinspector? —preguntó Requejo sin apartar la vista de la ventana mientras mimaba con el índice su poblado y canoso bigote.
—Por la conclusión a la que he llegado con el resto de los compañeros de la científica, el hijo de puta entró en la recepción, se cargó las cámaras de videovigilancia con un disparo y le metió una bala en la frente a los dos guardias jurados, que no debieron ni poder reaccionar, puesto que todavía tienen enfundadas sus armas. Después subió por patas hasta aquí y les metió otro tiro a los periodistas. Un solo tiro en la cabeza a cada uno, directo, rápido…
—Lo curioso es que no haya más víctimas, aquí trabaja mucha gente…
—Eran los últimos que quedaban. Todos los redactores se van a las seis. El tío actuó como un relámpago. Bloqueó las puertas menusas para que, al salir, se cerrasen y no se volviesen a abrir. Nadie se dio cuenta de nada. Llevan muertos toda la noche. Los descubrieron los otros dos guardias jurados que hacen el relevo a las seis de la mañana y que, por lo que nos han explicado, entran por otra puerta de la que tienen un código. ¡Con menudo espectáculo se encontraron!
—¿Qué ha dicho el forense?
—La hora de la muerte, la siete de la tarde… Los de balística están seguros que los asesinaron con un silenciador.
—Nada más ni nada menos que el famosísimo Juan Belarde, director del semanario El Observador y un joven reportero, por lo visto con estrella en ascenso, Alejandro Pérez Vinagradov. Leí algunos de sus artículos.
—No dejan títere con cabeza… Cuarteles de la Guardia Civil, altos rangos militares, policías, políticos… Y, ahora, la prensa. Supongo que, al menos por el momento, este caso pasará a manos de los compañeros de anti terrorismo. Por la información de la que disponemos, Belarde había recibido varias amenazas de ETA.
—Debemos ser prudentes, Cuenca, ETA siempre deja su firma. Lo del silenciador no me cuadra. No hay ni un solo asesinato que sus miembros hayan acometido con ese tipo de armas. La banda suele hacer ruido cuando actúa.
—Quizás tenga razón… —Cuenca empezaba a dudar.
—Claro que el jefe la tiene, compañero… —Acababa de unirse el subinspector Joaquin Ansio, un hombre corpulento con cara de pocos amigos apodado el Topo y quealgo sabía de esas cosas. Había pertenecido a la Brigada Político-Social y sido enviado al País Vasco hacía algunos años, donde le había tocado infiltrarse en los círculos atberxales—. Yo estoy seguro que no fue ETA y el propio juez también. Por cierto, inspector jefe, todo está listo para que se ordene el levantamiento de los cadáveres…
Requejo se había quedado pensativo. Estaban ante algo muy serio y eso es lo que le preocupaba.
—Un cuádruple asesinato sin aparente móvil político. ¿Pero a manos de quién y por qué? —dijo Cuenca.
—Esas son, en efecto, las dos grandes preguntas —dio por concluido Requejo.
2
Dos semanas antes…
Muy delgado y pasados los cuarenta, Juan Belarde lucía un canoso y liso cabello con un peinado pop que recordaba a los Beatles en los años 60. Sentado en su despacho, acababa de leer el artículo. Exigía mucho a sus colaboradores. Advirtió las fotografías que el redactor Alejandro Pérez Vinagradov adjuntaba al texto. Tenían casi cincuenta años, pero con algunos arreglos podían servir. Repasó ciertos párrafos. «Esto va a ser un bombazo», pensó. Llamaron a la puerta. El reloj marcaba las once de la mañana, justo la hora a la que le había dado cita al autor. Entró un joven. Belarde levantó la vista y se quitó las gafas.
—¡Hombre, Alex, pasa!
Alejandro era alto y de andares firmes, rubio, de inconfundibles rasgos eslavos que le hacían parecerse a uno de esos deportistas de élite fornidos en la más rigurosa disciplina. Se sentó. Desprendía ademanes de impaciencia a la espera de la opinión de su director, dado que era el mejor artículo que había escrito y, si tenía el impacto con el que contaba, consolidaría su puesto en el semanario.
—¿A ver, qué te parece, Juan? —apuró a su jefe.
—¡Excelente! Un magnífico trabajo. Tienes madera como periodista de investigación.
—¿Entonces lo pondrás en la parrilla? —se entusiasmó Alejandro.
Hubo un silencio que debilitó el ardor del joven periodista. «Ahora no me digas que no me lo vas a publicar, cabrón…», pensó para sus adentros. Belarde le miró fijamente al tiempo que cruzaba los brazos sobre la mesa.
—Ya te acabo de decir que me gusta mucho tu trabajo. Ahora bien, tengo que someterlo al consejo de redacción. Habrá debate sobre este paper. ¿Sabes que nos arriesgamos a una demanda por difamación? Para evitarnos quebraderos de cabeza que le puedan costar un pastón a la empresa editora, a mí como director y a ti también como autor del artículo, necesito que me garantices la fiabilidad de tus fuentes.
—No las puedo revelar por el momento. Sin embargo, te aseguro que en ese aspecto no van a tener por dónde cogernos. Bebe de fuentes muy fehacientes. ¿Cuándo uno solo de mis artículos se ha basado en meras especulaciones?
—Te repito que te considero uno de los mejores en tu especialidad…
—¿Entonces a qué le tienes miedo?
—Yo, miedo… ¿a quién? —Se señaló con el índice el director—. Me conoces poco, chico.
—Te noto vacilante.
—Sólo prudente ante un pequeño escollo…
Alejandro torció el gesto malhumorado después de preguntarse qué nueva pega le iba a poner. No era la primera vez que sus artículos se quedaban en el cajón por una decisión de última hora.
—Vete al grano.
—La editorial Cuaderno de las Letras va a publicar próximamente las memorias de esta tía —dijo poniendo el índice sobre una de las fotos en blanco y negro y en la que figuraba una joven mujer—. Cuaderno de las Letras es uno de los principales clientes de la empresa editora de nuestro semanario. Compran espacios publicitarios en cada uno de los periódicos, revistas y cadenas de radio que constituyen nuestro grupo. No se trata sólo de ser periodista y ponerse a teclear en la Olivetti, sino de saber de contabilidad, partidas acreedoras y deudoras, balances y beneficios a final de año. Si perjudicamos el lanzamiento de las memorias de esta señora, nos van a devolver la pelota y nuestra empresa editora perderá sus contratos de publicidad. Sabes que nuestros medios viven de eso, de los anunciantes.
—La cuestión no está en denostar al sello que va a publicar las memorias de esa mujer. Incluso puede que la editorial agradezca la proyección que vamos a darle. El tema está en hacer honor a la verdad.
—Veo que has puesto mucho empeño en este artículo, pero… Me da la impresión que hay algo muy personal en todo ello. —El director le miró directo a los ojos.
—¿Qué es lo que te hace pensar eso, Juan? —se puso a la defensiva el joven.
—Mi intuición… Pero te puedo asegurar que este artículo va a marcar un antes y un después en tu carrera. Te lo repito, sólo debemos tener cuidado con no pillarnos los dedos.
—¿No me estabas diciendo que podría haber resistencias?
—Sí que podría haberlas, no que no pudieran superarse.
Alejandro se sintió triunfante. ¡Alegría! Tenía convencido a su jefe.
Belarde juntó las hojas del artículo y las puso a un lado. Miró su agenda abierta sobre el escritorio, como si diese por zanjada la reunión. Albergaba fama de ser expeditivo y no dedicar más de diez minutos a una entrevista.
—¿Algo más, Alejandro?
—No te robaré más tiempo, Juan.
Alejandro se levantó y le tendió la mano.
—Te tendré al corriente respecto al artículo, pero no te preocupes, si las cosas van bien, verá la luz. ¡En portada, además!
—Gracias, Juan… No te arrepentirás.
Cuando Alejandro Pérez Vinagradov abandonó la redacción del semanario, pensó que ese día iba a llegar a casa con buenas noticias para su madre.
Pierrette Vinagradov vivía en Passeig de Gracia, donde ocupaba un vasto piso cuyo alquiler corría a cargo del Consulado de la Unión Soviética, un privilegio del que gozaba como miembro de la Nomenklatura. Aguardaba impaciente la llegada de su hijo. Por el momento, dedicaba el tiempo a su cotidiana lectura de Pravda. Oyó a Alejandro echar las llaves sobre el cenicero del recibidor. Este entró en el salón y la besó. Pierrette Vinagradov no era como las demás madres, pero Alejandro se había resignado a su forma de ser. De pie frente a ella la observó durante unos segundos. Rubia, de una nórdica palidez, alta, escuálida y pose rígida como si su cuello y vertebras estuviesen hechos de hormigón, Alejandro siempre había sentido una mezcla de miedo, respeto y admiración por ella. De hecho, eran muchos los que experimentaban lo mismo al tener enfrente a la todopoderosa Pierrette Vinagradov, a la intocable exmiembro del Politbureau, la protegida de Brezniev y de la que todos guardaban en memoria su veneración a Stalin y su agresiva retórica contra los enemigos del socialismo. Al igual que todos los demás, Alejandro también estaba acostumbrado a su semblante de hierro.
—¿Qué noticias me traes? —preguntó Pierrette con voz rasposa.
—Buenas, mamá, muy buenas…
—Siéntate a mi lado y cuéntamelo todo.
Las palabras de su madre nunca le sonaban como una sugerencia, sino como una orden.
Explicó hasta el último detalle de su conversación con el director de El Observador. Ella escuchaba sin perder detalle. Satisfecho de sí,
Alejandro esperaba una reacción.
—Eres como tu padre, un buen periodista. ¿Le has dicho a Belarde cuáles son tus fuentes?
—Por supuesto que no…
—Cuando aparezca tu artículo, la verdad es que no me gustaría estar en la piel de esa zorra —bramó la rusa.
—Hemos de ser prudentes, matb…
Aunque hablasen en español y en ruso alternativamente, a Alejandro le gustaba llamarle «madre» en eslavo.
—¿Qué quieres decir?
Pierrette Vinagradov se enojó. No le gustaba que las cosas no saliesen como las preveía.
Antes de que estallase en cólera, Alejandro se apresuró a explicarse:
—Belarde me ha advertido de las consecuencias. Esa mujer no es cualquiera, tiene carácter y seguro que se defenderá.
—Puede, pero con la información que te he facilitado, veremos cómo lo hace. Tu abuela tampoco se reveló una mujer cualquiera. Era mi madre, una persona buena y con muchos ideales. Cuando era pequeña, siempre conservé la esperanza de reencontrarme con ella. —Pierrette dejó entrever una cierta melancolía en su rostro inexpresivo—. No hubo ni un solo día que no pensase en mi madre. Al saber que había muerto —todas las facciones de la mujer se tensaron—, mi mundo se vino abajo. Todo por culpa de un asesino, el mismo con el que se acostaba esa puta, la cómplice de los verdugos de mi madre. No voy a permitir que se salga con la suya.
Alejandro le cogió la mano.
—Honraremos la memoria de la abuela… Te lo prometo, matb.
Pierrette le acarició el cabello, regalándole una mirada maternal a la que tampoco le tenía acostumbrado.
—Siempre que te observo, me doy cuenta que cada día te pareces más a mi padre y tienes algunos rasgos de mi madre. De tu abuela…
Alejandro le dio otro beso en la mano. Casi nunca se atrevía a hacerlo por medio a su reacción arisca. La quería pese a todo. Tras arrodillarse en el suelo apoyó la mejilla en su regazo. Pierrette cerró los ojos. Volvieron recuerdos crueles a su mente que aún la torturaban. Le habían usurpado su infancia y arrebatado a los seres que más quería, a los únicos que tenía en este mundo. Se lo iban a pagar, a pagar caro, muy caro…
3
Barcelona, distrito de la Bonanova, 1937
Abrigado con una gabardina negra de cuero y cubierto por un sombrero del mismo color, el hombre encendió un cigarrillo después de coger los documentos que le acababa de entregar el individuo que tenía enfrente. Apenas si conseguían verse los rostros en esa habitación inmersa en una penumbra sólo rota por la discreta luz de una lámpara de escritorio. El de la gabardina negra enfocó los documentos con una pequeña linterna examinándolos uno a uno.
—Un buen trabajo —le felicitó. No era algo que soliera hacer—. Acabada la Cruzada sabremos agradecérselo.
—En el momento que termine su Cruzada o como la quieran llamar, yo ya no estaré aquí. Parece mentira que, después del tiempo que llevamos tratándonos, no se haya usted percatado de que me limito a hacer eso para lo que se me paga y que, en lo que me concierne, ni estoy con ellos, ni tampoco con ustedes.
—Cuidado, Patinaux… Lo que parece mentira es que, siendo usted francés y teniendo sus compatriotas tanto celo por los buenos modales, cuide así de mal sus palabras.
Didier Patinaux se achicó ante el semblante asesino del hombre que tenía delante.
—Sólo quería recordarle que soy neutral en este asunto y que sus disputas de bárbaros exaltados no me interesan. Ustedes ordenan y yo ejecuto y cobro. Eso es todo. Me parece que es más que suficiente. No puedo hacerlo mejor…
—Lo que tiene que hacer se lo decimos nosotros. No lo decide usted —habló entre dientes el de negro.
Era peligroso. Patinaux ansiaba irse de allí a la mayor brevedad posible. A cada encuentro que efectuaban en ese lugar, nunca sabía si saldría con vida de él.
—¿Para cuándo se llevará a cabo la próxima salida? —preguntó titubeante.
Patinaux se arrepintió de su atrevimiento a la espera de la peor de las respuestas.
—Se lo diremos en su momento… Pero le advierto que es la última vez que se adelanta usted a mis palabras y olvida que le toca hablar sólo para responderme. Retenga la consigna.
Extrajo del bolsillo un pañuelo atado por un nudo y lo puso ante la cara de Didier Patinaux. Lo dejó caer. El francés lo atrapó con la palma de la mano. Pesaba. Tras deshacer el nudo, comprobó que en el interior había dos anillos y una pulsera de diamantes, así como una cadena de oro, todo, saltaba a la vista, de muchos quilates.
—¡Huy!… —Patinaux se encogió de hombros, pero sin osar mirar a la cara al otro—. ¿Y cómo cree usted que voy a vender esto? Necesito dinero en efectivo, dígaselo a los próximos viajantes.
—¿Es imbécil? —se exaltó el de negro—. ¿No sabe que los billetes republicanos no tienen absolutamente ninguna validez fuera de la zona roja? Eso podrá venderlo a buen precio en Portugal o en Francia.
—Sin duda, pero por ahora necesito dinero. Lo que hago no se lleva a cabo así como así, requiere material y sobornos y eso sólo es posible pagando en metálico.
—Todo lo que me explica no es mi problema —musitó el de negro.
—Está bien, está bien… Sólo era un comentario.
—Pues que sepa que no me interesa. Haga lo que le ordenemos. Eso es todo. ¿Lo entiende o no?
Patinaux sintió miedo. Ese hombre le recordaba a los miembros de la Gestapo durante la época en la que vivió en Berlín y donde se había dedicado a falsificar partidas de nacimiento, libros de familia y pasaportes para las familias judías que podían pagarlo.
—Por supuesto… —dijo tartamudeando el falsificador.
Patinaux hizo ademán de irse. Los encuentros con el hombre de negro siempre eran fríos y de una enorme brevedad.
—¿Adónde va?
—Pensé que habíamos acabado…
—Eso también lo decido yo, Patinaux. Tengo otro trabajo para usted…
El francés se cuadró sin atreverse a decir nada. De baja estatura y rostro redondo, Patinaux también era cobarde. Sin embargo, sabía de sobra que su trabajo en la sombra se revelaba imprescindible para mucha de la gente poderosa a la que prestaba sus servicios. El pequeño cuerpo del francés se llenó de avaricia. Si algo había de cierto en él, es que nada de lo que hacía era gratis.
El de negro le tendió un sobre. Contenía varias fotos.
—¿Para cuándo lo quiere?
—Se lo diré cuando toque… Limítese usted a hacer el trabajo por el que normalmente le pagamos y darles a esas personas nuevos nombres y apellidos.
—Tendré que buscar apellidos comunes, poco redundantes y sospechosos. A sus viajantes se les ve demasiado estilo. Tienen cara de ricos. Conozco a alguien que puede hacer algunos arreglos en las fotos.
—Cómo lo haga, es su problema, Patinaux…
El falsificador entendió que la conversación estaba en su término.
—¿Puedo irme?
—Ahora sí… —Sonrió con malicia el de negro.
El francés sabía que tenía que irse sin más, sin ni siquiera atreverse a tenderle la mano a su cliente. Mejor, el solo contacto con aquellos guantes negros que siempre llevaba le producía una extraña sensación. Parecía que portaban la muerte en ellos.
—Adiós…
—Salga por la puerta trasera del jardín —le ordenó.
Desapareció en la oscuridad. El hombre de negro miró a través de la ventana, asegurándose de que el falsificador abandonaba el palacete. Después abrió una puerta que hacía función de falsa biblioteca. Detrás de ella apareció un hombre cubierto por un sombrero y un abrigo con cuello de zorro. Le miró y arqueó la ceja izquierda. Era un tic con el que estaban familiarizados todos los que conocían a Aureli Ramonet.
—No me fío de él —se apresuró en prevenirlo una vez en el centro del umbrío salón.
—Sin embargo, nos es imprescindible, Aureli.
—Aun así, hay que tener mucho cuidado.
—A este cretino todavía se le puede controlar, después de todo, toma lo que le dan.
—¿Hay alguna posibilidad de que se venda a nuestros enemigos?
—Existe posibilidad de cualquier cosa en esta guerra.
—En cualquier caso hemos de ser muy prudentes —perseveró Aureli Ramonet al tiempo que se le volvía a escapar el tic de la ceja izquierda.
—Descuida. Tengo a ese personajillo a ojo.
—El éxito de este pasaje es fundamental. Le prometí a esa familia que todo saldría bien. Barcelona ya no es un lugar seguro para ellos. La familia Guiu está muy señalada.
—Confía en mí. Hemos pasado a bastante gente y las cosas han ido bien, agente 8.
Era la identificación que Ramonet tenía asignada desde que el general Mola le había reclutado como espía del SIFNE, el Servicio de Inteligencia de la Frontera Noroeste de España. Empezó a caminar por el salón y, después de rodear un lujoso sofá, se detuvo y miró al de negro.
—Cambiando de tema, ¿cuál es tu próximo destino?
—Por el momento me dirigiré a Saint-Tropez.
—¿A Saint-Tropez? —le volvió el tic.
—Sí, he de encontrarme allí con un enlace. Desde que en el 36 los italianos consiguieron hundir aquel naviero griego que llevaba armamento para el puerto de Barcelona, los rojos ya no se fían. Están pendientes de nuestros movimientos. Puede que Francia se haya declarado oficialmente neutra en esta contienda, pero el suelo francés también es nuestro campo de batalla y lo que es cierto para Francia entera, lo es para Saint-Tropez y París en particular. Sin olvidar Biarritz.
—Dicen que Josep Pla está realizando un trabajo excelente.
—Tengo mis dudas sobre el agente 10…
—Sin embargo, todos comentan que lo del hundimiento de ese naviero griego fue gracias a él.
El hombre de la gabardina rio a carcajadas.
—A ver, agente 8, supongo que no me estás hablando en serio. En Saint-Tropez tenemos un contacto algo más profesional y formado que Josep Pla. Este trabajo lo tienen que hacer los hombres con amor a las pistolas, no a las palabras. Pla, así como el propio Cambó, son conspiradores de salón. No se manchan las manos y menos con sangre. Prefieren que lo hagan otros.
Aureli Ramonet hizo una mueca.
—No entiendo por qué no te fías de él.
—Mira cómo será que sus propios informes le delatan. Aunque quisiese ocultarlo, todos sabrían que es él, el poeta del Ampurdán. —El hombre de la gabardina hizo un gesto burlón—. Todos dicen que colabora porque parece que quiere hacer méritos ante Franco y cobrarse algunos favores cuando ganemos la guerra. Es notorio y conocido que, tanto Pla como el grueso de los hombres de la Liga Catalana, son unos oportunistas.
Ramonet endureció el semblante.
—Sé de la simpatía que nos tenéis en Burgos. Sin embargo, por mucho que lo intentes, querido amigo, no voy a responder a tus provocaciones. El peor error que podríamos cometer es tomar ejemplo de los rojos. Ya ves, ni siquiera se ponen de acuerdo entre ellos y esa es la razón por la que van a perder esta guerra. En cuanto a nosotros, cuando acabe la contienda, ya ocupará cada uno su lugar, el que le convenga o el que le manden. Todos sabemos lo que nos une en esto y lo que nos inclinamos a proteger. O sea, nuestros intereses.
—¡Je, je, je…! Hablas como un auténtico político, Ramonet. Normal, adquiriste tabla en tu etapa como diputado de la Liga Catalana. Entiendo que defiendas a los tuyos —se mantuvo guasón el de la gabardina.
—Eso es el pasado. Estamos luchando por una Nueva España. Fui diputado en nombre de unas ideas en las que creía y hoy estoy metido en esto contigo por otras ideas y causas en las que me vuelco con la misma intensidad —dijo de forma atropellada.
—No te alteres, agente 8.
Al igual que con el falsificador, el de negro se otorgaba siempre la atribución de dar por acabada una conversación, aunque el que tuviese enfrente portase el apellido de una de las familias más preeminentes de la burguesía barcelonesa.
—Bien, deberíamos despedirnos, camarada. Es peligroso permanecer demasiado tiempo aquí. No estás sin saber que los rojos tienen muy vigilada la parte alta de Barcelona —advirtió el de negro el odio en el rostro.
—Tenme al corriente de lo que hace ese Patinaux, insisto en que no me fío de él.
—Tendrás esos salvoconductos y podrás cumplir con los compromisos adquiridos con esa familia.
Se abrazaron en signo de despedida.
—¡Arriba España! —exclamó el de la gabardina el brazo alzado.
—Arriba España y que Dios ampare a nuestro caudillo… —asintió el agente 8.
—————————————
Autor: Laurentino Vélez-Pelligrini. Título: La mujer de la quinta columna. Editorial: Pluma de Sueños. Venta: Todos tus libros, Amazon y Casa del Libro.



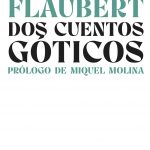


Quiero conseguir un ejemplar del libro. He preguntado en el Corte Inglés y me han dicho que se ha agotado la edición.
¿Como puedo conseguir uno tengo muchas ganas de leerlo?