Hay un libro que muestra de manera singular un tipo de guerrera de este siglo. Lleva por título Mujer y su autor es Jeosm, quien me pidió que en unas cuantas líneas intentara definir lo que para mí era precisamente “La Mujer”. Lo hice, pero aquellas palabras y aquellas fotografías mezcladas con otras que no son de Jeosm pero que de alguna manera retratan también esa manera de ser hembra han seguido enredándose como una hiedra rara en la cabeza, dando lugar a este texto que aspira a ser una especie de homenaje a los libros, las imágenes y las mujeres:
En las mujeres de este siglo, la belleza paraliza, la generosidad confunde, la inteligencia asusta al varón. Fuimos hechas, tal vez, para amar, y nuestro instinto aún es poderoso cuando se trata del otro sexo, pero no nos ha quedado más remedio que desprogramarnos, generación tras generación, no reinventando una mujer literaria contada por el hombre, sino construyendo una de carne y hueso a partir de los restos de nosotras mismas. El resultado es el de un nuevo ser complejo, fragmentado, contradictorio, peligroso, porque así es el mundo en el que esta nueva mujer ha renacido, camuflándose con sus códigos para no salir herida.
Esta mujer desconocida es una comando en la noche que cruza decenas de veces la frontera para cambiar de lugar, porque ha aprendido, tras siglos de observar al hombre en silencio, que un blanco móvil es más difícil de eliminar. Ellos, confundidos, menos preparados para la improvisación trascendente, y siendo, como son, mucho más territoriales, han decidido permanecer, desorientados, en territorio conocido, no aventurarse más allá de lo que abarca su capacidad de comprensión, que no es más que aquella a la que pueden hacer frente dentro de la protección ancestral del grupo. Y mientras, las mujeres, desarmadas, avanzan en la noche, paren, crían a sus cachorros sin ayuda y duermen solas el sueño inquieto de la decepción con un revólver sin munición entre los muslos húmedos aún de semen.
Hay algunos hombres, los especiales, que intentan comprender aventurándose en su laberinto. Vienen cargados de falsos presentes: días, sueños, noches de sexo, promesas, armas, ternura, libros, hijos… brindándoles el paréntesis hueco de la mentira del nosotros. Y como a pesar de todo son cazadores audaces descendientes de héroes olvidados, reciben la recompensa de conocer, ellos sí, la dulzura de ser amados por estas nuevas guerreras que los llevan, desde el vientre y sobre las sábanas arrugadas, al lugar al que ambos, por genética y memoria, pertenecen.
Mas en ese viaje al final de la noche, la mujer descubre que su pasión no es compatible con la comodidad del guerrero, que ha invertido demasiado en un caro clientelismo de firmes lealtades al que nunca renunciará, así que a fuerza de repetirse sin variación, el amanecer vacío que van dejando estos valientes termina pareciéndose demasiado al que habían dejado los miserables al abandonar el lecho. Con el paso del tiempo, tal vez ambos estén destinados a fundirse en uno solo en la memoria triste de las guerreras.
Pero todavía no. Así, cuando el guerrero desaparece con la primera luz, ellas se sienten más desarmadas que nunca. Y a pesar de que se han desangrado en el parto, han sobrevivido como esclavas en inmundos vivacs, han mentido, ultrajado, fingido, soportado el olvido, el desprecio, el cansancio, la certeza de la pérdida inevitable de la fertilidad y la juventud sin ni siquiera mover un músculo de la cara, en esos amaneceres sucios de lucidez tras el golpe de la puerta al cerrarse, querrían tumbarse sobre el lecho y dejarse morir. No comer, ni beber. No amamantar a sus cachorros, no protegerse del frío; no respirar. Hasta morir.
Sin embargo, la muerte es caprichosa y paciente, y nunca se precipita cuando se la reclama. Las guerreras lo saben, y por eso vuelven a ajustarse su cota de malla y a cargar con su escudo, su belleza, su soledad. La habitación de hotel huele a ellos todavía cuando la mujer continúa por el único camino posible, que siempre es la huida hacia adelante.
A veces recuerdan, mientras se ajustan la armadura, la inevitable edad de la inocencia, cuando solían mirar atrás en cada taxi que las alejaba de él: ciudades desconocidas, arquitecturas misteriosas, culturas extrañas, singulares, espacios irreconocibles construidos a partir de la memoria del hombre y la admiración de la mujer. —No mires atrás; volveremos aquí juntos —solía decir el guerrero—. Y ellas asentían profesando en sus palabras.
Luego esas palabras comenzaron a resquebrajarse como los viejos templos de aquel paisaje que tanto amaban, y sentadas en sus ruinas tras el último adiós, las muchachas aprendieron la verdad: que siempre estarían solas; que el cuerpo cálido de un hombre amado consuela solo si eres capaz de disfrutar del engaño; que las lágrimas son fragmentos posibles de lo que nunca pudo ser; que la vejez es la más dolorosa de las despedidas; que el mundo es oscuro y hay que caminar por él a la luz de una biblioteca; que nadie pertenece a nadie y el hijo que se retuerce feliz en el vientre podría matarte en el parto; que dar la vida es, a la misma vez, condenar a muerte y que esa condena es irrevocable.
La mujer de este siglo ha aprendido también otras cosas, trucos legítimos de supervivencia practicados por los hombres desde la noche de los tiempos: el fingimiento, la mentira, la crueldad, el olvido, a los que han sumado el resarcimiento, que en ellas es lento, perfecto, sutil, como solo las mujeres pueden concebirlo.
Por eso, hoy como entonces, como siempre, el arma afilada brilla en la noche, esperando al guerrero sucio y cansado de batallas y de carne tibia de otras hembras, que regresa por fin a casa de las viejas Penélopes creyendo que éstas son incapaces de blandir, como una Judith rejuvenecida, la espada. Así que, confiados, besan su arrugada, casta frente, y se echan a dormir mientras ellas cercenan de un tajo la yugular caliente, arrancándoles sin remordimientos la vida.
Con la desaparición del último guerrero, las mujeres de este siglo obtendrán por fin la libertad que nunca desearon, y mientras las viudas desconsoladas limpian con delicadeza la hoja afilada, convencidas de que en aquella sangre seca se termina por fin la estirpe maldita que ellas no pudieron perpetuar, las jóvenes Circes, abrazadas a un cadáver, sonríen al sentir la leche derramarse de sus pechos hinchados exigiendo los labios del pequeño bastardo; ese que se agita poderoso sobre el escudo cóncavo de su padre esperando paciente la fuerza, el conocimiento y la venganza.






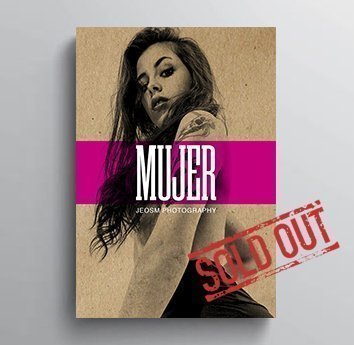



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: