Una historia apasionante, lacónica y humorística que nos hace viajar del Japón de la era Meiji a las metrópolis de la Europa de fin de siècle en un juego lleno de giros sorprendentes, en el que realidad y ficción se entrelazan de manera magistral.
Zenda adelanta las primeras páginas de La mujer zorro y el doctor Shimamura, de Christine Wunnicke (Impedimenta).
***
UNO
El invierno tocaba a su fin y la fiebre inició su escalada de forma puntual. Una vez más, Shimamura Shunichi, profesor emérito de Neurología en la Escuela Superior de Medicina de la Prefectura de Kioto, volvió a meditar sobre los caminos que había tomado su vida. La lengua alemana, que prefería para estos menesteres, tejía en su cabeza telarañas complejas e incandescentes.
Llevaba tiempo trabajando en un estudio, una monografía, un ensayo o un artículo sobre la neurología, la psicología o la psicología experimental de la memoria. Hacía años que ordenaba en la mente, y rara vez en un cuaderno de apuntes, los capítulos o apartados de la susodicha obra y no acababa de decidirse sobre la modalidad ni la extensión del texto. Lo había bautizado el
«Proyecto O». Tampoco veía claro la metodología. Le habría gustado recurrir a un galvanómetro para medir los flujos cerebrales, sin duda generadores de recuerdos —a saber, los suyos propios—, o al menos determinar su sistemática. Pero Shimamura no poseía galvanómetro, y el galvanómetro no medía los recuerdos, y los recuerdos no eran sistemáticos, al menos los de Shimamura. A fin de cuentas, no quería memorizar sílabas desprovistas de sentido y luego vomitarlas, dándose importancia como el fallecido doctor Ebbinghaus, de Halle. Aspiraba a un texto grande y profundo sobre un problema grande y profundo. Estaba convencido de que moriría mucho antes de que la idea se materializara, algo que en cierto modo lo consolaba a diario. Además, el «Proyecto O» le parecía una buena justificación para acordarse, día tras día, de unas cosas y de otras y, a menudo, también de todo lo contrario.
Shimamura tiritaba. Adiestrado por la práctica, acomodó su cuerpo en el sillón de ratán de manera que este no crujiera si empezaba a temblar. Se había echado sobre el kimono un batín raído de color rojo pardo con un dibujo de flor de lis, un indumento pesado y abrigado cuyas gruesas mangas retorcían y estrujaban las del kimono alrededor de sus flacos brazos. Se proponía siempre enfundarse el kimono encima y no debajo del batín, lo que habría subsanado esa molestia, pero nunca lo hacía.
El batín era un objeto odioso del que Shimamura no lograba separarse. Procedía de una selecta tienda aledaña a la Pariser Platz de Berlín, donde lo había adquirido casi cuarenta años atrás, en pleno verano, poco después de una tormenta, en un ambiente de calor y bochorno nada propicio para semejante prenda felposa. Lo había comprado por vanidad, por sentirse, ya en sus años jóvenes, sabio y maduro y digno de un batín vetusto, quizá también como acicate para asimilarlo espiritualmente, pero ante todo para fastidiar: siendo becario del Imperio, no podía permitirse en absoluto ese gasto. De sus días berlineses, cuando se retrotraía a ellos, Shimamura recordaba la fiebre.
Tirando de la manga izquierda del kimono para sacarla de la deshilachada manga del batín, hizo asomar una punta de arpillera beige. Un color parecido al del papel de la ventana. Shimamura se acordó de un baile de disfraces en Viena, donde había lucido el entonces nuevo y flamante batín de la flor de lis, complementado con un gorro de dormir, uno de mujer, según se descubrió más tarde; iba de enfermo imaginario de Molière. Toda la noche, a medida que se emborrachaba de forma paulatina y progresiva, se había paseado con un accesorio sacado del manicomio del Bründlfeld, un tremógrafo alojado en una caja forrada en piel de imitación de serpiente. Unas muchachas absolutamente ayunas de indicios de si eran honestas o de si habían sido traídas de la calle habían toqueteado aquel cofre, luego el batín, luego el gorro de dormir y luego al propio Shimamura. De este modo había desperdiciado toda una noche de carnaval vienés, en un salón repleto de inmundicia y de papeles de colores. Quizá había hecho de médico, aplacando un estómago sublevado o una crisis nerviosa, todo ello originado por tanta vuelta de vals; o quizá no. ¿Quién lo habría invitado? Probablemente le había ocasionado una amarga decepción a la persona en cuestión. Ya entonces, todavía becario del Imperio en el extranjero, el doctor Shimamura no era lo que se dice de alma campechana.
No obstante, a las muchachas vestidas como muñecas o con abigarrados trajes de payaso, sí las había hecho reír. Siempre hacía felices a las jóvenes y a las no tan jóvenes. Todas sentían debilidad por Shimamura Shunichi. Constituía este un capítulo aparte en sus recuerdos. «Sentir debilidad» no era la expresión correcta y «hacer feliz» seguramente tampoco.
Shimamura fue a buscar uno de sus cuadernos de apuntes casi vacíos en el cajón del escritorio y lo guardó en el bolsillo del batín, junto a los pañuelos y al frasquito de alcanfor.
El doctor Shimamura tenía cuatro cuidadoras: Sachiko, su esposa; Yukiko, la madre de esta; Hanako, su propia madre; y una criada a la que a veces llamaba Anna, pero más a menudo Luise. La había sacado del manicomio kiotense en ocasión de su paso al emeritazgo, llevándosela a modo de souvenir, porque nadie sabía muy bien si era paciente o enfermera, y tampoco recordaba su nombre. A Shimamura le había inspirado lástima. En su función de director de la clínica tenía fama de hombre de buen corazón, siempre atento para que nadie resultara lesionado, se sintiera atormentado sin consuelo u ofendido más de la cuenta al ser examinado. Shimamura había abogado por el empleo de enfermeras en la sección masculina porque surtían un efecto apaciguador, y tampoco había escatimado nunca en hipnóticos. Asimismo, había encargado a un colchonero la fabricación de gruesas colchonetas de pared a fin de recubrir con ellas las salas de los pacientes más exaltados. Fueron esas colchonetas especiales inventadas por Shimamura las que ocuparon la mayor parte del discurso pronunciado con motivo de su retiro, lo que al cabo de una vida entera consagrada a la medicina no dejaba de suponer cierta decepción.
Encerrado en su concha de Kameoka, donde «no molestaba», como solía decir, y donde llevaba años aguardando la muerte, había hecho levantar, mediante colchonetas similares, yeso, madera y algunas piedras, un par de sólidos tabiques que aislaban su cuarto del resto de la casa. En uno de ellos había una puerta europea con manija de latón. Los artesanos, fieles ejecutores de sus instrucciones, consideraron que aquella construcción ponía en peligro la estabilidad de todo el edificio. En cualquier caso, no servía para mantener a raya a las cuatro mujeres. Sentado en el sillón de ratán al lado de su escritorio y mirando hacia la ventana, el doctor Shimamura percibía su runrún en cuatro lugares distintos de la casa, y tres de ellas no tardarían en entrar por la puerta para interesarse por él.
Tanto Hanako como Yukiko habían superado con creces los ochenta. Hanako, como su hijo, era asténica y estirada. Yukiko, una bola mullida, se tomaba las cosas con más filosofía. Durante los años en los que cuidaron juntas del doctor, sus voces se habían ido asemejando entre sí hasta tal punto que Shimamura a veces no sabía decir cuál de las dos susurraba tras la puerta. En sus sueños, a menudo se fundían en una sola figura materna que, de forma alterna, se dilataba y se contraía como el fantasma de humo en los cuentos de viejas. Yukiko de vez en cuando iba al templo, donde gastaba dinero para luego volver a casa de buen humor. Hanako leía novelas modernas, todas escritas por mujeres, que trataban con delicadeza problemas familiares. Ambas eran viudas desde hacía muchos años. Shimamura no sabía decir si lo que sentían la una por la otra era odio, amor, solidaridad, rivalidad o nada más que aquella envidia cómoda e insípida que resulta de cada convivencia humana que ha durado ya demasiado tiempo. La enfermedad de Shimamura era el sol alrededor del cual orbitaban Hanako y Yukiko, y en el que se calentaban también. Algo así había sido lo que una de las dos dijo en cierta ocasión, y por eso Shimamura las odiaba a ambas.
Con Sachiko estaba casado desde hacía treinta y un años. Se erguía como una sombra entre las dos madres, discreta, prudente, imperiosa. Su ropa era siempre clara, también en invierno, y siempre estaba doblada con pulcritud y en ángulo perfecto en los lugares oportunos. Cuando Shimamura buscaba adjetivos para describir a su esposa, los primeros que se le ocurrían de modo indefectible eran «prismática» y «cristalina». Química inorgánica. Sachiko era resistente a la especial habilidad que tenía el doctor Shimamura para las mujeres. Debía de poseer una gran y nada agradable fuerza de voluntad.
Hanako trajo comida y Yukiko trajo té. Sachiko se había colado en el cuarto antes que ellas y observaba sus acciones, luego observó también a su marido mientras bebía, comía, tosía y preparaba una inyección de escopolamina, placer que hoy quería volver a concederse después de tres días de abstención. Hanako y Yukiko recogieron la mesa. Sachiko serpenteaba por el cuarto sin hacer ruido. Anna, o Luise, permanecía oculta detrás de la puerta y recibía lo que se le tendía, la vajilla del té y de la comida, un pañuelo sucio para lavar. Aunque había comido buñuelos de arroz y encurtidos, Shimamura, poco inspirado para temas de conversación, repitió el viejo chiste de los médicos sobre el caldo para los enfermos: tenía que ser como una doncella… no hacer ojitos nunca. En la traducción japonesa sonaba absurdo y picante, como si en la comida, el enfermo de repente se sintiese llamado a farfullar ante los ojos de las muchachas. Le pareció que Sachiko lanzaba una mirada de preocupación a la jeringa de escopolamina que descansaba en su mano.
La verdad es que la escopolamina favorecía los pensamientos sexuales. Si en la práctica neurológica esto podía representar un inconveniente, en la autoadministración no molestaba. Él, de todas formas, no se fiaba de su cerebro. ¡Que pensara en el sexo! Lo que le molestaba eran las cuatro mujeres. Se le antojaban piezas de un juego de fichas, triángulo grande, triángulo pequeño, cuadrado y rombo, que no paraban de unirse en nuevas conjunciones, un pasatiempo eterno e insensato. «Id a divertiros —dijo Shimamura—. Id a mirar si ya ha llegado la primavera. Y haced el favor de arrancar febrero del calendario.»
Las mujeres se marcharon. Solo la muchacha Anna, o Luise, seguía trajinando detrás de la puerta. Shimamura oyó sus pasos quedos, planos. Caminaba con los pies levemente abiertos en uve. Una deformidad de la cadera. Había muchos defectos en Anna, o Luise, pero Shimamura no atinaba a dar con el defecto fundamental. Cada mañana, ella le llevaba agua al borde de la cama, una cuba entera. Shimamura no sabía quién se lo había ordenado ni qué debía hacer él con tanta agua, no sabía si se trataba de un malentendido, si Luise creía llevarle el inhalador cuando acarreaba la disparatada cuba de agua sobre sus piernas de pato. Él recibía el agua con una sonrisa agridulce, Anna-Luise le hacía una profunda reverencia y se retiraba. A veces, Shimamura no podía deshacerse de la idea de que la muchacha se ausentaba a diario y, en un lugar protegido, quizá en el cuarto de aseo o al aire libre, en el campo, se entregaba al delirio, una locura de etiología dudosa, existente por lo menos desde Kioto, nunca curada, violenta, sonora y, tal vez, en cierto modo, obscena. La imaginaba frenopática por espacio de unos diez minutos o una hora completa para luego anadear de vuelta como si no hubiese ocurrido nada, con aquel sutilísimo rastro de satisfacción en su cara de muchacha campesina. Si alguna vez la hubiera pillado en su arrebato, posiblemente hubiese podido sanarla, y ella habría quedado libre para marcharse y hacer una vida de mujer saludable, en vez de seguir allí como un vegetal. «Quisiera hacer tirar abajo los estúpidos tabiques —pensó Shimamura—, quisiera morir en una casa normal.» Seguidamente, se inyectó la escopolamina en el muslo y se acostó.
Ni un solo pensamiento sexual entretuvo a Shimamura Shunichi esa tarde. Durante largo rato su cerebro estuvo repitiendo las palabras «calendario», «calendario», y «febrero», «febrero», y de nuevo «calendario», «calendario». Luego se formuló preguntas: ¿dónde estará el gramófono? ¿Dónde andará el inhalador? ¿Adónde habrá ido a parar el Charcot alemán y por qué el Charcot francés se va expandiendo metros y metros en la estantería, cuando en esta casa nadie habla francés? ¿Y qué ha pasado con la ropa buena del doctor? ¿Los trajes europeos? ¿Los trajes japoneses? ¿Los echaron las mujeres en la estufa porque ya no los necesitaba? ¿Y dónde está la herencia de papá, por ejemplo, las caligrafías de segunda categoría de un calígrafo de segunda categoría, con sus grandes, simples y completamente inalcanzables máximas de vida? «Todo desaparecido —dijo Shimamura a su cerebro—, déjame en paz.» Después vio en su mente las caligrafías de su padre, que no sabía leer porque solo tenía siete años.
«Cuando era pequeño», dijo Shimamura en alemán. Lanzó un gemido y luego otro. El aire entraba y salía. Era agradable. La inyección sentaba bien. Para calmar los bronquios aceptaba de buen grado ser un niño de siete años que miraba fijamente unas letras escritas en gran tamaño, y se sentía indefenso ante las imposiciones punitivas de las mismas. O tener cinco años y aguantar que manos maternas le limpiaran los oídos, en un verano dorado que durase varios siglos, con un sol áureo que le abrasaba los dedos si cerraba los ojos. Aceptaba a las cigarras, a los espíritus y a los molinetes, a los espíritus-molinetes y a los espíritus que vivían en el váter e iban a por el trasero desnudo de Shunichi, que este enseñaba en público por todas partes, porque su país aún vivía en la Edad de Pedra.
«Ufff», dijo Shimamura, y dejó que el fantasma de la cucharita limpiaoídos le despertara las sensaciones de antes: la impresión de algo que penetraba en su cabeza y que la vaciaba por estar enmarañada.
Shimamura miró al techo.
Las mujeres. Las mujeres. ¿Las mujeres?
Ni un solo pensamiento sexual acudió en auxilio de Shimamura.
Las mujeres y yo. ¿Qué había pasado entre ellos?
«El espíritu del zorro», dijo Shimamura Shunichi. Pronunciaba las palabras con deje vienés, porque fue en Viena donde las había dicho en alemán por vez primera. El espíritu del zorru.
Soltó la risita que estaba reservada a dichas palabras.
Luego se quedó dormido.
—————————————
Autora: Christine Wunnicke. Traductor: Richard Gross. Título: La mujer zorro y el doctor Shimamura. Editorial: Impedimenta. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.


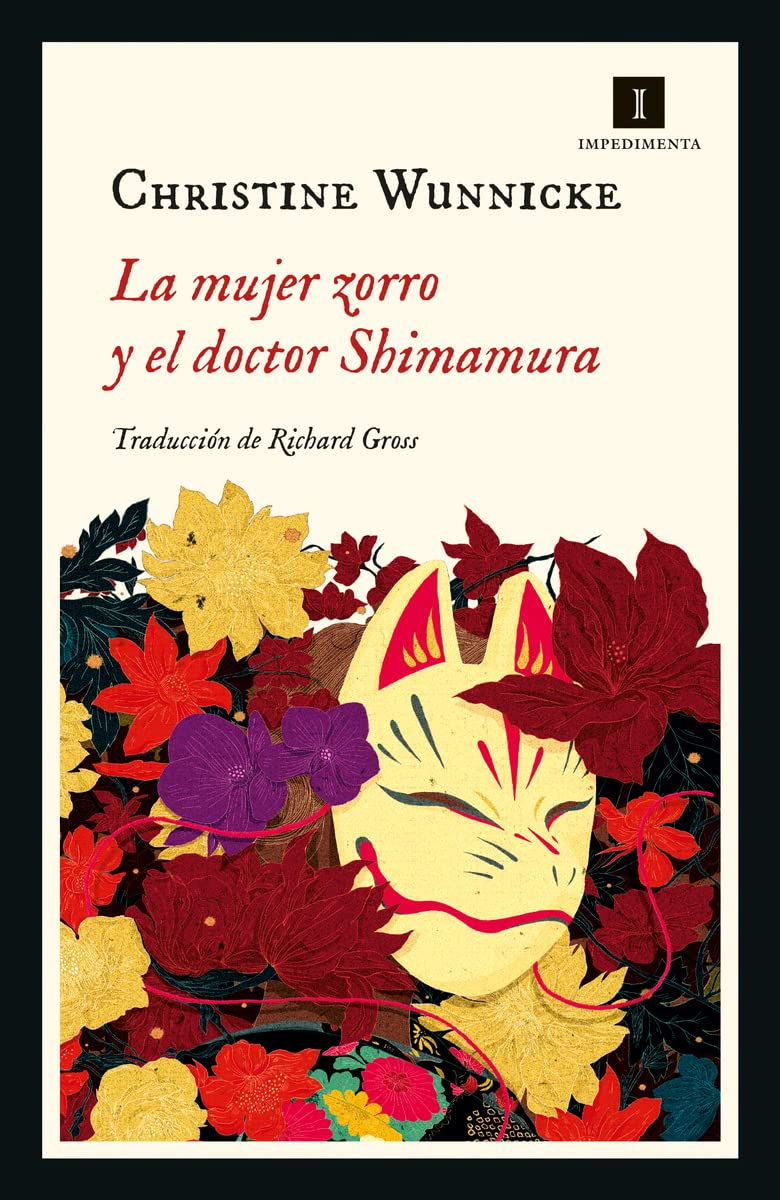



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: