Primeras páginas de la novela La noche sobre los dos ríos (Debolsillo), de Juan Carlos Martínez Barrio (escritor burgalés que mantiene en Zenda el blog Fundido en papel). Un asesinato brutal, una investigación policial, un secreto familiar. Un thriller narrado a tres tiempos cuyo misterio ahonda en los recovecos más tenebrosos del alma humana.
Poza de la Sal, 26 de septiembre de 1921
—¡Muerte en la calle Bajera! ¡Muerte en la calle Bajera!
Aquella voz destacó por encima del murmullo emitido por el gentío que abarrotaba la plaza Nueva de Poza de la Sal. Era un lunes, día de San Cosme y San Damián, la fiesta mayor, y, desde luego, no iba a resultar una jornada que pasase fácilmente al olvido.
Todo el pueblo, que estaba esperando con ansiedad la salida de la banda de música, quedó enmudecido, petrificado, tras los gritos, procedentes de la entrada de la plaza, dados por un hombre que repentinamente había hecho su aparición. Los niños dejaron de jugar, los hombres y las mujeres interrumpieron sus encendidas conversaciones. Un silencio denso y brumoso cubrió el lugar. Únicamente las palabras encendidas de aquel hombre de rostro rojizo y desencajado sobresalían de la niebla. El hombre se detuvo, jadeante, y tras tomar aire, lanzó una mirada fugaz a la gente, que, atónita, le observaba abrumada por el desconcierto y la sorpresa.
—¡Muerte en la calle Bajera! ¡Muerte en la calle Bajera! —repetía.
—¡Es Marcelino! —exclamó alguien situado en las primeras filas.
—¡Sí, sí, es él! —respondieron otras voces.
El alcalde, que estaba departiendo con un grupo de hombres en el otro extremo de la plaza, consciente de su papel, se acercó corriendo.
—Marcelino, por Dios, ¿qué estás diciendo?
—¡Es horroroso, horroroso! —repuso, y un torrente de lágrimas inundó su rostro.
Marcelino pasaba de los cincuenta años, sin embargo no pudo evitar ponerse a llorar como un crío. Era una escena inusual que podría haberse calificado como enternecedora o, incluso, tierna, de no haber sido por su clara y evidente naturaleza dramática. Era un hombre curtido por el trabajo en las salinas y, sin lugar a dudas, no era de los que se asustaban con facilidad. El conocimiento común de esta circunstancia incrementó, si cabe, la estupefacción de los presentes.
Don Severiano, el cura, hizo también su aparición, y tomando a Marcelino por los hombros, exclamó:
—¡Marcelino, qué ha ocurrido, dime!
—¡Dinos qué sucede, por lo que más quieras! —demandó el alcalde.
El círculo se iba estrechando en torno a éstos a medida que la curiosidad derrotaba a la sorpresa y al susto inicial. La gente se acercaba, ya con escasa cautela, cada vez más. Aun temiendo que algo terrible hubiese pasado, era difícil evitar el ansia irrefrenable que en estos casos surge por enterarse de lo que sucede.
Marcelino cayó de rodillas al suelo y, tapándose la cara con las manos, quizá en un intento de ocultar sus lágrimas, quizá en un intento de tranquilizarse, alcanzó a balbucear:
—¡Dios mío, Irene, Irene!
—¿Irene? ¿Qué pasa con Irene? —preguntaba el cura.
—¿Qué Irene? ¿La de Alberto? ¿Irene la de los Altos? —insistía, nervioso, el alcalde.
Poza de la Sal era un pueblo pequeño, donde todo el mundo se conocía, y no eran muchas las Irenes que por aquel entonces poblaban la localidad. De hecho la mención a la calle Bajera reducía las opciones a una sola persona, Irene Sanz Martín, hija de Alberto Sanz, conocida como Irene la de los Altos, dado que había pasado su niñez, junto con su familia, en una casa en la parte alta del pueblo.
—Sí, Irene, Irene… —no dejaba de repetir el pobre hombre.
Marcelino había entrado en una especie de estado de trance y no parecía posible que nada pudiese hacerle reaccionar hasta que, inesperadamente, una mujer, tras abrirse paso, se abalanzó sobre él con desesperación.
—¡Qué le ha pasado a mi hija! ¡Qué le ha pasado a mi hija!
Aquello pareció hacer despertar a Marcelino y, entonces, el temor se transformó en certeza. Dejando caer los brazos, levantó la cabeza, miró a la mujer y, con una voz entrecortada y sobrecogida, dijo:
—Está muerta. Irene está muerta.
I
El capitán de la Guardia Civil apareció por la puerta. Con un semblante extremadamente serio, acorde con la gravedad de la situación, se dirigió a los curiosos que se agolpaban, formando un semicírculo improvisado e irregular, a escasos metros de la entrada de la casa:
—Por favor, ruego se dispersen. No tienen nada que hacer aquí. Los expertos están ahora trabajando en el caso. ¡Váyanse a sus casas!
—¿Está muerta de verdad? —preguntó una voz anónima.
—¡Díganos cómo ha sucedido! —exclamaban otras.
Las preguntas, casi tantas como presentes, se solapaban unas a otras. Todo el mundo quería saber algo. Todos querían ser partícipes de los hechos, a lo mejor no tanto por simpatía con la víctima como por necesidad de alimentar el morbo hambriento y creciente. Quizá por temor. Quizá por pena. Así, las respuestas eran esperadas con impaciencia. No era tanto la naturaleza o el contenido de la respuesta, como ésta en sí misma, lo que era verdaderamente importante.
—Lo he explicado hace unos minutos, y lo repito ahora. Aún no es posible decir a ciencia cierta qué ha pasado. No podemos hacer ninguna declaración al respecto. Cuando tengamos algo, así lo haremos saber. Insisto, hagan el favor de dispersarse —respondió, con mucha calma, el capitán.
Un crepitante murmullo serpenteó entre el grupo de gente congregado delante de la puerta. Decepcionados, los asistentes comenzaron a irse, poco a poco, no fuera que el capitán cambiase de opinión. Nada más lejos de la realidad. Éste, viendo que, por lo que parecía, había convencido a los curiosos, entró otra vez en la casa cerrando tras de sí la puerta. El ruido del cerrojo retumbó desde el interior, haciendo que los más rezagados avivaran la marcha.
—¿Ya se han ido todos? —La voz de un hombre joven, procedente del piso de arriba, guió al capitán mientras subía las escaleras.
—Eso espero.
—Estupendo, porque… ya me dirá usted cómo podemos explicar esto a nadie.
Si bien el capitán había sido uno de los primeros en entrar en la casa, todavía no había logrado acostumbrarse a aquella escena. Cuando fue avisado por el alcalde, acudió presto al lugar de los hechos, la vivienda de los Sanz, en Poza de la Sal. Era ya, prácticamente, la hora de comer cuando le habían entregado el telegrama urgente. En el preciso instante en el que se disponía a salir, uno de sus subordinados irrumpió en su despacho tras una tosca llamada solicitando permiso para entrar. El mensaje procedía del cuartel de Poza de la Sal, y el cabo de guardia solicitaba su presencia de manera urgente: se había cometido un crimen en la localidad. No sin reconocer la gravedad del asunto, se sintió ligeramente sorprendido, dado que, a pesar de no ser el primer asesinato que se registraba en la zona, nunca el texto del telegrama había sido tan explícito ni tan imperativo, máxime siendo el autor del mismo un cabo. Decidió así tomar un almuerzo frugal y partir para Poza de la Sal. Él estaba en Briviesca, a poco más de veinte kilómetros, y no tardaría, en consecuencia, mucho tiempo en llegar al lugar de los hechos. Ordenó, por lo tanto, al mismo guardia con quien estaba hablando, que le fuera preparando su caballo.
Casi anochecía cuando Antonio Rodríguez, el capitán, llegó a Poza de la Sal. En la entrada de la villa le estaba esperando uno de los guardias del acuartelamiento local. Tras recibir las novedades del mismo, le ordenó que fuera a acompañar al cura, el cual, según el relato del propio agente, en un intento de calmar a la desconsolada madre de Irene, María Martín, la había conducido a la casa parroquial, que distaba pocos metros de la entrada de la plaza Nueva, donde la pobre mujer se había desplomado tras conocer la noticia de la muerte de su hija. Al mismo tiempo, el capitán, sin más dilación, se dirigió a la casa de los Sanz.
—Esto no puede ser obra de ninguna criatura de Dios —sentenció el capitán.
—Lamentablemente, si de algo podemos estar seguros, es de que el autor, efectivamente, es una criatura de Dios —replicó Manuel, el médico local.
El doctor estaba inclinado sobre el amasijo sanguinolento que ahora era el cuerpo de Irene Sanz. Era algo increíble. Irene, una muchacha en la flor de la vida, bella y alegre, había sido convertida en algo indescriptible y horroroso. Estaba muerta, pero su luz había sido apagada con tal violencia, que las sombras que habían prevalecido consumían cualquier vestigio de brillo o chispa. Todo le había sido arrebatado, su pasado, su presente, su futuro. Su vida. Pero el ladrón no había tenido suficiente con el botín y había llegado a un grado de ensañamiento sin parangón en los anales de las crónicas negras.
—Ningún animal sería capaz de hacer esto… —añadió el cabo de la Guardia Civil quien, exhausto, estaba sentado en una silla en un rincón de la sala.
—Cierto, únicamente el hombre está habilitado para realizar este tipo de salvajadas —aseveró el médico.
Verdaderamente el escenario era dantesco. El cadáver de Irene, o lo que quedaba de él, yacía sobre el suelo del salón de la casa, al lado de una de las paredes. Abierto en canal y eviscerado, sus miembros habían sido también separados del cuerpo. Únicamente la cabeza había sido respetada, lo cual incrementaba la crudeza y el horror de la escena, atendiendo a la expresión terrorífica, inhumana y demencial que había quedado grabada en su rostro. La única esperanza que cabía en cualquier alma terrena era que toda aquella barbaridad hubiera sido perpetrada una vez Irene hubiese exhalado su último suspiro.
—Estamos enfermos… —murmuraba el cabo.
—¿Enfermos? —preguntó el médico sin levantar la vista del cadáver.
—Nosotros, los hombres, la sociedad… ¿Cómo se puede hacer esto y seguir viviendo?
—No sabemos ni quién lo ha hecho, ni si sigue viviendo, aunque apostaría a que sí. En cualquier caso, Miguel, te sorprenderías de lo que el ser en apariencia más inocente de la Tierra podría ser capaz de hacer.
El médico continuaba estudiando el cadáver y tomando notas con un lapicero en una pequeña libreta. El capitán le observaba sin perder detalle.
—¿Cree que necesitamos ayuda?
—Creo que sería conveniente, Antonio —repuso Manuel—. ¿Podría pedir a Burgos que enviaran a alguien?
—Pondré un telegrama mañana por la mañana, a primera hora.
A través de la ventana de la estancia podía escucharse el murmullo de los curiosos más pertinaces que, habiendo regresado, parecían montar guardia en las inmediaciones de la casa. El cabo se acercó a la ventana.
—¿No se cansan nunca? ¿Es que no tienen nada que hacer?
Había una mezcla de cansancio, hastío y repulsa en su voz. Era ya demasiado tiempo el que llevaba metido en aquella casa, y lejos de amoldarse, la situación no hacía sino incrementar su ansiedad.
—¿Cansarse? —incidió el médico—. ¿Cansarse, de qué?
—De estar revoloteando como buitres en busca de carnaza. A veces no entiendo a la gente…
—Deberías incluirte a ti mismo en ese comentario. No he conocido todavía a nadie que, en mayor o menor medida, escape de ser atraído por lo morboso o truculento y, sobre todo, por la desgracia ajena. Esto, amigo mío, es como lo de que «El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra» —aseguró el médico.
Miguel se alejó de la ventana, se sentó en un taburete frente al médico, y se dispuso a liarse un cigarrillo. No le respondió, quizá porque no le era posible, puede que porque sabía que Manuel estaba en lo cierto. El médico prosiguió con su razonamiento:
—Recuerdo que, una vez finalizados mis estudios de medicina, me dispuse a examinarme para poder optar a mi plaza de médico. Dos veces fracasé, y fue a la tercera cuando pasé, por fin, el examen. Lo curioso del caso es que cada vez que suspendía y regresaba a mi pueblo, todo el mundo me paraba diciéndome cosas como «Es una lástima, con todo lo que has estudiado», o «Qué mala suerte, seguro que era muy difícil». Sin embargo cuando aprobé, a mi regreso de Madrid, nadie, a excepción, por supuesto, de mi padre, que salió a recibirme a la entrada del pueblo, me dijo nada. Ningún comentario, ninguna felicitación. Y puedo asegurarle que mi pueblo es muy pequeño, y allí todas las noticias vuelan. Incluso, uno o dos años después de lograr la plaza, alguno de los que me habían compadecido anteriormente se acercaban a mí con un «Fíjate, no me había enterado de que habías aprobado».
—¿De qué pueblo es usted? —preguntó el capitán, incorporándose a la conversación.
—De un pueblo muy pequeñito de la provincia de Soria. De Tajahuerce.
El capitán estaba absorto. Había hecho la pregunta en un esfuerzo de volver a la realidad. Estaba apoyado en el marco de la puerta de la entrada como si dudara entre seguir en aquella habitación maldita o huir de allí.
—Lo conozco, tengo familia en Soria. Mi madre era de Almazán.
—Yo también he estado entonces en su pueblo. Allí iba con mi padre todos los años a la feria.
—¿De visita?
—¡Eso me hubiese gustado! Acompañaba a mi padre y a mi hermano mayor a llevar ganado para vender allí. En cualquier caso me gustaba mucho ir. Era una buena forma de escapar de la rutina y el trabajo cotidiano.
—Le comprendo perfectamente, eran tiempos difíciles…
—¿Eran? —planteó el médico, y obtuvo una sonrisa de resignación por parte del capitán como respuesta.
Había comenzado a llover, y las voces de los vecinos congregados frente a la casa se iban, por fin, diluyendo en el agua. El médico comenzó a recoger sus cosas.
—Bueno, yo poco más puedo hacer aquí al margen de certificar la muerte de esta pobre chica.
—Me gustaría saber lo que piensa —dijo el capitán.
—¿Mi opinión de médico?
—Su opinión —insistió el capitán.
Manuel se incorporó, dejó su maletín encima de la mesa, y tomó asiento en una de esas sillas que, irónicamente, parecen estar reservadas para situaciones especiales, tapizada con esmero y sin señales de haber sido usada. La sala entera transmitía la misma sensación.
—Esto es tarea de un especialista. No voy a engañarle; es la primera vez que me encuentro con algo así. Aunque he visto muchos cadáveres, algunos de ellos víctimas de asesinato, nunca me había enfrentado a nada similar. No obstante le diré lo que pienso. Creo que esto es obra de una sola persona, atendiendo a la regularidad y similitud de los cortes practicados en el cuerpo de la víctima, todos ellos, además, realizados con el mismo utensilio cortante, probablemente un cuchillo de grandes dimensiones, de hoja ancha, larga y un solo filo.
—¿Cómo un cuchillo de caza? —interrumpió el cabo.
—Es posible —continuó el médico—. No entiendo mucho de armas, pero en cualquier caso no creo que sea un cuchillo de cocina. La hoja, a mi entender, sería demasiado ancha.
Manuel se levantó y se acerco al cadáver de Irene. La examinó de nuevo, en silencio, durante algunos segundos, y adoptando una suerte de pose magistral, se dirigió a sus interlocutores, reanudando su explicación:
—Esto lo ha hecho, insisto, una persona sola. Un hombre bastante corpulento. Diestro, me inclino a pensar.
El capitán estaba escuchando al médico con atención. Le escudriñaba como si fuera la primera vez que le oía hablar.
—¿En base a qué puede afirmar esto? —inquirió, dirigiéndose al médico.
—¿Afirmar? Yo no estoy afirmando nada, amigo mío. Usted me ha preguntado lo que pienso, y yo le estoy respondiendo, pero en ningún caso puedo asegurar nada. He dicho que una persona sola debido a que únicamente veo un tipo de huellas parcialmente impresas en el suelo gracias a la sangre derramada por la víctima. El tamaño de estas pisadas me hace suponer que pertenecen a un varón de cierta envergadura, y el ángulo de los cortes realizados en el cuerpo de Irene me indica que el autor es diestro. Nada más.
—Y nada menos —repuso el capitán—. A eso me refería. Por supuesto, no le estoy demandando ningún diagnóstico concluyente en este sentido, sin embargo, considero esencial la opinión de alguien con su experiencia.
—Acepto el cumplido, pero más no puedo decirle, sería elucubrar en exceso.
—Con respecto a la mutilación del cadáver… ¿Piensa que pudo realizarse después de la muerte? —quiso saber el capitán, con un tono entre temeroso y esperanzado.
—No sabría decirle ahora. Me es imposible determinarlo a ciencia cierta —respondió, seco, el médico, como intentando pasar el tema de soslayo.
—¿Alguna conclusión con respecto a la hora de la muerte?
—Hace unas ocho horas, diez a lo sumo. Todo ha ocurrido hace muy poco.
El capitán y el médico intercambiaron la mirada durante unos segundos, sin decir nada, alimentando un silencio intenso y cargado de angustia. «Eso quiere decir que, probablemente, el asesino sigue por aquí», pensó para sí Antonio. El cabo dejó caer el cigarrillo que había terminado de preparar de las manos. No levantó la vista pero permaneció quieto, sin moverse, esperando a que aquella frase abandonase la habitación, prescindiendo de su existencia.
—Hay otra cosa que me tiene intrigado, y que no acierto a comprender… —continuó el médico, tras un ligero carraspeo.
—¿Sí?
—Hay mucha menos sangre de la que debería haber.
______
Título: La noche sobre los dos ríos. Autor: Juan Carlos Martínez Barrio. Editorial: Debolsillo. Edición: Kindle


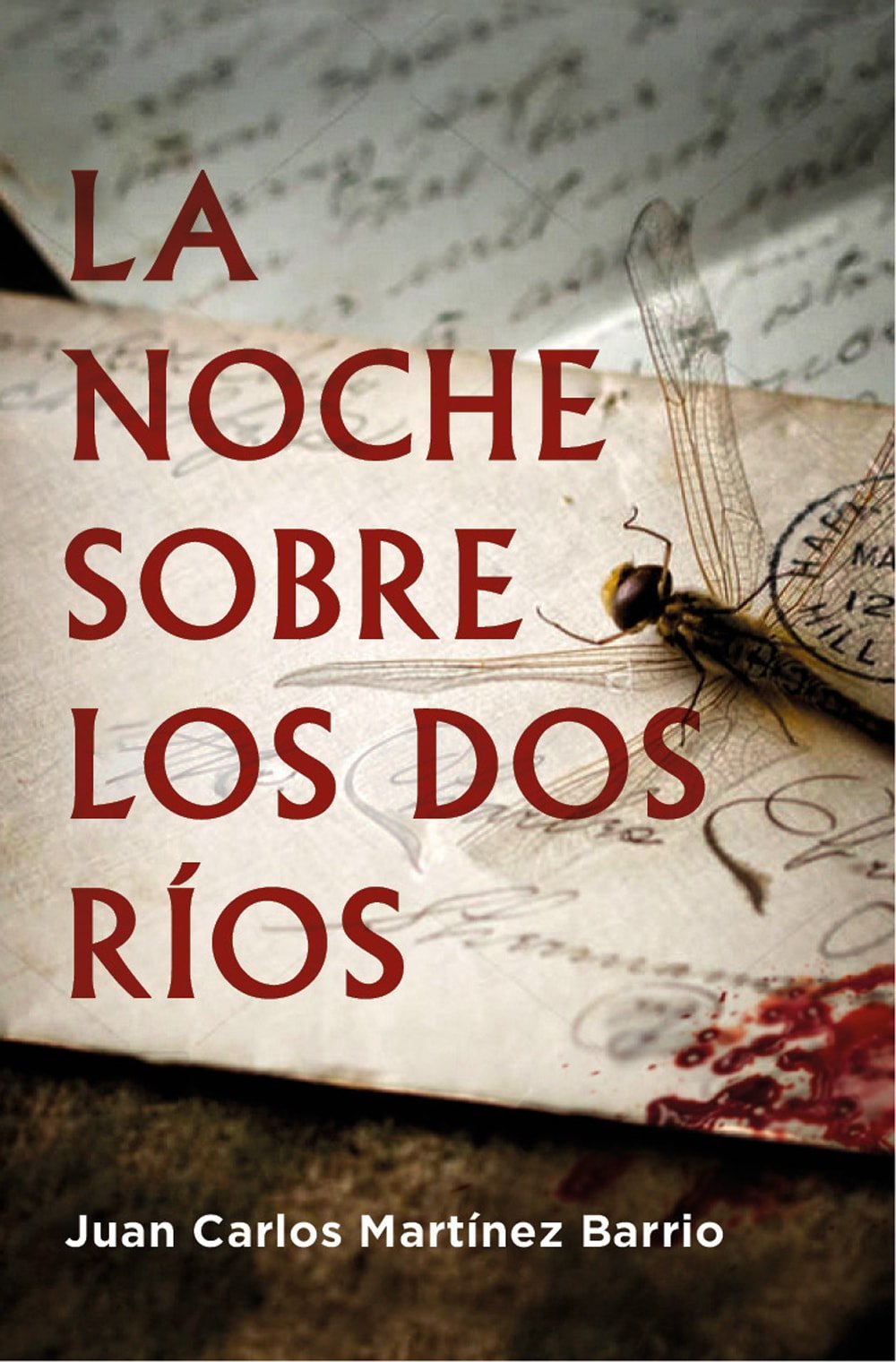
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: